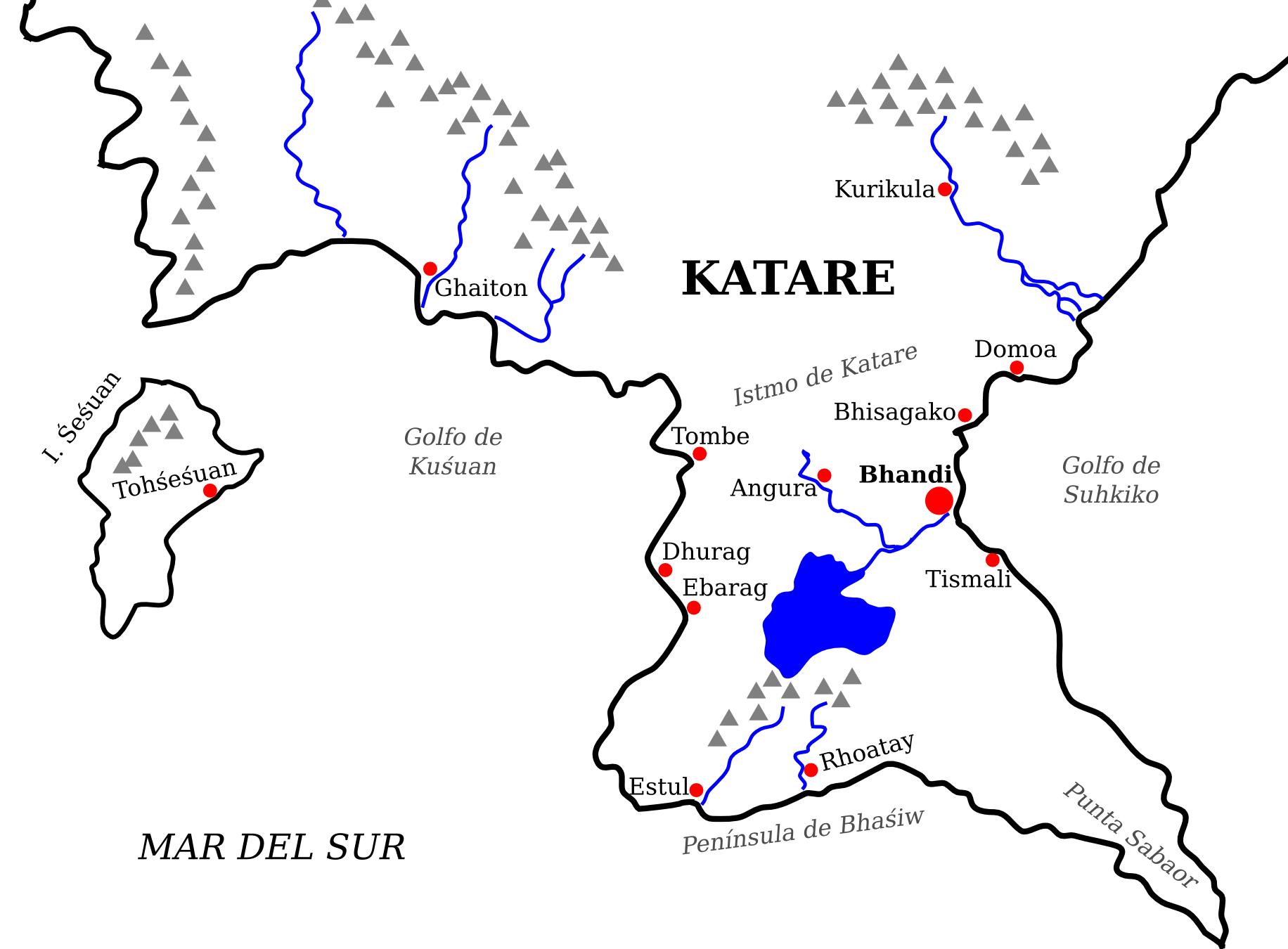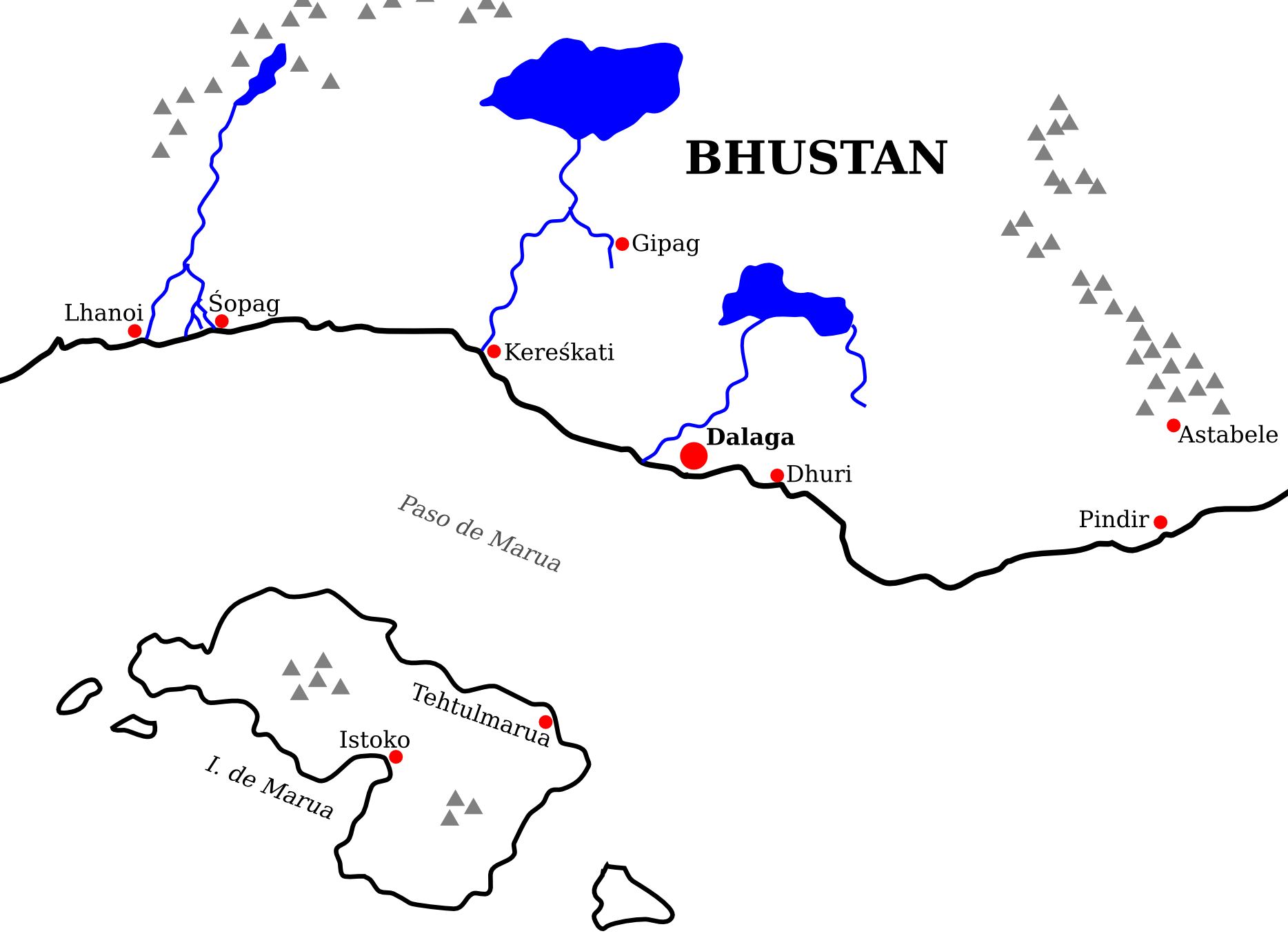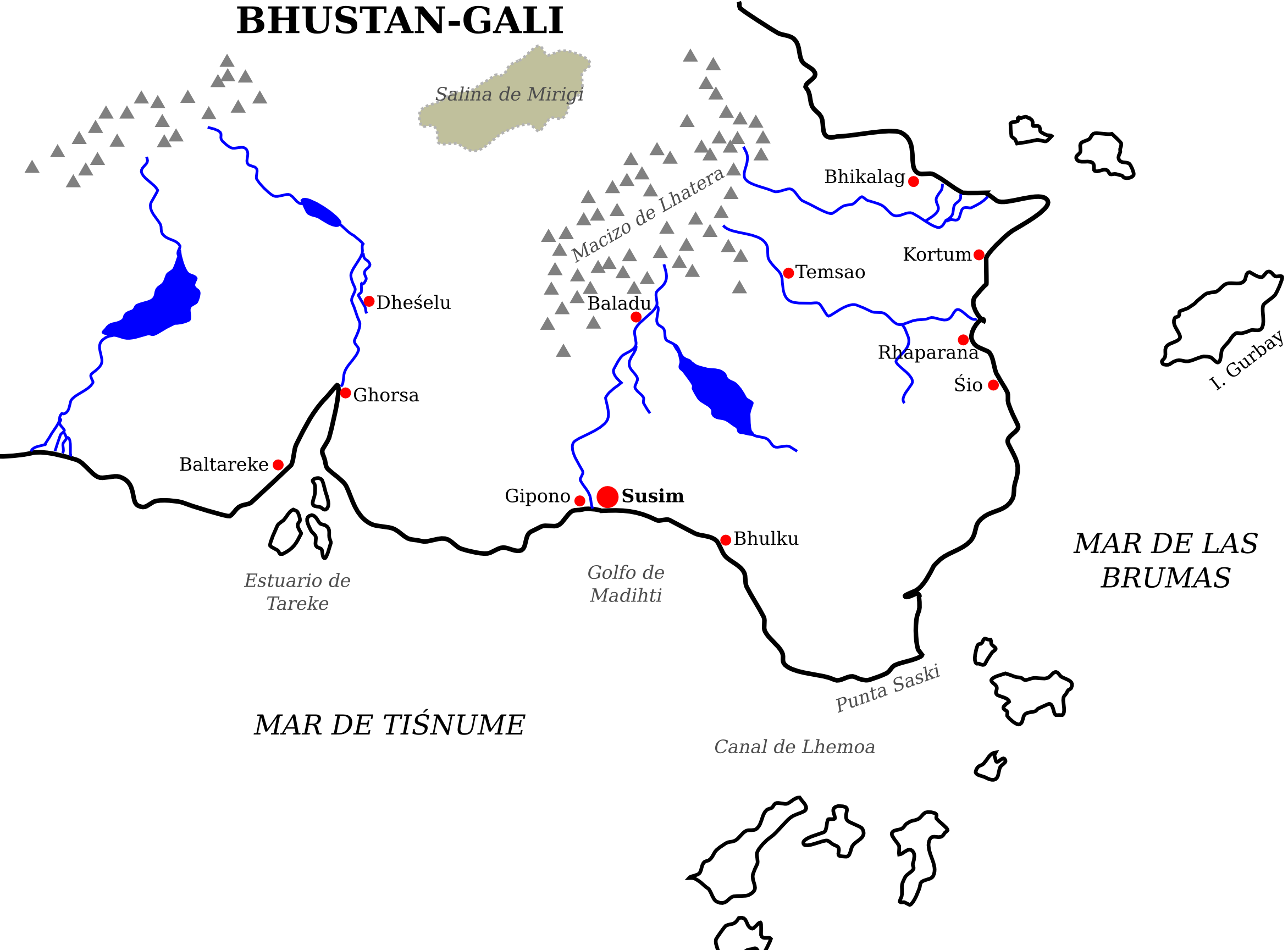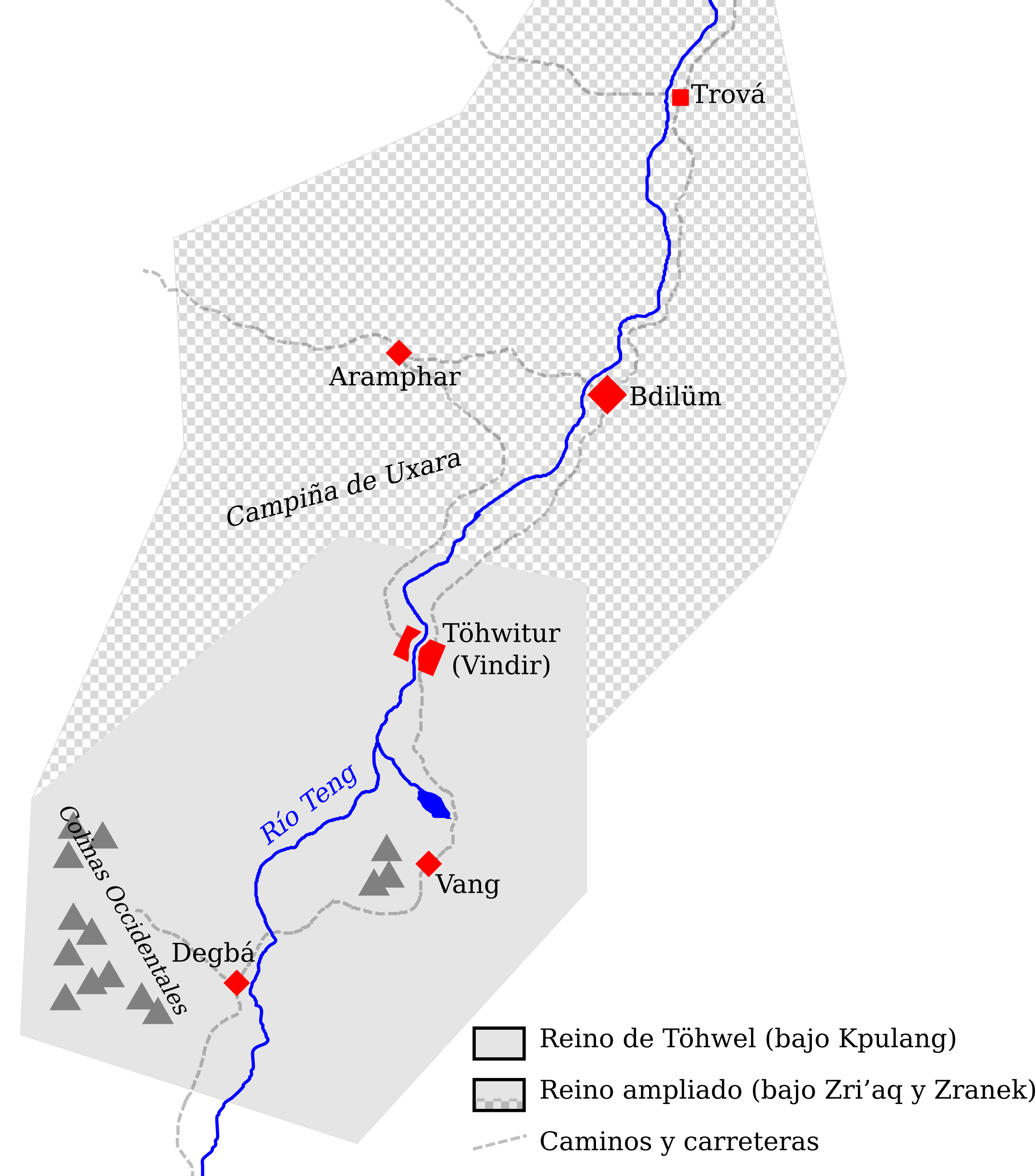Tabla de contenidos
Sobre este libro
Historias de Costaymar es mi primer libro de cuentos. Narra las pequeñas peripecias de unos pocos seres humanos dentro de la historia futura posible de la humanidad en uno de los planetas donde ha emigrado. Las épocas y lugares son disímiles, pero un hilo conductor los recorre a todos: el descubrimiento del lugar que ocupan los personajes en la gran historia que les ha tocado vivir, en un mundo que no eligieron y que no deja de recordarles que son extranjeros.
Aunque los cinco textos (cuatro relatos de mediana longitud y una corta epístola final) pueden leerse independientemente, me permito sugerir al lector que respete el orden en que aparecen. Al final encontrará una breve referencia de la astronomía, la geografía y el calendario utilizados.
El lector interesado en el proceso de escritura de los cuentos y en otras noticias sobre este libro puede seguirme en Medium y/o remitirse a la página de Facebook de Historias de Costaymar.
La portada es de Marisa Licata.
Pablo D. Flores, Rosario, 20 de agosto de 2014.
Solo en el alto cielo
Prefacio
El siguiente relato recoge el encuentro entre el periodista Tidama Tospay y el aeronauta Earow Sampi, quien fuera el primer hombre en llegar a la estratósfera de nuestro planeta en un globo aerostático. Está basado casi en su totalidad en los fragmentos del diario personal y otras notas privadas de Tidama, hasta ahora inéditas. Hemos decidido limitar al mínimo las notas editoriales para no perturbar el flujo de la lectura. Donde fue necesario completar lagunas menores hemos recurrido a la autobiografía de Tidama.
Tidama Tospay Lukashi (932-1032) se ganó su merecido lugar en la literatura con su narración novelada de la construcción del Ferrocarril Transcontinental. Esta obra monumental dejó en la sombra muchas de sus contribuciones al periodismo investigativo, con el cual su autor se inició en las letras y que continuó ejerciendo, de una u otra forma, hasta su muerte. Entre ellas se destaca su biografía de Earow, Solo en el alto cielo, que fuera publicada en 1003 con escaso éxito editorial.
Earow no llegó a ver esta obra, y los lectores de Tidama perdieron también la oportunidad de conocer los detalles del encuentro entre el aeronauta y el periodista, entrelazado (como veremos) con las noticias de un momento crucial en la historia de nuestra especie. Esperamos que este relato pueda llenar, humildemente, ese hueco.
Dhab’ri Itoki Hansag, Bhandi-no-Katare, 1060-primavera-5.
§1
Ghaiton, 997-primavera-64. Estoy en la estación de trenes, esperando el automóvil que los militares prometieron enviar por mí. Han sido ocho horas desde Bhandi. He dormido bien en mi camarote, pero el tren no es especialmente cómodo.
Medianoche. En el hotel. No he tenido tiempo de tomar notas mientras estaba en la base. De hecho, no está permitido hacerlo. Tampoco tomar fotos. Nadie me prohibió bocetar la nave del espacio, sin embargo, y aquí estoy con unos cuantos dibujos bastante torpes de algo que parece una aguja de treinta metros de altura, blanca, con la palabra DAKEAM escrita verticalmente en rojo. Me dicen que dakeam es el nombre de una flor. Como citadino ignorante que soy, no sabría diferenciar una flor silvestre de otra más allá de los rasgos más groseros. De todas maneras no puedo imaginarme que puede tener que ver un cohete cargado de explosivos con una flor. Es poco impresionante; como mucho, puede causar un efecto en aquellas personas que se impresionan ante objetos excesivamente grandes. Pensar que esa gran aguja blanca un día se elevará por sus propios medios hasta el cielo es asombroso, pero soy incapaz de sentir ese asombro en abstracto, y así deberá seguir siendo, puesto que el lanzamiento no será abierto al público. El director de toda la operación, un tal Kalipun (oficial militar y científico), así me lo ha asegurado, en medio de firmes disculpas.
§2
Primavera-65. En el tren. El viaje de vuelta no es bonito. La única parte remotamente interesante es la vista de las montañas de la Cadena Central y los valles al pasar del Istmo a la Península. Me he quedado pensando. No he traído nada de valor de la visita a Base Magur. En Ghaiton hay gente algo preocupada de que los militares hayan montado toda esa operación allí, a pocos kilómetros; no se dan cuenta de que algo así alimenta a casi todas las industrias y servicios que dan dinero a una ciudad, desde la venta de tornillos hasta la prostitución. Hacía más de diez años que no iba a Ghaiton, y no puedo recordar por qué fui la vez anterior, que fue la primera, ni imaginarme por qué: es un lugar aburrido, sin más atractivos que una playa con demasiadas piedras cortantes. Kalipun insinuó ayer que los lanzamientos se realizan desde allí porque, si algo falla, es poco probable que el cohete caiga sobre algo o alguien importante. Dudo que sea consciente de este único desliz. Por lo demás pasó toda nuestra entrevista insistentemente intentando enseñarme cuál es su trabajo con ayuda de un pizarrón y de ecuaciones. Con los dioses como testigos, le diré a Shinoa, no soy uno de esos literatos que se jactan de no entender nada de matemáticas, pero no puedo ni quiero escribir sobre ecuaciones. Como con la descripción abstracta de un cohete levantando vuelo, simplemente no puedo experimentar ninguna emoción con ellas; necesito verlas en acción. Y Kalipun es un burócrata muy eficiente cuya tarea es espantar a los periodistas, y lo ha logrado. Eso, o es un pelmazo.
Novena hora. Llegando a Bhandi. Una lástima que no me hayan dejado tomar fotos. La base es un lugar tan plano y aburrido que ya estoy olvidando cómo es. Muchos soldados, eso sí, y mucha gente fingiéndose ocupada.
De vuelta de la oficina. ¡Uff! Si lo que ocurrió no hubiese sido tan predecible, tendría que pensar que soy vidente. Shinoa exige que escriba sobre el viaje a la base. Cree que soy una máquina, como Haraki, o que puedo componerle una oda a cualquier tontería, como Dhernag. (Le he mencionado a Haraki en esos términos; no puedo hablarle mal de Dhernag, porque están en esa fase de admiración servil por él que suele sobrevenir después de que un número de la revista se ha vendido bien gracias al relleno pseudopoético que Dhernag aporta.) No me han dejado tomar fotos; no he podido entrevistar a nadie que tuviera un rostro humano; ¿qué quiere que haga con eso? Sí, es un desarrollo científico increíble; es la primera vez que el hombre saldrá al espacio. Pero el proyecto está siendo manejado con tanto romanticismo como si se tratase de fabricar clavos. No tengo nada en qué apoyarme.
§3
Primavera-66. Almorzando. Hace cada vez más calor aquí, pero en realidad estoy hirviendo de furia. Pensé que Shinoa lo había entendido ayer por la tarde, cuando después de otro viaje infernal quise mostrarle que necesito, cuanto menos, un poco de tiempo para sacar agua del pedregal donde me ha desterrado. Pero esta mañana me esperaba con las mandíbulas apretadas, listo para la pelea. Me acerco cautelosamente, saludo, y recibo por toda respuesta el golpe de un librito contra el pecho (se supone que debía atraparlo con las manos, imagino, aunque no descarto nada). En la tapa se lee “Pioneros de todos los tiempos”. Es una cosa polvorienta y mal impresa con un contenido que no desentona. “Algo para que te dé ideas”, gruñe Shinoa. Se trata de una recopilación biográfica de héroes y aventureros varios, los primeros (o, para ser justos, los más famosos) en llegar a tal o cual lugar o lograr tal o cual cosa. Shinoa apunta con el dedo; abro el libro por un señalador que él ha puesto ahí. Leo el nombre de Earow Sampi. “Algo para que busques a quién entrevistar”, ruge Shinoa. Le digo que a juzgar por el libro y los sucesos que narra, esos héroes desenfocados deben estar ya todos muertos.
Treceava hora. En la hemeroteca. La idea no está mal. No soy rencoroso ni injusto: la idea no está mal. Earow tiene como ochenta y cinco años pero no hay razón para que esté muerto; si el librito no miente, ha sido un hombre atlético y sano. Sus últimas apariciones públicas notables datan de décadas, pero unos fans de los globos aerostáticos hicieron un evento en su honor hace apenas un año y medio, en el quincuagésimo aniversario de su ascenso a la estratósfera, y por alguna razón (espacio de sobra, probablemente) esa conmemoración del mundillo (¡sí, hay un mundillo de los fans de los globos!) llegó a las páginas del Anunciador de Domoa. Citan unas palabras del viejo, recordando a su hermano, un militar retirado que en su época montó una agencia de vuelos en globo de aire caliente (por lo visto la flotación aérea está en la familia). El hermano lleva muerto diez años; espero no llegar tarde al otro.
Noche. He llamado a Guspagar en Domoa, con quien siempre puedo contar, y él me ha prometido averiguar si el viejo todavía vive (da por hecho que sí) y dónde. Me dice que es una celebridad local, aunque por su tono deduzco que se trata más bien de una parte del paisaje.
§4
Primavera-67. Nada de parte de Guspagar todavía. Shinoa parece haber perdido interés, pero no confío en él. Está esperando que yo crea que ha perdido interés y me deslice hacia otras tareas para saltar sobre mí diciendo que no cumplo con mi tarea asignada.
Mediodía. Transmisión desde Base Magur. El Dr. Kalipun sale brevemente por radio anunciando el éxito de la misión Dakeam-3. Hay una cápsula o pelota de metal dando vuelta sobre nuestras cabezas, en el espacio, emitiendo unos bips radiales en el vacío. Es nuestro deber patriótico y nuestra obligación moral humana extasiarnos por esto. Más tarde lo veremos por televisión junto con el presidente. ¿Habrán tomado imágenes del lanzamiento estos idiotas?
En casa, luego de la cena. Estrategia muy rara. No entiendo la televisión. Hay imágenes del lanzamiento del cohete, sí; es bastante espectacular. Nunca habría imaginado que enviar unos pocos kilogramos al espacio insumiera tanto estruendo y tales columnas de fuego. A la vista de eso no es rebuscado adivinar que no han transmitido en vivo por miedo a que todo el asunto estallara en pedazos; hay simplemente demasiado combustible inflamable, demasiado poder destructivo allí, por muchas pruebas que hayan hecho antes. (Dakeam-1 y Dakeam-2 fueron fallos resonantes. Recuerdo que Kalipun se refirió de pasada a ellos como “hitos en nuestro aprendizaje”, lo que me recuerda a ese dicho sobre cómo quisiéramos ganar la experiencia de los viejos sin pasar por sus experiencias ni tener que llegar a viejos para aprovecharlas.) Hasta allí todo bien, pero después de unos pocos momentos han achicado y movido el recuadro a una esquina y puesto en frente a hablar al presidente, quien a su vez ha presentado al Dr. Kalipun. Kalipun habla con otra voz cuando está en televisión. No estoy tan seguro, ahora, de que sea un pelmazo. El otro día escribí que su función parecía la de espantar al periodismo; debo tachar eso. Quería espantarme a mí y probablemente a los pocos que se atreviesen, como yo, a invadir gentilmente su espacio privado en la Base, controlado pero expuesto. Ante los micrófonos oficiales es pulcro, burocrático pero profesionalmente encantador. Está infinitamente orgulloso de su rol en el proyecto y no le molesta mostrarlo, lo cual puede hacerlo ver pedante, supongo, a una parte de la audiencia. No estoy seguro de lo que yo pienso, pero tengo que respetar a un hombre capaz de tal versatilidad.
§5
Primavera-68. Parada para almorzar. Estoy en El Escondite. Hace un rato Guspagar me llamó a la oficina. Dice que vio a Earow. Ha visto la foto del diario de hace un año y medio y asegura que no puede haber error en la identificación. Desgraciadamente no lo ha podido seguir hasta su casa, o hacia donde fuera que estuviese yendo. Estaba con una mujer, su esposa, presumiblemente. Iba con bastón. No puede seguir el rastro. El problema con Guspagar es que es vecino de Domoa, y si hay algo de lo que los domoatas desconfían más que de los extraños es de sus propios vecinos. Tendré que ir.
En la estación de trenes. Shinoa está de acuerdo en que debo ir a Domoa. Vengo a sacar el pasaje. Podría venir mañana mismo pero prefiero adelantarme y conseguir un camarote bueno. Pasaré el resto de la tarde en casa, ya que la redacción está irrespirable, tanto por el calor como por el ánimo belicoso del susodicho.
§6
Primavera-69. En el tren a Domoa. Recordé recién ayer por la noche que cuando éramos pequeños solíamos veranear en Domoa. Creo que no he vuelto en veinticinco años. Había unas olas muy altas (para niños) y mamá odiaba que nos adentráramos en el mar, aunque el peligro era mínimo; uno puede andar cincuenta metros sin perder pie, al menos cuando no hay mareas de perihelio. Supongo que para un adulto serán cien metros o más. El agua es razonablemente fresca y no hay rastro de los sundaoki que muerden los tobillos ni los dampula que los aguijonean en las playas de Bhandi.
Aún en el tren. Soy un idiota. No me he traído traje de baño.
Llegando a Domoa. Ha sido un lindo viaje, casi todo a la vista del mar. No recordaba que hubiese estos paisajes agrestes a tan pocos kilómetros de Bhandi. De un lado el mar, hoy muy calmo, y del otro bosquecillos de idmalah y de kutamu: verde alto, claro y esbelto contra verdinegro frondoso y (todavía en esta época) algunas flores amarillas chamuscadas. El aspecto mustio de las flores me recuerda cuán terriblemente caluroso es Domoa para los que no se pasan el día metidos en el mar, incluso faltando todavía más de tres novenas para el verano. Los niños no perciben esas cosas, pero la imagen de mi madre abanicándose frenéticamente bajo una sombrilla mientras nos vigilaba ha vuelto a mi mente de pronto.
Cenando en el tren de vuelta. No puedo quejarme de la calidad de la comida, aunque el vagón comedor es un robo en toda regla. Si no hubiese espantado a R. con mi honestidad y mi devoción al trabajo (¡ja!) podría haber tenido una mujer esperándome con comida caliente en casa, pero en vista de la imposibilidad de esa perspectiva…
Terrible calor, como lo adivinaba. Anduve un buen rato por las calles, afortunadamente bien arboladas; encontré a Guspagar trabajando y me apuntó a un par de lugares, pero nada. En el catastro no hay ningún inmueble a nombre de Earow. El municipio no tiene como política entregar a extraños las direcciones fiscales de los ciudadanos. Earow trabajó mucho tiempo en una fábrica de herrajes y cosas similares; el capataz, un hombre viejo, dice recordarlo y haberlo visto, pero no sabe dónde vive; se casó con una mujer más joven que él y se mudaron juntos a un lugar apartado, según parece. Guspagar también me aconsejó preguntar en unos negocios de la playa. Earow fue nadador, sin llegar a nivel de competencia, y hasta no hace mucho, a pesar de sus años, solía vérselo por allí, de manera que alguno de sus viejos compañeros, o incluso los guardavidas, podrían saber algo.
Nada por ese lado otra vez, pero: mientras voy sudando y maldiciendo por la arena, buscando la sombra cada vez más exigua de los idmalah, una mujer mayor, morena, frágil, que misteriosamente fresca como una lechuga recoge conchillas de bharkul, me ve, reacciona indudablemente a mi aspecto de cachorro perdido, y me pregunta qué hago por allí. Le digo; me dice que Earow era un hombre muy guapo (sonrisa pícara) y que siempre se lo veía en La Duna, un café-bar que queda por allí (señala). Naturalmente, La Duna es el café más antiguo y más típico de toda la playa de Domoa y yo lo conozco, tanto como un niño puede conocer un lugar para adultos. Agradezco, beso las mejillas arrugadas, me voy, llego con mis últimas fuerzas a La Duna, que está abierto y (bendito sea) tiene el aire acondicionado funcionando.
La frase hecha a veces tiene su lugar: todo está como la última vez. Veo vidrio, cristal coloreado, superficies de metal pulido como espejo, madera oscura, mosaico gastado, todo ello congelado en el tiempo de una forma que sólo alguien sin corazón podría llamar “pasado de moda”. Papá solía entrar, elegir una mesa junto con mamá (por un común acuerdo efectuado a base de miradas) y pedir para ambos su combinación favorita, una “bala” de café concentrado, quemante, más un “espumante” de café helado batido con crema de ghoshow, que estaba vedada a nosotros por alguna razón sólo conocida por el pediatra. Entro recordando esto, me siento y pido, sintiéndome absurdamente culpable, un combo de bala y espumante. Es el paraíso. El mozo tiene pinta de ser el mismo que hace veinticinco años; camina lentamente y escucha poco, pero no le tiembla el pulso al servir. Le pregunto por Earow. Eso atrae su atención; se lanza a una serie de anécdotas inconexas. Media hora después (no hay otros clientes, he monopolizado el lugar y el mozo me ha monopolizado a mí) llegamos a un punto donde puedo insertar un preludio a mi retirada. El mozo percibe esto o el mensaje llega finalmente a su cerebro y pregunta: “¿Pero usted está buscando a Earow?”.
Earow no viene más a La Duna, me dice; le cuesta caminar y con seguridad no aparecería por el lugar en una silla de ruedas. Se ha mudado con su esposa, una señora muy amable y que lo cuida mucho. No lo encontraré en ningún registro oficial porque la casa es de la mujer. ¿Está buscando desaparecer? ¿Deprimido, quizá? No, no lo cree así el mozo de La Duna; Earow siempre fue “muy práctico”. La expresión evidentemente significa algo, pero no indago más; tengo el nombre de la mujer y el vecindario donde vive.
El tren está entrando a Bhandi.
§7
Primavera-70. Feria de séptimo. Un periodista nunca descansa. Me siento a escribir lo que anoche no he podido. Tuve que volver a la oficina para avisarle a Shinoa cómo me ha ido, ya que no atiende el teléfono. Transcribo aparte la entrevista con Earow.
[N. del E.: La entrevista inicial a Earow aparece, con ciertos recortes aparentes, en la biografía del mismo. Los apuntes tomados por Tidama en ese momento se han perdido.]
El viejo me pareció muy agradable. Vive en una casa bonita pero discreta en un barrio del Perímetro Norte de Domoa. No fue difícil encontrarla. Domoa ha crecido mucho pero, a diferencia de Bhandi, ha mantenido su grilla de calles en escuadra casi perfecta, paralelas y perpendiculares a la playa. Imposible perderse. En Bhandi uno ya no puede confiar en su condición de ciudadano de toda la vida, especialmente en las afueras, porque el crecimiento ha sido caótico en los lugares donde los migrantes del campo y de los pueblos pequeños se han ido afincando sin esperar un trazado definitivo de las calles. Alguien podría insertar aquí una reflexión sobre el paralelismo entre esa topografía urbana y las actitudes sociales. Domoa, geométricamente ordenada, es conservadora y provinciana; Bhandi, perdida toda simetría, tiene la rudeza de las masas que apenas se reconocen como miembros de un cuerpo urbano. Lo dejo; no soy un sociólogo y esta analogía quizá sea una forma pueril de especulación.
La casa de Earow está bien a la vista pero no tiene número; sólo el nombre de la familia de su mujer, Penadao, en una placa de madera junto a la puerta. Mis padres se hubieran sentido muy incómodos con la idea de que un hombre casado dejara su casa para irse a vivir bajo el techo de su mujer. Hoy eso no es raro. Earow no quiso comentar sobre el hecho. Su casa era vieja y fea, ésta es más nueva y está mejor cuidada, dice. Le creo.
La mujer se sienta con nosotros y noto que me observa, como si yo fuese un posible depredador. El viejo tolera y supongo que alienta hasta cierto punto esa vigilancia, hasta que alguna señal inaudible entre ellos le indica a la mujer que ya no será necesario o prudente, más o menos en el momento en que Earow comienza a entusiasmarse al hablar de su vida inmediatamente anterior a la fama. Recuerda a la perfección detalles técnicos, tiempos perdidos en resolver problemas de ingeniería, montos de dinero, materiales. Hace cincuenta años muchas personas habían subido en globo hasta lo que se creía el máximo alcanzable y ya nadie pensaba en ir más allá. Earow tuvo que inventar métodos y hacerse de conocimientos que nunca había adquirido formalmente. No me es difícil notar en sus palabras que disfrutó más ese período que el ascenso en sí. Me cuenta de su compañero de trabajo, un ingeniero mecánico brillante que nunca quiso salir en las fotos ni subir a la estratósfera en el vuelo de la gloria; recuerda a su hermano mayor, que hacía paseos en globos de aire caliente para gente de dinero y que invirtió sus ahorros, consiguió publicidad y se convirtió (brevemente) en el “vendedor” del proyecto y en experto tranquilizador de burócratas del gobierno y la milicia, tareas que repugnaban al Earow más joven; dedica (bajando la voz para que su mujer no escuche) unas palabras a su novia de entonces, una belleza, y además fotógrafa. Las fotos están en un mueble; las busca; son buenas, mucho mejores que las fotos rígidas, oficiosas, demasiado oscuras y peor impresas del libro que me dio Shinoa. En algunas se ve un gran depósito o taller con una cápsula hermética a medio armar; en otras, Earow y su ingeniero, evidentemente sin posar, sucios de grasa y sudor, con herramientas; en un par, Earow orgullosamente parado junto a la cápsula lista para llevarlo al cielo, o quizá de vuelta de él.
Le pregunto qué opina de la reciente “conquista del espacio”; bufa. La ciencia es maravillosa pero hay que ponerle un rostro humano para que el público pueda apreciarla, y una bola de metal que emite ruiditos por radio no sirve a ese cometido. Eso dice; concuerdo sin ser efusivo. Sobre Kalipun (que está en la tapa del diario que el viejo leía un rato antes de llegar yo): es una lástima que ocupe el lugar de preferencia; si es cierto que la próxima misión será mandar un hombre al espacio, será mejor que los burócratas dejen de llevarse el crédito. Le aclaro que Kalipun tiene estudios técnicos. Farfulla algo y se cierra; no le cae bien, es evidente. ¿Resentimiento antiintelectual? Pero Earow no es un ignorante. Ha de ser no más que esa cuestión, ya algo pasada de moda, de la importancia de que un hombre “ponga el cuerpo” (mi padre, que no era poco tradicional, a veces lamentaba sólo medio en broma que un hombre ya no tuviese necesidad de aprender a usar un arma para defenderse de los animales salvajes al salir de su casa; entiendo que él nunca usó una, aunque mi abuelo probablemente sí).
§8
[N. del E.: en este punto faltan varios días de notas. Inmediatamente después hay varios recortes de periódico, que transcribimos. Dejamos aparte las breves acotaciones de Tidama.]
Ghaiton, primavera-77. Buena parte de los habitantes de esta ciudad despertaron sobresaltados esta madrugada, alrededor de la hora vigesimoquinta, a causa de una fuerte explosión. La incertidumbre y la intranquilidad reinaron hasta poco después del mediodía, cuando el oficial militar en jefe de la Base Magur, Malmura Ehpay, emitió un comunicado explicando el hecho. Según Malmura, un tanque de combustible para cohetes sufrió una avería durante una prueba de ensamblaje para la futura misión Dakeam-4. El combustible, altamente inflamable, provocó una deflagración que Malmura calificó como “afortunadamente más ruidosa que destructiva”. No hubo heridos ni víctimas fatales que lamentar. El líder del proyecto Dakeam, Dr. Kalipun Raele, habló más tarde con Radio Región G y precisó que, aunque se produjeron daños importantes en algunas de las instalaciones de lanzamiento, las mismas no provocarán retrasos en las misiones previstas. Como ya se indicó oportunamente, la misión Dakeam-4 será un lanzamiento tripulado, que partirá, de no mediar condiciones meteorológicas adversas, el último día de la estación. [El Pregón de Ghaiton, edición vespertina, en tapa.]
Bhandi, primavera-81. En el día de ayer Base Magur despejó finalmente el interrogante que tenía en vilo a los seguidores del proyecto espacial: ¿quién será el piloto? La respuesta es Kuparo Lhene Madaroa, un joven oficial de 25 años de edad (ver foto), que se ha estado entrenando en el mayor de los secretos, y bajo estrictas condiciones, junto con otros candidatos. Kuparo es soltero, ingeniero mecánico y aficionado a las carreras automovilísticas. Lamentablemente este cronista no ha podido hablar con él personalmente, debido a la excesiva discreción de la milicia. Parece que los periodistas somos más peligrosos que tanques de combustible explosivos. [¡Noticias Ya!, pág. 3.]
Bhandi, primavera-90. El Dr. Kalipun Raele, jefe del proyecto Dakeam, ha confirmado que el lanzamiento de la primera misión espacial tripulada será dentro de una novena y que, como ya lo había adelantado la comandancia de Base Magur, el piloto será el oficial ingeniero Kuparo Lhene. Consultado sobre la total ausencia pública de Kuparo, el Dr. Kalipun explicó que el piloto, aunque está de muy buen ánimo, prefiere no tener contacto con la prensa, y puntualizó que tanto él mismo como los jefes militares consideran conveniente esta postura. Dakeam-4 llevará a Kuparo hasta más allá de la atmósfera de nuestro planeta en una cápsula especialmente diseñada para soportar el posterior reingreso. Las aceleraciones y maniobras requeridas pondrán a prueba la resistencia fisiológica del piloto. Como en la anterior ocasión, el despegue no será televisado en vivo. [Noticias de la Capital, pág. 12.]
§9
[Las siguientes son notas sueltas de Tidama, sin fecha, algunas de ellas marginales a recortes de periódico.]
¿Qué explotó? ¿Realmente ningún herido ni muerto? Esperaré algunos días para creérmelo. Muy bueno aquello de que no habrá retrasos. Si no hay realmente ningún herido, casi podría imaginar que hicieron explotar algo a propósito. Mucha gente ya ni leía las noticias del programa espacial.
Kuparo Lhene Madaroa (972-). ¡Tan joven! Averiguar más datos. Un crimen que no nos dejen hablar con él. Sospecho de Kalipun. Mecánico como Earow, aunque con título. En la época de Earow todavía no se estilaba. ¿Su socio? Llevaré ese tema a nuestra próxima entrevista. El viejo narra bien su historia, pero necesito algo que lo conecte con el presente.
¿Están tratando de borrar a Kuparo? Los militares aman el secreto pero les gustan los héroes jóvenes y entusiastas. Debe ser Kalipun sin duda. Ningún pelmazo, no señor.
Otra vez lo de la televisación. Quizá deba ir hasta Ghaiton. La hora no es secreta. Algo debería verse. Son ocho horas de tren pero puedo ir antes para descansar. Shinoa me pagará el pasaje y una noche de hotel, creo. Estamos en mejores términos pero sé que prefiere no verme en la oficina.
¿Averiguar sobre Kalipun? El dossier oficial entregado a la prensa es, como de costumbre, una bazofia. Instituto de Física e Ingeniería de Bhandi, luego Academia Militar de Angura. ¿Quién es este hombre? Casado, pero nadie dice una palabra sobre su mujer o sus hijos, si los tuviese. Perfil bajo, naturalmente.
§10
Verano-1. Desayuno. Hotel Gorbakan, Ghaiton. Este hotel es pequeño y deprimente, pero lo despojado del lugar me ayuda. Y tiene una ventana hacia el norte aquí en el salón comedor. Anoche los parroquianos lo llenaban conversando sobre el lanzamiento de la mañana. No puedo decirme decepcionado. Los militares fueron puntuales: a la hora segunda y un par de décimas, todos parados afuera mirando al norte, vimos (primero) y escuchamos (un poco después) una gran columna de fuego ascendente, que se torció de a poco, rematada por una aguja de metal pequeñísima. La aguja se partió en pedacitos que fueron cayendo mientras el cohete subía y se inclinaba hacia el este. Vimos caer una, luego otra y luego nada más, pero un par de aficionados con binoculares aseguraron que Dakeam-4 seguía en camino, hasta que ellos tampoco pudieron ver nada más.
A la hora octava comenzaron a llegar los rumores y poco después la radio confirmó que todo había salido bien. Encendieron la televisión del comedor y a quién veo, sino a mi amigo el Dr. Kalipun, con una sonrisa de oreja a oreja y sin embargo tan controlado y sereno en apariencia como un borracho que llega a casa tarde y tiene que convencer a su esposa de que sólo ha bebido un vaso. Creo que honestamente cree que el mérito es todo suyo y no del joven que prestó literalmente su cuerpo a la ciencia. (Me estoy volviendo mi padre.) Dice que hay unas fotos increíbles pero las cámaras no las enfocan. Kuparo está bien; vemos una foto suya, sonriente, con el casco puesto, de manera tal que apenas se ven los ojos y la nariz.
En el tren a Bhandi. He llamado a casa de Earow en Domoa. El viejo está de buen humor. Le prometo que iré a visitarlo en cuanto pueda. A Shinoa le han gustado los extractos de nuestra charla hasta ahora pero quiere que el viejo hable sobre esta excitante nueva era de exploración de los confines espaciales (sic).
§11
[Recorte de periódico.]
Bhandi, verano-1. El gobierno ha comunicado oficialmente que la misión Dakeam-4 ha sido un éxito. La cápsula con el piloto se separó de la etapa propulsora del cohete según lo previsto, alcanzando una altura máxima de 166 km sobre la superficie de nuestro planeta. La cápsula cayó en una zona rural en las afueras del pueblo de Numpute, pocos kilómetros al oeste de Kurikula. El piloto saltó en paracaídas poco antes, aterrizando en un campo de cultivo, para sorpresa de varios de los habitantes locales. Fue escoltado como un héroe hasta la sede del gobierno local, donde el ejército lo recogió poco después. [El Informador, en tapa.]
§12
Verano-2. En la oficina. Recolecto los resultados de mis pesquisas hasta ahora. En Angura no quieren darme datos de Kalipun. Tampoco en el Instituto, al principio, aunque con civiles es más fácil vencer la resistencia a entregar información. Resulta que el dossier de Kalipun dice que egresó del Instituto a los veinte años, luego de una carrera corta, pero en el Instituto una señora muy amable con la cual he tenido que usar todos mis encantos me permitió copiar unas notas bastante malas y unos nombres de profesores con los cuales tendré que hablar. No hay signo de tesis o trabajo final y la fecha no concuerda.
[Varias hojas perdidas; la siguiente nota comienza por la mitad, con fecha aparente de verano-4.]
(…) Ruiki me confirma que en la Academia no se aceptan ingresantes mayores de 21 años. El dossier de Kalipun dice que ingresó a los 21 pero a juzgar por los datos del Instituto no pudo ser antes de los 23. Seguramente hay excepciones. Nadie me sabe decir nada sobre los padres de Kalipun u otros posibles benefactores influyentes. Sus notas del último período en el Instituto son tan pobres que no permiten sospechar que le hayan franqueado la entrada a la milicia debido a ellas. Naturalmente en la Academia su registro público es impecable; no obstante parece que no presentó su tesis de oficial técnico hasta los treinta años, lo cual es una enormidad. Necesito más datos.
§13
Verano-5. Amanecer. Llegando a Domoa. No quiero ni pensar cómo será el pleno verano en este lugar. Apenas ha salido el sol y ya se siente el calor penetrar en el camarote.
Atardeciendo. En La Duna. No he podido evitar el vicio de este lugar. Earow estuvo muy comunicativo. Evité hablar de Kalipun al principio para que no se enojara, pero lo hizo él por su cuenta. Charlamos sobre la cápsula espacial, sobre Kuparo y sobre los vuelos espaciales. Kuparo tiene casi diez años menos que Earow cuando hizo su ascenso a la estratósfera; Earow lo envidia benignamente (“Yo tenía la edad de él cuando comencé a soñar con subir en globo hasta allá arriba, pero me tomó diez años conseguirlo”). Le pregunto si las mujeres lo detuvieron o distrajeron. Se ríe y dice que sí, un poco, pero luego se niega a hablar de la mujer que lo acompañó y apoyó durante su época de gloria. Entiendo que algo fue mal. Mis notas de la entrevista anterior me dicen que la relación con su socio se agrió poco después de ese mismo período. Tengo la delicadeza de no sugerir directamente que una cosa y la otra tuvieron que ver; Earow adivina y me explica que ella se fue porque él no tenía tiempo para nada, mientras que su socio tenía problemas familiares. “O más bien un problema: una familia. Un hijo en camino.” Rhapul Dimsu, así se llamaba, era un hombre responsable y entendía que no podía seguir jugando el juego de Earow, que era una apuesta en términos económicos. La publicidad y el entusiasmo podían decaer en cualquier momento y las deudas se seguían acumulando.
Entonces hablamos de cuánto mejor es que el estado financie estas cosas, y Earow se encoge de hombros y reconoce que, pese a su falta de romanticismo, es de hecho mucho más práctico y más rápido.
—Uno puede ser un aventurero y un pionero, pero no a repetición. Las empresas gloriosas son únicas —dice.
—Comprendo. Pero la inspiración que provoca un héroe como usted…
—Vamos, vamos. ¿Quién se acuerda de mí? Unos muchachos aficionados y sólo en mi aniversario. No se puede mirar hacia atrás. No está del todo bien, pero así es como se avanza más rápido. Y tenemos la mayor parte del camino por delante.
La gente ya está olvidando Dakeam-4, dice, y ahora Dakeam-5 viene en camino: el tan soñado vuelo orbital. No entiendo y él me explica. Resulta que lo de Kuparo ha sido un simple lanzamiento balístico: nada más sofisticado que disparar una bala de cañón, que tiene una trayectoria de cierta forma que inevitablemente hará volver el vehículo al suelo. Dakeam-5 será un intento de poner en órbita la cápsula espacial, es decir, colocarla en una trayectoria cerrada que no retorne al suelo, al menos por unas cuantas horas o días. La diferencia, física y matemáticamente, es sutil, pero a nivel humano es algo totalmente diferente. (Debo estudiar esto.)
Aparece la figura de Kalipun y Earow se ensombrece; el doctor es la representación del falso romanticismo militar, el fruto de una maquinaria de relaciones públicas que excreta emociones fabricadas para alimentar el triunfalismo que gusta a los medios sensacionalistas tanto como al gobierno. (Earow no emplea esos conceptos, pero me permito traducir.) Entiendo que el rápido avance que él acepta no deja lugar a un romanticismo verdadero, como él mismo ha reconocido, y le pregunto qué espera de quien dirige una operación de este estilo; responde que el piloto merece todo el crédito. Le recuerdo a su socio el ingeniero Rhapul. “Eso es diferente”, replica. Con Rhapul los unía una amistad y cada cual ocupó el papel que mejor le cabía: Earow eligió disfrutar la fama y Rhapul eligió hacer bien su trabajo en la oscuridad, quedando ambos satisfechos. ¿Habrá sido así? Imposible saberlo hoy.
§14
Verano-8. Vengo de entrevistarme con Gitia Nurmaw, que fue profesor de Kalipun en el Instituto y conoce a algunos de los viejos profesores de Física de la Academia. Están todos jubilados, cuando no muertos. Me confirma que Kalipun cursó cuatro y no dos años, que nunca se graduó formalmente y que sus notas eran buenas al comienzo, pero pésimas al final. El “error” en el dossier es atribuible a un intento burdo de “lavar” su figura, aunque desde luego no puede descartarse otra razón. Cómo entró a la Academia sigue siendo un misterio.
Hay un rumor dando vueltas pero todavía no escribiré nada sobre él, ni siquiera aquí.
Vuelto del kiosco de revistas. Han publicado una selección de fotografías tomadas desde la cápsula de Kuparo y hay una concurrencia insólita en los puestos de venta; la gente está feliz y paga con gusto por las páginas satinadas a todo color. Se ve claramente la curvatura del planeta y, desde el punto más alto, justo sobre el meridiano central del Istmo, el gran angular permite ver la costa occidental y la oriental al mismo tiempo; hay algunas nubes y la luz solar proyecta sus sombras oblicuas y alargadas hacia el sur, pero no se pueden apreciar ciudades ni traza alguna de estructuras artificiales, salvo (quizá) alguna frontera recta de cambio de color, campos de cultivo, imagino.
§15
Verano-10. La oficina de Kalipun responde hoy a un pedido de audiencia que hice hace dos novenas. La respuesta es, previsiblemente, negativa. Kalipun está “muy ocupado” y ya ha atendido a la prensa infinidad de veces.
Esta mañana le he dicho a Shinoa que estoy pensando escribir una biografía de Earow; no le convence la idea de editarla y comprendo que es una equivocación. Le digo que puede salir en entregas y que las complementaré con una crónica de los viajes que he estado haciendo, algo costumbrista o así. Eso le gusta. (Tendrá que matarme para que cumpla con eso.)
[Siguen algunas anotaciones ilegibles; el diario continúa sin más detalles relevantes luego de verano-15.]
§16
Verano-22. Gitia, que me pasó la otra vez el dato, me ha llamado hoy; se lo han confirmado un par de sus ex-colegas de la Academia, que por razones obvias no puede nombrar. Dakeam-4 no fue un éxito tan resonante como se esperaba. Algo no estuvo bien en el cálculo o (más probablemente) en la construcción del cohete, fuera su navegación, su dosificación de combustible, un alerón mal orientado… La cápsula debía subir con mayor pendiente; no estaba previsto que reentrara sobre una zona poblada. El error fue mínimo, pero hablamos de cantidades enormes de energía y de velocidades inimaginables. De hecho, faltó poco para que la cápsula se estrellara en el medio de Kurikula. Los militares estaban apostados en un páramo a casi treinta kilómetros de allí, cubriendo un área grande por mayor seguridad, y tuvieron que correr. De ahí la sorpresa de los campesinos.
Me alegro de que haya salido bien de todas maneras. Me alegro más porque, no habiendo víctimas ni catástrofe alguna que lamentar, me sentiré menos culpable cuando use esto como palanca para mover a Kalipun.
§17
Verano-23. Recién vuelto de la revista. Hoy llegó una carta de Earow a la oficina. Parece entusiasmado con la idea de narrar la historia de su aventura en globo y me ha mandado muchos detalles por escrito que no tuve tiempo para registrar de memoria. Comenta con gran aprobación las fotos del vuelo de Kuparo. Dice estar intrigado por los rumores de que todo el programa espacial no es más que una pantalla para el desarrollo de armas de guerra. No es descabellado. Los militares se inquietan cuando no pueden dispararle a cosas ni hacerlas volar por los aires, y hace muchos, dioses mediante, que no tenemos nada parecido a una guerra.
Le respondo diciendo que iré a visitarlo uno de estos días. No miento, pero en esa vaguedad trato piadosamente de ocultar el hecho de que el viaje es cansador y las entrevistas no son del todo satisfactorias. He dicho que Earow tiene entusiasmo por su historia, pero hay partes de su vida de las que obviamente (para mi oído entrenado, al menos) no desea hablar; si escribo su biografía, no puede reducirse a lo ocurrido hace cincuenta años ni transformarse en un especie de poema épico donde todo se orienta a la gloria del ascenso en globo a la estratósfera.
No hago ningún comentario sobre lo que he averiguado de Kalipun o del supuesto fallo en el cohete.
§18
Verano-25. Nada de la oficina de Kalipun todavía. O se le han subido los humos a la cabeza o tiene una gran protección asegurada. Nadie más ha publicado lo que yo tengo. Hablo con Bhoatao, con Rhesho, con Ibelama: ninguno ha oído nada. Gitia afirma su total confianza en sus ex-colegas y hasta me envía sus cálculos, pero naturalmente, las fórmulas no me dicen nada y no valen nada si la fuente está contaminada. Cabe la posibilidad de que los chicos del Informador y de Noticias estén bajo un silencio obligado, pero si fuese así me lo dirían. Nos entendemos. Ibelama dice que en Kurikula circulan rumores, pero nadie les hace caso a los montañeses ni a los campesinos de los valles. Es cierto que si yo escuchase el rumor así, sin más, lo atribuiría a la ignorancia. Al fin y al cabo es gente que todavía cree que los meteoritos son malos agüeros para la cosecha.
Por la noche. En la televisión dicen que el piloto para el vuelo orbital ya ha sido elegido y han prometido que lo presentarán pronto: esa relajación del secreto parece prometedora, si es que no demuestra un exceso de confianza.
§19
Verano-26. Más fotos, esta vez en los diarios de gran tirada, muy deslucidas por la impresión. A un lado de las fotos un Dr. Kalipun sonriente y un hombrecito de mandíbulas firmes, con cara de circunstancias: Lishew Ghabara, 29 años (que no aparenta), traje espacial incongruente junto al traje de oficial de Kalipun. Éste será el primero de nosotros que vuele al espacio y se quede allí un buen rato. El primero en varios miles de años, digamos con más propiedad; creo que la arqueología ya no nos permite dudar de la existencia de los Fundadores.
[N. del E.: En 997 no se había descubierto aún el yacimiento arqueológico del área fundacional de Bhandi, desvelado por casualidad durante los trabajos de construcción de las defensas costeras, ni se había comprendido aún la significación de las edificaciones del sexto milenio a.E.C. en la región septentrional de Bhustan-Gali; la casi total seguridad de Tidama resulta así algo exagerada. Los grupos político-religiosos negacionistas de la Fundación que todavía gozaban de aceptación en esa época no pasaron a ser considerados extremistas hasta varias décadas después.]
§20
Verano-33. Saliendo de la revista. Shinoa no está dispuesto a pagarme otro viaje y estadía en Ghaiton. Tendré que quedarme aquí y ver lo que quieran mostrarme por televisión. De todas maneras, al igual que la vez anterior, no habrá emisión en vivo ni se permitirá la asistencia de público, así que los que vayan a ver el despegue lo harán desde muy lejos, como yo.
El día crucial es pasado mañana. Se pronostica mal clima para la tarde, así que lo harán bien temprano, apenas salga el sol o incluso antes; el cohete de hecho volará hacia el este, de manera que su amanecer se adelantará enseguida. No han dicho cuánto tiempo durará la misión. Mis fuentes me dicen que la cápsula tiene aire para nueve o diez días y agua y comida para una cuaderna; la discrepancia resulta absurdamente cómica, aunque seguramente tiene algún motivo razonable. En una novena Lishew podrá ver amanecer cuarenta o cincuenta veces.
§21
Verano-35. En El Escondite. Día complicado. Desde el principio algo olía mal. Es el gran día en Base Magur pero el gobierno convoca a una conferencia de prensa en la Casa de la Nación. Escucho que se ha visto a Kalipun ingresar por una puerta trasera junto con varios funcionarios, lo cual es imposible; a esta hora debería estar en Magur. La radio se mantiene en silencio. Estas conferencias de prensa son despiadadas; las primeras filas siempre están ocupadas por empleados no reconocidos del gobierno de turno y la asistencia está severamente regulada. No voy a entrar en esa pelea ridícula de los reporteros en vivo por conseguir un resquicio para el micrófono y el grabador. Soborno a una persona, me cobro un favor (varios favores) de otra, y consigo lugar a un lado en la segunda fila. Entra el Presidente y anuncia que el director del proyecto espacial tiene malas noticias. Kalipun está atrás, en una fila como de condenados con uniforme militar. Da unos pasos, se aclara la garganta y con voz de falsete grazna que Dakeam-5 ha sufrido una falla catastrófica durante las pruebas pre-lanzamiento; el piloto ha muerto y dos técnicos han resultado heridos de gravedad. El cohete ha quedado destruido, no así la cápsula que el mismo debía transportar. Se están investigando las causas, bla bla bla.
El rostro de Kalipun muestra más desconcierto que tristeza o enojo. Su mirada tiene algo de absurdo distanciamiento, como si detrás de los anteojos su vista estuviera vuelta al interior, haciendo y rehaciendo todos los cálculos que pudieron haber salido mal. Los militares de la guardia que está detrás de él se esfuerzan por mirar al frente de manera inexpresiva; Kalipun, que debía terminar con alguna fórmula y salir por un costado, se baja del escenario casi tropezando. El mar de periodistas se llena de olas; me zambullo entre los escribidores hambrientos y los corto como una lancha de motor. No tengo mucho tiempo. La guardia ya se aproxima. Le pongo una mano sobre el hombro a Kalipun, que se sobresalta pero continúa en su curso original. Apreto un poco, me acerco a su oído y le grito casi: “¿No habría deseado usted estar ahí?”. Vuelve unos ojos vacíos hacia mí y asiente. Se sacude a los mendigos de la palabra, mira a sus guardias, me mira a mí. Lo saco por una puerta lateral, él gesticulando a los guardias, yo dando codazos a diestra y siniestra. Subimos a un automóvil; el chofer, perplejo (esperaba que la cosa durase más, supongo) se pone firme. Le doy la dirección de El Escondite, que debe ser el bar mejor nombrado de Bhandi. Llegamos en diez minutos, conseguimos una mesa al fondo.
Kalipun repite que él debería haber estado allí. Entiendo que está diciendo realmente que él desearía haber estado en la cápsula. Le pregunto, para estar seguro, pero me ignora. Sigue hundido en su triste asombro. Saco a colación el asunto del lanzamiento errado; me rechaza con un gesto como quien espanta un bicho. “No hay fracasos, sólo hay experiencia”, sentencia. ¿Y lo del Instituto, el dossier falso, la entrada a la Academia dos años después del máximo permitido?
—El gobierno quería alguien con una imagen impecable —dice, atropellándose—, pero sólo me tenían a mí. O más bien, ya me tenían. El proyecto creció de a poco y los políticos que normalmente ponen a dedo a la gente en los lugares altos no lo vieron venir. —Hace una pausa—. No hace falta aclarar que no puede publicar nada de esto. En cuanto al ejército, hmm…
—¿Qué? —insisto, al ver que titubea.
—Imagino que los militares querían ocultar las irregularidades. Me consultaron. Les dije que no me importaba, sea que lo hicieran o que no. No es que fuese un delito; los reglamentos pueden ser flexibles.
Tampoco creo que le hayan dado alternativa, pero me callo eso.
—Sin embargo, queda el hecho. ¿Cómo logró usted entrar?
Kalipun sonríe un poco. Parece estar recobrando la compostura, lo cual no favorece mis chances.
—Honestamente, no puedo decirlo con exactitud. Mi padre conocía a alguien, o alguien lo conocía a él. Habló bien de mí, logró que miraran para otro lado. Nunca quiso decirme quién había sido. Murió poco después.
—Fue un favor, entonces.
—Un favor que espero haber pagado, aunque hoy no pueda sentirlo así —responde prontamente, con algo de tristeza asomando otra vez a la mirada, que enseguida vuelve a ser la de antes.
—Le preguntaré por última vez: ¿desearía haber estado en el lugar de Lishew esta mañana?
—Sí —dice, asintiendo enfáticamente—. Parece una locura. Tengo cincuenta años y es un sueño pensarlo ahora, pero fue mi idea desde el principio. El Instituto me tentó, pero resultó una vía muerta; nunca llegaría al espacio desde allí. Como mucho sería un profesor, un consultor, un ingeniero de escritorio. El ejército me dio la oportunidad. No me gustó al principio, pero finalmente destaqué, me gradué, subí los escalones que debía. Llegué tarde de todas formas. —Parece que ha terminado; me ve tomar notas de cada palabra y comienza a levantarse. Lo último que me dice, ya de pie y mientras los guardias (que han venido discretamente tras él) se acercan a la mesa, es—: Puede publicar todo… cuando tengamos éxito.
§22
[Recorte de periódico]
Ghaiton, verano-39. El gobierno ha comunicado hoy que Kuparo Lhene, quien hace cuarenta días pilotara la misión Dakeam-4, será también el único tripulante de la Dakeam-5, cubriendo el puesto que quedó vacante luego de la trágica muerte del piloto titular, Lishew Ghabara, en la explosión ocurrida en el complejo de Base Magur hace cuatro días. Otros pilotos se están entrenando en la base, pero el ejército no ha dado a conocer sus nombres. Dado que el vehículo propulsor resultó destruido y debe reemplazarse en su totalidad y probarse nuevamente, no se ha fijado fecha aún para el lanzamiento, pero fuentes del ejército consultadas por este diario estiman que el mismo podría llevarse a cabo tan pronto como en tres novenas. [El Pregón de Ghaiton, pág. 4]
[Comentario de Tidama al margen:] No quisiera estar en el lugar de Kuparo. La historia del futuro dirá que el destino lo señaló desde el principio como el protagonista, pero ¿a quién, salvo a un megalómano, le importa lo que dirán después de que uno haya muerto los historiadores que todavía no nacieron? ¿Y quién quiere vivir pensando que otro murió para que él tomara su puesto predestinado?
§23
Verano-40. Recién vuelto de Bhisagako. La expresión “persona llena de sorpresas” es trillada e indigna de mí, pero no encuentro nada mejor; no por nada lo trillado existe. ¡Ah, el misterioso Dr. Kalipun! Aquella cuestión de su padre y del amigo con influencias en el ejército me quedó rondando la cabeza, luego de que, naturalmente, Kalipun se fuera con sus guardaespaldas o espías o lo que fueran. Tengo el dossier sobre la mesa; está ajado, marcado, doblado y manchado. No hay nada sobre la familia de Kalipun allí, pero los limpiadores de imagen no pudieron o quisieron omitir algo de esa simpatía que inspira lo rústico en las masas y hasta en ciertas personas ilustradas. “Nació en el otoño de 946”, dice el texto, “en el pequeño pueblo rural de Miltay.” Miltay está a menos de veinte minutos de Bhisagako, en automóvil. Tomé el tren, alquilé un vehículo apenas salir de la estación y me dirigí a este oasis de campesinos. La gente es distraídamente amable. Llegué al hospital público en pocos minutos. Es un edificio sólido y con aire de antigüedad, lo cual me alentó.
Entro, me presento como periodista, pido hablar con alguien que sepa de la historia del lugar. Me hacen esperar. Compro unas tortitas dulces para convidar. Las tortitas y mi encanto hacen su tarea sobre una venerable enfermera. Me dice que el hospital está allí desde la fundación del pueblo y que, salvo emergencias domésticas, todas las mujeres de Miltay han dado a luz en su maternidad. Los registros son infalibles, declara con un aire de autoridad casi sacerdotal. Aparecen las tortitas. Me siento a una mesa con un libro gordo que reúne los datos mínimos de cada parto y sus similares (desde falsas alarmas hasta abortos espontáneos) entre 945 y 949. Las cuadernas están marcadas por rayas azules; las estaciones, por una doble raya roja. Busco el hito rojo que señala el otoño de 946. Luego de una docena de partos llego a una línea que reza:
Ot-31-7h2. Kalipun Lirime (0) — 23n — K. Raele ♂ (V/6h)
Lo cual significa que una mujer llamada Kalipun Lirime, primeriza, parió a un niño varón, al que llamó Raele, el día trigesimoprimero del otoño, a la hora séptima con dos décimas, por parto vaginal normal, luego de una gestación de veintitrés novenas y un trabajo de parto de aproximadamente seis horas.
—¿La K. significa Kalipun? —pregunto.
—Sí, señor —dice la enfermera.
—¿Y el Sr. Kalipun? Quiero decir, el padre.
—No sabría decirle cómo se llamaba. No anotamos los nombres de los padres. Aquí en esta sala sólo cuenta la mujer y el hijo que trae al mundo.
—Pero la anotaron con su nombre de casada aquí. Y también al bebé. Con el apellido de su padre, quiero decir —replico.
—No, señor. Lo que está anotado aquí es siempre el nombre de la mujer, el que le dieron sus padres a ella. Lo otro ya es asunto del registro civil.
La enfermera no es tonta; sabe de quién estamos hablando (incluso en el adorable y rústico Miltay hay televisión y radio y noticias del espacio) y debe saber adónde apunto.
—¿Pero entonces el padre no le dio su apellido al bebé?
—Quién sabe —dice la enfermera—. Es un apellido bastante común en algunas partes. En Bhisagako, no sé si usted conoce, hay muchos Kalipun. O al menos había cuando yo era pequeña y vivía allá, antes de que mi padre nos mudara a todos aquí de vuelta. Cultivaba grano, lhetean y mahli, mi padre, y algo de rhusabag cuando había de sobra; era un hombre de campo y no le fue bien haciendo negocios en la ciudad, a pesar de que lo intentó. Había un Kalipun en la ciudad, que era un gran comerciante y tenía muchos parientes, como le decía. No todos comerciantes, ni para nada ricos, pero entre todos eran conocidos. Algunos se mudaron aquí, supongo que esta muchacha también, pero yo no debía estar viviendo aquí entonces. En fin, como le decía —repite—, eran bastantes. Mire cuántos habrán sido que hay toda un ala de la familia en el cementerio.
Nada más que decir. Doy las gracias y me voy de vuelta a Bhisagako. No hay un “ala de la familia Kalipun” allí, pero sí un sector de tumbas de la parentela. El cementerio en sí es viejo y conserva la forma de enterramiento tradicional, con urnas y altarcitos; sólo en el sector de más reciente ampliación se ha impuesto la cara y ostentosa moda de los entierros horizontales de cuerpo entero, que me da (confieso) escalofríos. Las tumbas de los Kalipun están agrupadas de manera vagamente concéntrica, con los más viejos en el centro, como (imagino) en vida, cuando los niños se juntaban en torno a los mayores para escuchar historias. La más vieja tiene unos doscientos cincuenta años y apenas se lee el nombre.
Recorro impaciente las lápidas, buscando. En el círculo exterior veo una tumba con un bonito bajorrelieve en forma de rostro femenino, que lleva el nombre KALIPUN LIRIME. La fecha de defunción es 946-otoño-49. ¡Dieciocho días! ¡Dieciocho días apenas! AMADA ESPOSA, dice la última línea. A meros dos pasos a la izquierda, una lápida mucho más reciente, que quiere como desaparecer tras una mata de pasto sin podar, señala el lugar de descanso de quien mandó escribir aquel epitafio, el esposo amante. La fecha es 971-primavera-5; el nombre, RHAPUL DIMSU.
§24
Verano-42. En Domoa. He venido a visitar al viejo Earow. Me gustaría decir que ya me he acostumbrado al calor de aquí, pero no. He tomado el tren de la hora vigesimonona para llegar al amanecer, pero incluso así estoy sudando. (Esta vez sí he traído traje de baño.) Me quedaré hasta el 45 (que es feria de noveno) aquí, tratando de redondear las entrevistas con Earow. Las notas por entregas han sido bien recibidas y Shinoa está feliz, dentro de lo que es posible para alguien tan mísero en emociones como Shinoa, así que no tengo que trabajar las ferias, pero esto ya es más afición que trabajo: material para la futura biografía.
Llego a la casa del viejo, que es la casa de su esposa, con el cartel con el apellido PENADAO en la puerta. El viejo no ha tomado ese nombre y tampoco ha tenido hijos con esta mujer, que conoció ya muy mayor, a los que habría podido nombrar así; fuera de aquellas contingencias que estropean el paralelismo de la historia, en todo lo demás su presencia está escondida aquí, tras ese nombre y los muros de esta casa de la que ya casi no sale, como la de Rhapul Dimsu tras las hierbas crecidas del “ala Kalipun” del cementerio.
El viejo no se encuentra bien. Está mal del corazón hace tiempo y el calor lo agrava. Su mujer hace gesto de no querer dejarme entrar pero él, desde una poltrona, grita que me haga pasar. Sin muchos preámbulos le cuento lo de Rhapul. Se queda mudo.
—¿A esto se refería usted cuando hablaba de las razones por las cuales Rhapul dejó el proyecto?
Asiente, pero sigue sin decir nada. La Sra. Penadao revolotea a nuestro alrededor como temerosa; nos ha traído agua fresca y no se atreve, parece, ni a irse ni a quedarse. El viejo la mira como buscando ayuda pero luego hace un gesto desagradable y Penadao se va.
—La mujer tuvo algo que ver, ¿verdad?
—No sabe de qué habla —me dice Earow.
—Ellos se casaron. En buenos términos, me imagino, porque él está enterrado a su lado y cerca de la familia de ella.
—Ella lo quería mucho —dice el viejo, esquivando mi mirada—, y él crió al hijo cuando ella murió. Además de que eran esposos. Por supuesto que tenía que estar en ese lugar.
—Pero él no le dio su apellido a su hijo. Su primer hijo, ¿no? Y un varón, además. En esa época…
—Usted no sabe, no tiene idea de qué habla —repite el viejo. Su voz es dura; es como si me odiara de pronto. Con sorpresa, veo que está llorando. O mejor dicho, lagrimeando: lágrimas que caen de sus ojos sin que haya otro signo, ni un parpadeo, ni un fruncir de la boca, ni un sollozo. Ahora sí me mira directamente—: ¿Cómo sabe, eh, cómo sabe que él no quiso darle su nombre? ¿Cómo sabe que no fue ella la que decidió no pedirle ese nombre para su hijo? ¿Cómo sabe qué pensó ese hijo cuando tuvo que decidir si cambiar su nombre o seguir con el de su madre? —Me ha llegado a mí el turno de quedarme mudo; Earow parece agotado por el esfuerzo, pero súbitamente vuelve a hablar, de nuevo firme y compuesto—: Hay muchos motivos por los cuales una mujer no le da a su hijo el apellido del padre. Porque el padre no fue un buen hombre. Porque no estuvo cuando hizo falta, porque se distrajo con tonterías. Porque no se hizo cargo.
Voy a interrumpir, pero Earow ha terminado. Lo que dice no tiene sentido. Es como si hablara de otra persona, me digo. Y entonces comprendo.
§25
Verano-44. ¿Lo sabe Kalipun? No tengo idea, pero es difícil que no sospeche algo. Le mando una nota pidiendo conversar, sin detalles.
Este fin de novena no será muy productivo, por lo visto. No puedo volver a la casa del viejo; su mujer va a matarme, con razón. No me ha querido decir nada más, pero ya imagino por dónde va la cosa.
El hermano de Earow estuvo en el ejército; eso lo sabía. Earow me contó que hizo ciertas innovaciones técnicas en los globos aerostáticos utilizados por entonces como medios de reconocimiento. No lo consideré importante; de hecho no creo que nadie sin un título de ingeniería lo entienda. En una biografía de Earow sería como mucho una nota al pie. En algún otro momento Earow remarcó que, aunque su hermano tenía una gran maestría como propagandista, los aportes privados que consiguió para su proyecto no habrían bastado si no hubiese sido por el apoyo de un par de altos oficiales, conocidos de su hermano, que lo eximieron o le permitieron sortear fácilmente algunas trabas burocráticas (por mucho dinero que tenga, uno no puede subir con un aparato de tecnología desconocida a la estratósfera si los encargados de vigilar el espacio aéreo no están seguros de lo que planea hacer). Trabas burocráticas, precisamente, como las que impiden que un estudiante ingrese a la Academia Militar luego de cierta edad. He sido un estúpido al no atar estos cabos antes. Ahora no creo poder obtener los detalles.
[N. del E.: Siguen recortes fragmentarios del diario de Tidama, que omitimos. Lo que se ha conservado contiene especulaciones del mismo tenor que las reproducidas aquí arriba, intercaladas con copias parciales de trozos anteriores del diario, muchas de ellas confusamente tachadas y corregidas.]
§26
Otoño-3. La Sra. Penadao me escribe pidiendo disculpas por su marido y por ella misma. Está enfermo y ella le ha escondido mis cartas para no alterarlo. No puedo menos que entenderla; sospecho que ella me entiende bien a mí y sabe que no le deseo ningún mal. Le respondo de manera cortés, formulaica, pero sin darme por vencido.
§27
Otoño-6. Lanzamiento exitoso. Kuparo está orbitando el planeta a una altura de 290 km, más o menos. Dos días hasta la vuelta, si se sigue el plan anunciado.
§28
Otoño-12. Acabo de enviarle a Kalipun el tercer mensaje en dos novenas. Tengo ciertas esperanzas. Antes tenía la excusa de que estaba demasiado ocupado. Luego del éxito de Dakeam-5 debería poder tomarse unos días y hasta ser magnánimo con un humilde periodista investigativo. Es dudoso que algo que yo revele pueda tocarlo ahora en las alturas cósmicas donde navega su fama. Y además lo prometió. “Puede publicarlo cuando tengamos éxito.”
El joven y poco fotogénico Kuparo no tiene pasta de héroe y, tal como el viejo temía, imagino que pronto será recordado sólo por los historiadores. El primer ser humano de este planeta que lo ha orbitado (en fin, el primero desde los Fundadores… ¿nos quitaremos alguna vez esa primacía de las cabezas?), el primero que ha visto los desiertos tórridos tropicales y los mares fríos de ambos polos, será un nombre conocido para los aficionados y nada más; Kalipun Raele, el engañosamente anodino director del proyecto, será el que reciba todo el crédito.
Earow ha contestado mis cartas finalmente. “No duraré dos novenas más”, comienza, aunque el tono no es lúgubre en absoluto. “Puede escribir usted todo lo que quiera, pero espero que use bien su criterio. Hasta ahora lo que ha publicado su revista me parece muy correcto.” Le he llevado ejemplares antes. Son extractos de conversación; la biografía, si alguna vez la termino, por fuerza será mucho más íntima, pero lo dejo estar. Le envío por correo unos borradores.
§29
Otoño-13. Conferencia de prensa televisada en vivo con Kalipun y algunos de los jefazos desde Base Magur. Han estado observando a Kuparo con atención desde que volvió. El piloto no se ha muerto ni se le ha caído el pelo ni ha cambiado de color, aunque su digestión sufrió un poco la falta de gravedad. Reina el entusiasmo. No se me había ocurrido que un viaje al espacio en una cápsula cerrada, con aire, agua, comida y luz, pudiese tener más efectos secundarios que los debidos a las meras aceleraciones y frenados del caso. Entre los presentes (no fui invitado) se escuchan preguntas sobre los insistentes rumores de que el gobierno de Bhustan-Gali está haciendo sus propias pruebas con cohetes, que Kalipun despacha con eficiencia. El profesor Gitia me escribe con indicios (se rehúsa a llamarlos rumores) de que los militares están investigando a largo plazo la posibilidad de volar y aterrizar en Dhom. Eso requeriría una gran precisión y cohetes tres veces más potentes que los actuales, pero Gitia asegura que es posible.
Llamo a la casa de Earow. Contesta su mujer. Todavía no ha recibido mi paquete, pero eso es normal. Habla del clima, de ese fresco tan bienvenido que parece estar insinuándose, de la salud de Earow como cosa abstracta. Al final me confía en voz baja que el viejo está muy débil pero bastante contento, o más bien sereno.
§30
Otoño-14. Se han filtrado un par de fotografías tomadas desde la cápsula de Kuparo y unas pocas páginas que describen ésas y otras. Muestran un desierto casi uniforme en todo el interior del Gran Continente y unas costas verdes, con ríos o arroyos zigzagueantes, en el hemisferio norte. Es como si hablasen de un planeta distinto. Por ahora los únicos que pueden llegar a esos confines inexplorados e inexplotados son pilotos espaciales con la venia del gobierno, lo cual explica algo la ridícula mezquindad de ocultar las fotos. No puede durar mucho; espero que no.
§31
Otoño-15. Saliendo de la oficina. Estuve conversando con Shinoa sobre mis últimas entrevistas con Earow. Le he contado todo sobre el asunto de Kalipun, esperando que eso lo aliente a editar la biografía que planeo, pero causo el efecto contrario. Sin permiso de Kalipun nos exponemos a una demanda judicial y a un escándalo; recordemos, me dice, el caso de las “revelaciones” de Ruhtemi sobre Bularaw y dónde quedó la credibilidad de Ruhtemi, por no hablar de su cuenta bancaria. Hace que me enoje terriblemente, pero tiene razón.
§32
Otoño-17. En Angura. La Academia Militar nunca se pareció más a una fortaleza. Kalipun, o quizá alguien sumamente leal que se encarga de los asuntos de Kalipun, ha dejado caer las advertencias del caso en los puntos clave para mi investigación. Los archivos están cerrados. Gitia ya no puede contar con ninguno de sus contactos académicos.
§33
Otoño-20. Fiel a su palabra, Earow ha muerto esta mañana. Su esposa —su viuda— me ha enviado un telegrama. En esas pocas palabras no puedo adivinar su ánimo hacia mí. Colijo que no es hostil ni mezquino.
En la oficina. Le digo a Shinoa que dejaré el staff a fin de año para dedicarme a proyectos propios. Estamos tan cansados uno de otro que ni siquiera finge estar afligido. Prometo secamente que cumpliré con mis obligaciones entretanto. Hace un gesto ambiguo. No puedo darme el lujo de perder el poco dinero que me paga por mis columnas regulares antes de tener algo más en firme. He hablado con Ghoashe sobre la biografía de Earow; quiere ver algo.
§34
Otoño-25. En El Escondite. Prefiero trabajar aquí, a lápiz, antes que en la oficina. Ghoashe está viendo mis borradores, o al menos eso prometió que haría.
Mi amistad con Ghoashe, su talento indudable y su eficiencia me hacen olvidar con frecuencia que es un empresario y que tiene socios que también deben leer lo que escribo y aprobarlo. Yo no podría tener una editorial, aunque en este momento eso resolvería mis problemas. (Un escritor con una editorial, por otro lado, es casi una garantía de obras mediocres publicadas sin filtro.)
§35
Otoño-31. La Sra. Penadao me envía unas fotos de Earow y copias de algunos de los esquemas y dibujos de la cápsula estratosférica. Desafortunadamente Earow nunca llevó un diario personal organizado, ni guardó con el cuidado debido toda su correspondencia. Yo no le he pedido nada a Penadao; ha sido iniciativa propia. Uno de estos días iré a Domoa a visitarla…
[N. del E.: Al final de una hoja se interrumpe el diario de Tidama.]
Nota final del editor
Tidama Tospay Lukashi trabajó en la revista periodística-literaria La Nube desde 990 hasta 997, escribiendo una columna regular cada novena y cubriendo además sucesos puntuales. Tal como lo indica su diario, renunció a finales de 997. La Nube, que había sido fundada en 980 por Gidae Shaomao, maestro y mentor de Tidama, y que Shinoa Eparam dirigió desde 992 en adelante, dejó de publicarse un año y medio más tarde, por una mezcla entre dificultades financieras y —principalmente— conflictos con los escritores regulares, quienes, como Tidama, se sentían imposibilitados de crecer profesionalmente. Los ejemplares de La Nube donde se publicaron las entrevistas a Earow Sampi y las noticias de los primeros vuelos espaciales se vendieron bien, pero no excepcionalmente, y hoy los pocos que quedan son objetos de colección.
Tidama visitó varias veces el hogar de la Sra. Penadao y obtuvo una gran cantidad de material biográfico, que se ha recuperado parcialmente. Por desgracia, Tidama tenía la costumbre de destruir borradores y notas una vez que terminaba con su trabajo, por lo cual sus impresiones iniciales sobre este material original se han perdido. Buena parte de su diario sufrió la misma suerte; no contaríamos, de hecho, con nada de él, a no ser por la intervención de Puluri Nandew, secretario privado de Tidama en su vejez, que preservó cuanto cayó en sus manos y lo retuvo, aunque sin permitir su publicación. Los herederos de Nandew abrieron su archivo en 1056.
Se cree que la biografía de Earow estaba lista en su versión final en la primavera del año 1000. Ghoashe Isamua, su amigo, escritor y co-fundador de la editorial Casa de las Letras, afirma (correspondencia privada) que Tidama se planteó, contra sus intenciones iniciales, publicar en forma de folletín, luego de buscar infructuosamente editores para un volumen único durante largo tiempo. Aunque Ghoashe intercedió por Tidama ante sus dos socios, la realidad terminaría dándole la razón a quienes dudaban de las virtudes comerciales (que no literarias) de Solo en el alto cielo, como Tidama finalmente llamó a su obra. Cuando la biografía de Earow llegó a las librerías, en 1003, las ventas fueron escasas; la primera tirada, de mil ejemplares, no llegó siquiera a agotarse.
Solo en el alto cielo es una obra íntima y libre de artificios, pero omite crucialmente la paternidad de Kalipun Raele. Quien fuera encargado del proyecto espacial de Katare durante varios años (culminando con el primer alunizaje tripulado en Dhom, en 1005) jamás respondió a las cartas y pedidos de audiencia de Tidama. A su muerte, en 1020, un ejemplar de Solo en el alto cielo fue encontrado en su biblioteca, con signos de haber sido hojeado con frecuencia, aunque sin marca ni anotación alguna. Tidama, fiel a su ética periodística, siempre negó tener noticias ciertas del asunto.
No fue sino hasta 1033, un año después de muerto Tidama, que uno de los nietos de Kalipun Raele reveló que su abuelo había conocido, en parte, su historia. El ingeniero Rhapul se había casado con su prometida, sabiendo que ésta llevaba en su seno un hijo de otro hombre, con la condición de que ambos se apartaran de toda vinculación con su vida anterior. Kalipun Lirime volvió así a su pueblo natal y a su familia y, cuando Rhapul se encontró solo con su hijo, intentó por todos los medios borrar de su mente y de su historia personal su relación con el amigo infiel. Kalipun Raele entró a la Academia Militar por intercesión de Earow, a través de los contactos del hermano de éste con la oficialidad. Si adivinó quién era su misterioso benefactor, no lo dijo a nadie, pero según su nieto, siempre supo que Rhapul era su padre adoptivo y no, como las apariencias lo sugerían, simplemente un hombre que se había negado a darle su apellido y que se había visto cargado con la crianza de un niño sin madre.
Como ocurre en tantísimas otras historias de este tipo, es ya imposible para la ciencia histórica determinar la verdad completa. Sólo nos queda confiar en que nuestra reconstrucción, parcial como no puede evitar ser, haga honor a las personas involucradas y a sus hechos, tanto los mezquinos como los sublimes.
La fuga
§1
Un viento húmedo soplaba bruma en el rostro del perseguidor. El mar a lo lejos era una superficie de basalto quebrado que el sol apenas tocaba. Hacía, increíblemente, frío. Los desconsolados gritos de los voladores eran el único sonido. Shio todavía no había despertado; era día de fiesta y ni siquiera los pescadores habían echado sus redes matutinas. Solo en la playa última del mundo, el viejo sabueso obstinado pensaba, no por primera vez, que sería bueno descansar unos días y volver sobre sus pasos.
Aunque no eran los mismos que en su costa natal, podía distinguir claramente los llamados y los vuelos de las criaturas aladas: por allí, dibujando círculos, un ghilin macho, blanco; cerca, su compañera, gris, o quizá gris claro con motas oscuras (eran voladores grandes pero a esta distancia y con bruma…); por allá, una bandada de sospay de cabeza roja, suspendidos en una corriente y de pronto picando como uno solo, una docena, dos docenas de flechas arrojadas al agua. Cuando se sumergían no podía verlos; era como si se desvanecieran en la bruma. Los ghilin de este mar oriental eran visiblemente mayores que los del oeste y también menos vistosos; el perseguidor había contemplado sus evoluciones en otro amanecer, en Tohsheshuan, casi en la otra punta del mundo, en un día fresco y húmedo como éste, y no le había llamado tanto la atención su envergadura como las puntas de sus alas y sus colas, teñidas de azul y verde y un toque de plata. Aquellos voladores eran fáciles de distinguir, aunque más rápidos para perderse de vista. Estos ghilin del Mar de las Brumas, en cambio, confiaban en su apariencia indistinta.
¿Cuánto de estos voladores habría aprendido el fugitivo? Hacía ya casi cinco novenas que Naram Itoki Dhunsu, apodado (no injustamente, ay) “el Pies Rápidos”, decidiera poner distancia entre sí mismo y la cárcel de Bhandi. Al principio su fuga había sido veloz y colorida; escapando por poco, había pasado sucesivamente por los controles de Lago Kalpe y del río frente a Angura; se había escabullido de emboscadas policiales en el puerto de Tombe y en el de Dhurag con tal fineza y tan inverosímil suerte como pocas veces se viera salvo en las radionovelas baratas de detectives; se lo había visto burlarse de sus perseguidores desde un pico montañoso al sur del lago; y finalmente había robado un barco (incendiando otros dos en el camino) en Estul, desde donde había dejado atrás la Península. El gobierno de Katare no contaba con barcos policiales; el detective Musir Maele Lhutan, nombrado apresuradamente al frente de la partida, se vio obligado a requisar una lancha, para gran descontento de los pescadores, y conoció la desesperación cuando, doblando el Cabo de Sabaōr a toda velocidad pero ya sin combustible suficiente, divisó el barco que llevaba a su presa, con velas blancas, azules y verdes como las alas del ghilin, alejándose serenamente.
Los pescadores de Estul le advirtieron a Musir que Naram no iría muy lejos; el barco robado no estaba preparado para partir, no tenía provisiones a bordo y sus motores eléctricos no estaban cargados. Los barcos a vela no cruzaban nunca el mar abierto desde Katare hasta Bhustan (presumible destino del fugitivo); en esta latitud los vientos le serían desfavorables, y un solo hombre, aún consumadamente hábil, no puede maniobrar un gran velero contra el viento.
La flota mercante del Golfo de Suhkiko se puso, no sin protestas, a disposición de la policía para peinar las costas orientales de Katare. El comisario de policía de Bhandi llamó a su colega en Domoa, cerca de la frontera, y éste a su vez a su conocido en el otro lado; la policía de Bhustan prometió (sin protestas) su total colaboración. Naram no apareció; el barco flotó mansamente hacia el puerto de Domoa una novena después, vacío. Varias personas dijeron haber visto al fugitivo en Kurikula, río arriba de Domoa, abriéndose paso entre los cerros; pero es un rumor común en todo Katare que los montañeses de Kurikula suelen ver, o decir que vieron, a todo tipo de gente perdida, escapada o extraviada, al igual que animales imposibles, cruces de animal y humano y variados monstruos mitológicos, siempre que se les garantice una audiencia.
El detective Musir se despidió de su familia por una temporada y, ante la súbita indisposición de los candidatos a acompañarlo, reclutó a dos rastreadores privados con cierta experiencia indocumentable en caza de humanos, a cuenta de los fondos de la policía. Si le hubiesen preguntado, habría sido capaz de explicar racionalmente —o más bien de racionalizar una explicación de— esta conducta extralimitada, pero en su fuero interno prefería meditar, según una eterna tradición, en términos de total inmediatez: qué hacer dentro de un minuto, dentro de unos segundos, ahora, para que el fin de la persecución se adelantase un minuto, unos segundos. Esta supresión absoluta de la planificación habría parecido un disparate si no fuese por las características del fugitivo, que parecía estar siguiendo —hasta donde Musir podía determinarlo— la misma doctrina. En el desierto no se reservan hoteles. El fugitivo no utilizaba, en apariencia, el teléfono ni las emisoras radiales privadas; no enviaba cartas ni dejaba notas; no arreglaba citas, no pagaba nada por adelantado. Desperdiciaba así oportunidades de desaparecer, a cambio de oportunidades de seguir escapando; el rastro que seguía su perseguidor era siempre tan fresco como mínimo.
Si el detective contase con recursos abundantes, podría plantearse aprovechar esta debilidad del fugitivo, adelantarse a él, tender una trampa ancha y profunda ante cada una de sus vías de escape. Pero el dinero escaseaba, los compañeros lo abandonaban, los colegas miraban a otro lado y el desierto era demasiado ancho y demasiado profundo.
Ya el mismo Bhustan, vecino oriental de Katare, era menos un estado que una federación de pueblos y ciudades. El gobierno central en Dalaga se las arreglaba para mantener los caminos en condiciones y para cobrar un tributo a cada poblado por ese servicio, además del de correo (malo) y el de policía (pésimo). Cuando el verano había sido especialmente tórrido y las cosechas fallaban, no era raro que los cobradores capitalinos fueran echados destempladamente de los pueblos del interior ardiente. Si Naram hubiese decidido acampar en la orilla del Lago Bhuru o al pie de las montañas que lo flanqueaban, a tres días de camino duro desde Dalaga, podría haberlo hecho durante novenas enteras sin temor; un policía solo no podría encontrarlo, y ningún comisario de Bhustan le prestaría al perseguidor extranjero los tres o cuatro hombres necesarios para peinar el terreno con un mínimo de eficacia.
Naram había pasado por Bhustan, de todas maneras, y el rastro no conducía a las montañas. El fugitivo había comprado un pasaje a la Isla de Marua. Qué podría querer allí era un misterio; el detective lo atribuyó a una bravata, a la desesperación o a ambas cosas. Se trataba de una de las rarísimas maniobras calculadas por Naram; poco faltó para que su perseguidor abordara el aliscafo que cruzaba el Paso hasta Tehtulmarua y quedara allí varado durante un día entero. Musir evadió la finta y el fugitivo, alerta, escapó por poco en la dirección opuesta. Musir lo perdió en las orillas, ahogadas de juncos silbones, del Lago Daldebay. La ventaja se estiró y el rastro ya estaba frío cuando, luego de indagar infructuosamente entre los pescadores de perlas de Pindir y los cazadores de rupanga monteses en Astabele, el detective lo encontró nuevamente, con ayuda de esos mismos cazadores, del otro lado de las sierras.
En esta tierra fértil, surcada de ríos y arroyos, la fortuna había vuelto su rostro otra vez al sabueso. Entre las gentes volubles y desconfiadas de Bhustan-Gali no le había sido posible a Naram pasar tan desapercibido como de costumbre. Su rostro singular y su acento extranjero lo habían marcado. Las mareas tempestuosas del perihelio y las tormentas de la estación habían impedido que tomara nuevamente el camino del mar; frente a Susim, en el Golfo de Madihti, casi había encontrado su fin a la vista de su perseguidor. Con un botecito, doblando Punta Saski, había vuelto al desierto, y finalmente había llegado a Shio y se había perdido entre las calles y las brumas de la Joya de Oriente. Pero incluso Shio no era infinitamente grande. Y más allá de Shio, de Rhaparana al norte, de Kortum y de Bhikalag, ¿dónde más podría ir el Pies Rápidos?
Ese pensamiento de final, de límite, de cansancio, volvía ahora con mayor fuerza que nunca al policía de la lejana Katare que miraba al sol levantarse sobre el Mar de las Brumas. En su madurez, aquella estrella anaranjada —que los Fundadores habían llamado Tatari y antes de eso alguna cifra extraña o algún nombre en una lengua de la Vieja Tierra— iba achicharrando de a poco esta otra Tierra. Se acercaba el día en que estas frescas mañanas brumosas en Shio serían un recuerdo. El otoño había llegado a las costas australes del Gran Continente, pero el alba apenas fresca ya dejaba paso a una mañana calurosa. ¿Dónde iría el fugitivo ahora? ¿Robaría un barco otra vez y pondría rumbo a Levante para perderse en el océano inexplorado? ¿Sacaría acaso un pasaje con nombre supuesto y transformaría la cacería en un correr en círculos? El mundo no era tan grande.
El policía se volvió. La luz de Tatari ya le hería los ojos. Había madrugado sólo para ver este amanecer, pero debía descansar. Volvió con paso resuelto al hotel y, en su habitación, se recostó una media hora. Después bajó al bar, pidió un té, se lo bebió con la mirada perdida. Los galitas son, como ya se dijo, volubles y desconfiados; la mujer que atendía el bar ya había llegado a la conclusión de que ese extranjero que se rehusaba a entablar animada conversación sobre temas de interés general debía estar ocultando algo. ¿Policía? Sí, claro. ¿Quién se iba a creer que un policía vendría desde el Lejano Oeste hasta Shio, cruzando ríos, desiertos y montañas, sólo para buscar a un pobre fugitivo de la ley?
§2
La calle principal de Bhikalag corría paralela a la playa. Vehículos cargados de seres humanos y sus productos iban y venían con cierto apuro. Era el día octavo y la actividad iba disminuyendo; aquí se respetaba rigurosamente el feriado novenal, tanto o más que en Katare, y todos querían dejar listos sus asuntos antes de que llegara el mediodía. No sólo se trataba del feriado. Aunque los amplios toldos sombreaban las veredas, nadie quería exponerse a un golpe de calor. En medio de la avenida, en una pequeña rotonda, un maltratado hito indicaba el cruce del paralelo 40 de latitud sur, en otros tiempos considerado límite de la zona habitable.
Sudando profusamente, el perseguidor pensaba que los colonos debieron haber dejado en paz aquella playa y obedecido al hito. Éste no era lugar para que seres humanos normales vivieran todo el año. Ni la abundante pesca ni el oro en el agua compensaban este calor. Por lo demás, los nativos no parecían más acostumbrados que él. En verano, pensó Musir, sólo el agotamiento podía impedirles que se quejaran más.
Llegó al banco justo a tiempo. Una vez que cruzara la puerta, fuera la hora que fuese, tendrían que atender su trámite. Los empleados, ya con ánimo de feriado, levantaron las cabezas al unísono; varios suspiraron audiblemente. Se dirigió a la caja del que parecía odiarlo menos y le presentó sus credenciales. El cajero revisó cansinamente la documentación y sus propios papeles. Desconfiado y alerta, tomó el telegrama que le tendía el detective y copió la cifra de la cuenta. Al rato volvió con apariencia de agitación apenas encubierta y le entregó una pequeña saca y unos recibos. ¡Qué historia para contar en la mesa de la cena!
Para desesperación de los cajeros, Musir tomó la saca, se dirigió al escritorio reservado y extrajo el contenido, poniéndose a cotejarlo con gran cuidado. Todo estaba allí: dinero suficiente para tres novenas y cartas de crédito a nombre del Gobierno de Katare. Las cartas tenían los sellos del Comisionado General de Policía y lo habilitaban, junto a sus eventuales compañeros, a la compra de mercadería e insumos por una suma considerable en cualquier lugar del país que las reconociera, según los términos del Tratado de Comercio e Intercambio Mutuo de los Estados. Era una broma común, pero no lejana a la realidad, que entre los colonos la letra del Tratado se tenía más en consideración que las Constituciones y las Sagradas Escrituras juntas.
Musir recogió todo y lo volvió a guardar en la saca. Dentro de la misma introdujo además la comunicación de las órdenes del Comisario General, que había conservado en el bolsillo de su camisa durante diez días y que estaba ya bastante ajada y húmeda. Por un momento (¡miradas de furia de los empleados del banco!) amagó a releerla, pero naturalmente no hacía falta: podía repetirla de memoria.
Oficina del Comisario General
de la Policía del Estado,
Bhandi-noa-Katare, otoño-4-7
Para los ojos de MUSIR Maele Lhutan, Oficial Detective, y su conocimiento, con valor de comando:
Habiéndose agregado cargos de gravedad a los delitos cometidos por el fugitivo NARAM Itoki Dhunsu, que el Oficial Detective ha perseguido infructuosamente hasta el territorio de Bhustan-Gali, queda por la presente anulada la orden del día de otoño-2-2 emitida por quien suscribe en el sentido de cesar la persecución, como así también las sanciones disciplinarias dictadas para el Oficial Detective. Las novedades requieren que el Oficial Detective permanezca en el territorio de Bhustan-Gali y aguarde la llegada de las siguientes personas, debidamente acreditadas: TOHME Dirika Lhuy, Oficial Detective; LETYEB Shunku, Oficial Investigador (Policía de Dalaga-naw-Bhustan); SIHARAS Mang, Oficial Investigador (Policía de Susim-naw-Gali); ISTIBAN Rhabul, Oficial Guía. Dichas personas portarán instrucciones relativas al caso.
El Oficial Detective Musir deberá alojarse en el Hotel Marítimo de Bhikalag y esperar allí la llegada de los antedichos. Los gastos que demande su estadía y subsiguientes actividades serán provistos por el Gobierno de Katare. Se remitirán a la brevedad cartas de crédito a tal efecto.
CONFÍRMESE RECEPCIÓN Y ARCHÍVESE.
Firmado: PAOMA Gorim Altuka, Comisario General.
Poco tenía de sorprendente que al cuantioso prontuario de Naram se hubiesen añadido “cargos de gravedad”. Algo más extraño era la presencia de oficiales de policía de las tres naciones; la única vez que Musir había sido testigo de algo semejante fue más de diez años atrás, cuando el asesino del ex-gobernador de Shio huyó en sentido opuesto al que luego tomaría Naram, congregando tras él a las fuerzas del orden en una caravana creciente, hasta que se ahogó en las aguas del Golfo, frente al puerto de Bhandi. Aquella vez sólo se explicaba porque el asesino pasó, a fuerza de apuro por abrirse paso, a ser asesino múltiple. En comparación, Naram era un caballero; el detective estaba bastante seguro de que jamás había matado a nadie antes o después de ir a prisión.
Un delito económico, entonces, como los anteriores. ¿O algo más? Un delito de confianza. Tráfico de influencias. Política. Eso debía ser. ¿Tres gobiernos habitualmente desinteresados en los delitos propios y ajenos excepto cuando amenazaban la recolección de impuestos, de pronto unidos en una operacion conjunta, con fondos cuantiosos asignados a bulto? Naram debía haber hecho algo mucho peor que asesinar a un político. Quizá no se trataba más que de documentos, cartas, comunicaciones oficiales; quizá alguna pieza comprometedora en una de las cajas de seguridad de alguno de los bancos que Naram había robado el último verano.
Todo indicaba que Naram sabía el peligro que corría y había decidido afrontar, finalmente, el desierto. Eso explicaba lo del “Oficial Guía”, que a todas luces no sería más que un baqueano con título. El apellido Istiban era propio de Bhustan-Gali; en Susim había una especie de academia que certificaba a los que se entrenaban para la vida en territorio salvaje. En los límites de la civilización había montones de tipos así, requeridos a veces por prospectores mineros, cazadores deportivos y así. Nadie le daba (todavía) demasiado valor a los títulos, pero si el lío armado por Naram tenía que ver con políticos, no era extraño que alguien se hubiese preocupado por el detalle.
Musir terminó de guardar los papeles y salió del banco, con media sonrisa en el rostro.
§3
El Oficial Detective Musir tenía suficientes años en el servicio para saber cuándo era conveniente callarse la boca y fingir no saber nada. La otra cara de esa moneda era que podía percibir con bastante claridad cuándo alguien de su propio gremio estaba jugando ese juego con él.
—Estoy tan a oscuras como usted —mintió Siharas Mang, Oficial Investigador. Era un hombre rechoncho, de mediana edad, con bigotes ya blanqueando; tenía un aire de total inocencia.
—Le creo —respondió Musir, secándose la frente. Habían cenado en el bar del Hotel Marítimo; la brisa había muerto. Al presentarse, Siharas le había dicho en tono dramático que el otoño en Bhikalag era como el verano en Susim; eso sí podía creerlo—. Pero no creo que lo hayan enviado a esta… carrera hacia la nada… sin más precisiones.
—“Seguir, capturar vivo y traer de vuelta”, casi literalmente, detective.
—¿Y usted aceptó que lo enviaran a una misión de varias novenas, lejos de su familia, hacia el desierto, con tres extraños, a perseguir a un ladrón de bancos?
—Que probablemente esté muerto, sí, eso está pensando usted también —dijo Siharas—, tirado en alguna quebrada y seco como una piedra. Si es que no nos ha burlado otra vez.
A Musir no le gustó cómo sonaba eso de “burlado otra vez”.
—Si es que. ¿Aceptó usted, entonces?
—Estoy acostumbrado. Mis superiores son muy estrictos. Mi familia también está acostumbrada.
Musir durmió mal esa noche. En el Marítimo no se encendían los aires acondicionados, como norma, después de la tercera novena de otoño; la energía era muy cara. Al día siguiente, cuando llegó Tohme, no pudo evitar el malhumor, acrecentado por el hecho de que Siharas parecía totalmente fresco. Tohme, a quien Musir conocía por referencias, lo saludó con calidez exagerada, exactamente como quien encuentra a un compatriota en una tierra lejana. Llevaba un sombrero de estilo local que le sentaba algo extravagante sobre su cabeza pequeña y alargada.
—Lo conozco a usted. Trabajo en Bhandi pero viví en Domoa hace años; estaba de visita cuando nuestro amigo pasó por allí hace unas novenas. Parece que es todo un criminal, ¿no? Imagino que ustedes sabrán más que yo —largó Tohme de una vez, apenas dejarse caer en la silla. Estaban desayunando algo tardíamente. La galería daba al mar y era utilizable, apenas, gracias a la sombra de unos árboles que los nativos llamaban idimelak: grandes plumeros verdes sobre finísimos tallos. Los árboles estaban plantados de forma que interceptaban precisamente el sol del norte y del amanecer. Tras la línea de troncos de idimelak, el mar era como un caldero de mercurio.
Musir permaneció en un silencio rencoroso, mirando a Siharas, que tomaba un té helado a grandes sorbos.
—En verano mueven el bar al subsuelo —observó éste, dejando el vaso perlado de condensación sobre la mesa—. No sé por qué no lo dejan allí. Les digo, a veces tengo tantas ganas de dejarlo todo y mudarme al Lejano Oeste. En el Istmo hace frío en otoño, ¿no? Algo de fresco, al menos.
—Frío, frío, no realmente —dijo Musir.
—Depende de lo que usted considere “frío” —terció Tohme, ansioso—. En Estul, en invierno, una vez tuve que ponerme un abrigo de pelo de ghursa sobre la camisa. Una camisa de manga larga, y encima un abrigo para cubrirme el pecho. ¡Un abrigo de pelo! ¡Como un eskimali! —rió. Musir no estaba de humor para reírse de la alusión a los mitológicos habitantes del (también mitológico) casquete polar, que en su gélido país nunca se veían desnudos porque vivían dentro de sus abrigos, y que en invierno se construían casas de hielo. Siharas no parecía conocer la leyenda.
—¿Instrucciones? Le dieron algo, supongo.
—Sí, por supuesto —respondió Tohme, serio de pronto. Sacó unos papeles de su bolsillo, los miró y remiró y tomó uno de ellos para leerlo en voz alta—: esperar aquí hasta que llegue el oficial Letyeb desde Dalaga y el guía. Después nos ponen en manos del guía. Él nos dirá qué comprar, provisiones, equipo.
—Mis superiores me dicen —dijo cuidadosamente Siharas— que Naram Itoki huyó hacia el desierto.
Musir lo miró expectante.
—¿Dicen? ¿Ha hablado usted?
—Por teléfono, esta mañana temprano —otro sorbo al té helado—. No parece una gran noticia, pero lo es. Sabemos que Naram Itoki no huyó de vuelta a Bhustan ni a tierra civilizada alguna ni está en alta mar.
—¿Fuentes de confianza?
Siharas miró a Musir como si hubiese pronunciado una blasfemia.
—Si no fueran de confianza no se lo estaría diciendo ahora aquí a usted. Me dicen que huyó al desierto, y más todavía, que huyó en una dirección específica.
Tohme dejó su bebida y adoptó una cómica actitud conspirativa.
—Leí los archivos de la causa judicial —dijo en voz baja—. Nuestro hombre sabía ser muy religioso. Por no decir supersticioso. ¿Estoy apuntando bien?
—Está apuntando bien, según creo —dijo Siharas—, pero tendremos que confirmarlo.
—¿Qué dicen ustedes dos? —dijo Musir.
Siharas se acomodó en la silla.
—Hay una leyenda. No es algo que esté en las Escrituras, realmente, pero…
—En el Libro de Ghushil —cortó Tohme—. La parte que nadie lee, de hecho, porque los sacergardes no la leen ni la enseñan. Hace trescientos, cuatrocientos años estaba prohibido. Pero un hombre devoto como Naram seguramente la conocía, y ¡vaya compañía en la que está!
Musir no había leído jamás el Libro de Ghushil. Tenía la vaga impresión de recordar ciertas frases del comienzo, pero el estudio de las Escrituras no era uno de sus pasatiempos. Tohme se dedicaba a ello en sus ratos libres. El libro supuestamente narraba la historia de un viaje iniciático del profeta homónimo. La hagiografía oficial se enfocaba en los sacrificios realizados y en la meta al final del camino, la iluminación a los pies de la imagen divina en la legendaria ciudad de Sekbana, que los maestros de la tradición religiosa ubicaban en las montañas al norte de Bhustan. Algunos aventureros habían encontrado, en efecto, restos de un santuario a más de tres mil metros de altura; el sendero todavía existía.
Pero Ghushil no había seguido un camino recto hasta llegar allí. En una época había sido atraído por la gran nada del desierto, que llama a los visionarios, a los locos y a los tocados por los dioses. Había llegado a las orillas últimas de oriente, como Musir, y contemplado con desesperación ese límite infranqueable. Inspirado por la Diosa, había puesto rumbo al interior del continente.
—«Oyó la voz, y la voz decía: “No es aquí, ni a tus espaldas, ni a tu derecha.” Ghushil se volvió a su izquierda, y la voz dijo de nuevo: “No es aquí, ni a tus espaldas, ni a tu derecha.” Entonces Ghushil miró donde la voz le indicaba y vio un arroyuelo. Bebió del agua del arroyuelo, y el agua era fresca, a pesar de que era verano, y tomó hojas de idimelak para cubrirse y lo siguió.»
—No entiendo. ¿Se cree un profeta nuestro fugitivo acaso? —preguntó Siharas.
—Ghushil no era un profeta, Investigador —dijo Tohme, algo cohibido, pero firmemente —. No cuando viajaba a merced de la inspiración divina, según me explicaron. Era un hombre perseguido por terribles culpas, quizá perseguido por la justicia. En la causa judicial consta que Naram sufrió un par de crisis de arrepentimiento y que expresó su idea de que tenía derecho a redimirse, lo cual naturalmente el juez entendió de una manera bastante diferente. Naram frecuentaba una cierta secta religiosa, con la que mantuvo contacto siempre; lo visitaban a veces, le traían panfletos.
—Eso es correcto —dijo Musir—. Los dejamos hacer. Leí un par de cosas que le trajeron; era inofensivo; no pensamos que pudiesen conspirar para que escapara.
—Yo no creo que lo hayan hecho, detective —dijo Tohme—. Naram escapó y por un tiempo fue un fugitivo común y corriente. Pero creo que llegó a la misma conclusión que Ghushil y se fue a buscar su destino al desierto.
—Eso es lo que me dijeron mis superiores. Naram sabe dónde quiere ir y sabemos cuál es el camino, aproximadamente. Pero sigo sin entender. ¿Qué espera encontrar allí, aparte de la muerte por deshidratación? —preguntó Siharas.
Ghushil era un entusiasta, no un loco. Había cargado agua en cántaros y comprado animales de carga, se había hecho un arco y flechas. La Escritura pasaba por alto los detalles más prosaicos, pero no insultaba la inteligencia del lector ni le exigía una suspensión indebida del descreimiento. Naram estaba equipado. Podía sobrevivir un tiempo.
—El abrazo de una madre —dijo Tohme, y luego, al ver que los demás lo miraban alarmados—: En serio, ¿cómo quieren que lo sepa? ¡Yo no creo en esas cosas!
§4
Letyeb Shunku, oficial de la policía de Bhustan, apareció esa misma tarde en el Hotel Marítimo. Parecía sumamente molesto, y su humor no mejoró cuando Tohme le explicó su teoría sobre el “escape a la redención” de Naram. Siharas intervino:
—Los datos en que nos basamos son sólidos. Naram compró todo lo necesario para una larga excursión al desierto, un poco aquí y un poco allá. El rumbo más probable es el que señala esa leyenda en la que cree, de la que tenemos bastantes datos. Se trata de una antigua ruta de peregrinación. Si pregunta aquí en Bhikalag, le dirán que de vez en cuando algún loco se lanza al desierto precisamente en esa dirección. Naturalmente, casi nunca se los ve de nuevo.
—No fui informado de esta tontería antes de venir —farfulló Letyeb.
—Tampoco nosotros —dijo Musir—. Es libre de llamar al Comisario General en Dalaga y decirle que va a volverse. Yo he seguido a Naram desde la primavera y no me cabe duda de que es capaz de algo así. Reconozco que si mi superior me hubiera telefoneado ordenándome que siguiera a un hombre al desierto tórrido según las indicaciones de un mito de las Escrituras, me habría reído de él. Es algo que parece increíble. Usted es joven; quizá no recuerde, pero habrá leído, el caso de Dhedae y Tuhli. ¿Habría creído usted que una pareja en apariencia normal haría semejantes cosas y terminaría como terminaron ellos, sólo por un cuento fantástico que alguien les había contado en un viaje alucinógeno? Esto de Naram es algo mucho más concreto que aquello; este… este Edén, este Hogar, esta Okaw, se lleva a uno o dos alucinados en cada generación.
—Y alucinados iremos nosotros tras ellos, entonces —refunfuñó Letyeb, y de pronto pareció desinflarse. Se sentó, flaco y pálido, en la silla, y se secó el sudor de la cara torpemente—. Cáigase Dios, que hace mucho calor aquí. ¿Nunca llega el otoño en estas costas del fin del mundo? —Una pausa; los otros miraban al suelo—. Vamos a morir allí; Naram nos marcará el camino y luego se volverá sobre sus pasos por la noche y nos dejará para que sigamos hasta que el sol nos deje secos.
—No es una misión suicida, Letyeb —dijo Tohme, sacando pecho—. No sea tremendista. Tenemos un guía especializado.
—¿Tenemos?
Estaban en el lobby. Las grandes ventanas daban al sur; eran las únicas que no estaban cubiertas por persianas opacas. Afuera estaba la calle que traería a Istiban Rhabul, guía certificado, de un momento a otro. La calle estaba casi a oscuras; unos pseudohelechos kutamu filtraban la luz del sol impiadoso en la vereda opuesta; unas pocas personas esperaban un taxi bajo un toldo. La brisa del atardecer movía las frondas verdinegras de los kutamu, de las que todavía colgaban algunas floretas amarillas.
—Tendremos pronto.
—No sabía que se necesitaba un título para ser guía del desierto —comentó Letyeb.
—Pues se necesita uno para ser médico —dijo Tohme—, y tanto al médico como al guía le confía uno su salud y su vida, así que ahí lo tiene.
—¿Va usted al médico cuando se siente bien? Porque le aseguro que todos estábamos muy bien hasta que alguien en Katare se le escapó un prisionero político.
Musir levantó una ceja, pero no dijo nada. Tohme lo miró atentamente unos segundos, se volvió hacia Letyeb, abrió la boca, lo pensó mejor, gruñó y se quedó callado. Siharas Mang se sonrió.
—Señores, aquí todos sabemos quién manda. Es inútil discutir.
Letyeb estaba mirando, ausente, al otro lado de la gran ventana. El sol se estaba poniendo ya; los que esperaban taxis se apelotonaban en la sombra y entrecerraban los ojos. Los altos helechos arborescentes habían mudado a un verde cálido con reflejos de cobre. Unos niños volvían de la escuela, apurados; la mayoría se habían quedado en ropa interior y corrían con sus útiles en una mano y sus camisas y faldas hechas un bollo en la otra. En Dalaga, incluso en el interior, tal despreocupación habría sido objeto de reproches para los padres; en Katare, decía el chiste, las mujeres no se destapaban los pechos ni siquiera en verano. Aquí en el Oriente Tórrido, en este otoño que seguía siendo verano, los adultos eran apenas más discretos que los niños. ¿Acabaría su vida Letyeb, llevado por aquel presuntuoso guía titulado tras las huellas de un asaltabancos loco, huyendo desnudo y afiebrado bajo el sol abrasador?
§5
Este mar no era infinito. Frente al policía, la playa se prolongaba en una curva suave que moría en un piélago de luz, donde el sol golpeaba los mil brazos de la desembocadura del gran Saguar. El vapor que subía de las aguas ocultaba las dunas de la Punta. Sobre el horizonte asomaban del agua oscura tres picos lejanos, pirámides truncadas y corroídas de granito: las cimas de las Islas de Baraini, últimos restos de una tierra de cien millones años, sepultada bajo las olas tibias que hoy cubrían sus laderas y las de montañas aún más viejas, que ocasionalmente las mareas bajas del perihelio dejaban asomar.
Al norte, unos cardúmenes saltarines hacían acrobacias; siluetas de aletas resplandecientes, de cabezas barbadas y de colas bífidas se confundían con las crestas de espuma. Cerca de allí, un afloramiento de aguas frías traía alimento de las profundidades a un banco de korpiliw, o como los llamaban aquí, karciryem: medusas velero, grandes depredadores flotantes, con sus velámenes vivos moteados de ojos simples y una media docena de mástiles coronados de tentáculos mortales para disuadir a los voladores. Musir había visto una flota de cientos de korpiliw maniobrando en el Madihti, frente al puerto de Susim, pocas novenas atrás; cuando el instinto llevaba a las medusas a un lugar, todo el tráfico marítimo humano debía dejarles paso. Frente a Shio, por algún capricho de las aguas, no había medusas velero. En Katare, los korpiliw eran aún más grandes, pero tendían a la soledad, y los marineros los saludaban con respeto desde lejos; en este mar estrecho y traicionero eran un estorbo.
Istiban Rhabul se reunió con él. Era un hombre ligero y como reseco, más joven de lo que parecía, de ojos hundidos y ceño oscuro, pero sonreía ante el espectáculo. El mar era vida. El desierto era un rival a vencer. A ambos se les debía respeto, pero las recompensas del mar eran indudablemente mayores.
—Y sin embargo, yo elegí el desierto —comentó Istiban— en vez de hacerme pescador. Podría haber tenido una pequeña flota pesquera, ¿sabe? Mi familia está en el negocio desde hace tres generaciones; descendemos de los fundadores de la ciudad y tenemos un cierto capital. No es algo que yo disfrute, eso de acumular capital y abolengo; por eso elegí salir a recorrer el interior. Apuesto que usted pensaba que sería una especie de funcionario insufrible, ¿no?
—No tenía idea, Istiban, en verdad —contestó Musir—. ¿Qué es eso? —señaló.
—Cuchilleros. Se dejan caer sobre los peces de superficie con esos pinchos por delante, muy mortales y certeros. ¿Los ve? Acaban de hacerlo.
—Supongo que los conoce a todos. ¿Pero estudió, entonces? ¿Tiene un título?
Istiban había llegado tarde durante la noche, retrasado por un accidente en el puente del Saguar; se había levantado temprano y había acompañado al policía de Katare en el desayuno y en su acostumbrada contemplación del mar.
—No creí que fuese algo tan novedoso. En Susim hay unos cuantos grupos de especialistas que se están dedicando a esto, con aval del gobierno, que está interesado en… cómo lo diría… un sistema. Son como escuelas pero para adultos, con contenidos electivos, específicos, detallados. Algo más abierto que los colegios de oficios. Naturalmente los viejos maestros de oficios están algo nerviosos.
Curioso, pensó Musir. En Bhandi estaba la Escuela de Medicina, y el Instituto de Leyes; nadie quería caer en manos de un médico con formación de curandero o de un abogado autodidacta. Eso era todo. Los tradicionales ciudadanos de Katare se habrían reído o indignado ante la idea de que un grupo de autonombrados expertos se acomodara en un sitial junto a los políticos y se pusiera a decidir a quién valía la pena ungir como guía de campo, arquitecto o tenedor de libros.
Y sin embargo aquí estaba él, dispuesto a obedecer a unos superiores que, desde detrás de un escritorio lejano, le indicaban seguir a un desierto muy fácilmente letal a un jovencito cuyas únicas credenciales eran la versión adulta de las calificaciones de una libreta escolar.
—La palabra de los viejos ya no vale mucho —dijo Musir. Su voz no expresaba aprobación o desaprobación alguna.
§6
El desierto no comenzaba enseguida. Saliendo de Bhikalag hacia el oeste, río arriba, el camino corría entre dos líneas paralelas, no demasiado compactas, de vegetación xerófila; ocasionalmente había que vadear un socavón anegado, y a los lados el arbusto kuiku, bajo y espinoso, era entonces aplastado por masas de bhalea roja y retorcida, de iguste de flores blancas y fragancia pungente, de kutamu gigante, desordenado, cuyas frondas sombreaban rincones propicios para animales pequeños y huidizos, cazadores de aún más pequeñas alimañas que se regodeaban en el agua caldeada.
El fugitivo no había ido por allí.
—Lo vieron más adelante —explicó Istiban—. Salió directamente de la ciudad a la zona de la bahía y siguió esa ruta, pero después volvió al río. A una hora de aquí había un grupo de agrimensores trabajando. Naram no podía saberlo. Iba en un vehículo parecido al nuestro, se bajó, suponemos que para ir a buscar agua o refrescarse, y cuando lo vieron se escabulló, pero la descripción coincide.
El campamento de los agrimensores apareció en un meandro, en la orilla opuesta, luego de un puente de madera que las aguas lamían. Había tres tiendas de campaña bajo un pequeño macizo de árboles putuga, cuyas grandes hojas de nervaduras carnosas se desparramaban, turgentes al sol, en la cima de un tronco espinoso con apariencia endeble. Al atardecer las nervaduras se aflojaban, las hojas del tamaño de hombres adultos se plegaban sobre sí mismas, como bollos de papel arrugados, y el putuga descansaba. Al alba, infaliblemente, las hojas volvían a desplegarse. La sombra densa de un putuga era una bendición para el viajero del desierto.
Uno de los agrimensores estaba observando por un instrumento. Levantó la vista y saludó.
—Están planeando construir una ruta nueva al sur, que pase por las montañas hasta Baladu y de ahí hasta Susim. Mucho más rápido que la de la costa, y más fresca también —explicó Istiban.
Habían salido de Bhikalag antes del amanecer; el sol aún no había llegado a la mitad de camino al cenit pero la frente de Istiban ya estaba empapada de sudor. Las montañas del macizo de Lhatera, como apiladas unas sobre otras, rielaban a lo lejos, con apariencia de lejanía insuperable. Un poco de nieve brillaba sobre los picos más altos, por encima de la línea de los cinco mil metros. Había allí valles altos que permanecían en la sombra durante todo el día y mesetas aún más altas por donde un vehículo preparado podía ir rectamente y a buena velocidad durante un día entero. Sólo faltaba una ruta que subiera los primeros escalones del macizo: una tarea para titanes.
El vehículo en el que viajaban los tres policías y el guía era lo mejor que el dinero podía comprar y que la tecnología ofrecía. Era eficiente y ligero; tenía baterías recargables por energía solar y combustible de reserva para tres días de viaje, incluyendo la indispensable refrigeración de la cabina de los viajeros, que no obstante deberían usar con parsimonia. Era veloz a campo traviesa y su mecanismo era sólido. Pero nadie había intentado conducirlo hasta los trópicos. Nadie, de hecho, había visto el desierto tropical, excepto quizá alguno de los más entusiastas seguidores de Ghushil u otro de los profetas locos; unos pocos pescadores infortunados habían sido transportados por corrientes anómalas a lo largo de la costa del Gran Continente hasta las regiones donde el agua del mar quemaba las manos, y habían vuelto milagrosamente, o no.
En Katare se decía que el ejército había construido y probado, pocos años atrás, un barco sumergible, con el cual una tripulación juramentada a secreto había navegado al oeste y al norte y había logrado cruzar el ecuador a gran profundidad, donde el agua estaba a una temperatura tolerable. (El vehículo submarino no había sido visto jamás por nadie, aunque sí por muchos amigos y parientes de alguien.) Si la historia era cierta, hasta dónde habían logrado llegar en el hemisferio norte y qué habían visto allí era un misterio, motivo de conjeturas y largas discusiones en voz baja entre grupos de gente con demasiado tiempo libre.
Muchos de los montañeses de Bhustan-Gali, por su parte, creían sin dudar en la existencia de grandes cavernas subterráneas, excavadas por el agua o abiertas por terremotos en tiempos antiquísimos, que comunicaban entre sí y surcaban todo un mundo oculto a los ojos humanos. Siguiendo los pasajes entre las cavernas, decían, era posible para un hombre valiente (y con provisiones, era de esperar) cruzar todo el desierto sin subir a la superficie, acompañado sólo por la fauna blanquecina y ciega que reptaba por las rocas húmedas, y emerger a una tierra de maravillas en el lejano septentrión.
Los perseguidores de Naram estaban haciendo historia, pero en este mundo donde el hombre vivía al filo de la destrucción, pocos se interesaban por la historia. La exploración de la zona tórrida comenzaría de la manera más prosaica imaginable.
§7
El fugitivo era un hombre de ciudad. En pueblos y puertos, entre gentes curiosas y entrometidas o simplemente poco colaborativas, se las había arreglado para dejar muy pocas huellas, ayudándose de su rápida retórica, su dinero y su astucia; sólo el apuro y la falta de previsión, además de la obstinación de quien lo perseguía, le había permitido al detective Musir rastrearlo de una punta a la otra del Gran Continente. En el desierto, donde no había informantes a quienes tentar y el dinero y la persuasión no servían de nada, Naram se había desvanecido a los ojos de Musir. Pero como hombre de ciudad, no había podido evitar dejar otro tipo de huellas. Istiban no era sólo un experto en supervivencia sino un hábil rastreador.
Voluntariamente el guía conducía más horas que las que le tocaban según una división estricta; el alba y el atardecer eran su territorio exclusivo. Sólo él podía estar seguro de no perder la pista en esos momentos del día en que el sol y la sombra jugaban con la vista de un hombre cansado al volante. Un par de horas antes del mediodía desplegaba el gran parasol semirrígido que los acompañaría el resto del día, como una gran vela tumbada de lado montada sobre el vehículo; un rato después, se detenía, pasaba al pequeño cubículo de descanso de la parte de atrás y permitía que uno de los tres policías lo relevara. El sonido del viento azotando el parasol lo acunaba durante una larga siesta. El parasol era un artilugio engorroso que frenaba algo el avance del vehículo pero permitía economizar en refrigeración.
El viaje diario comenzaba poco antes de salir el sol, con la primera luz, y continuaba hasta el opuesto ocaso. El detective Musir era el primero en despertar. Se desperezaba discretamente, tomaba algo de agua y salía a la noche cálida a ver las últimas estrellas y a aliviar la vejiga a unos metros del vehículo, sobre la huella. En el gesto había algo de modestia y también de obsesión metódica. (La noche siguiente esa ínfima humedad sobre la tierra removida haría quizá germinar una semilla que había esperado veinte, cien o quinientos años una lluvia que nunca llegaría.) Terminada esta tarea volvía al vehículo y empezaba a preparar el desayuno, despertando a sus compañeros con el ruido sordo de tazas de plástico y envases de comida.
Istiban le había advertido que no se alejase mucho. A Musir le resultaba difícil imaginar que el desierto pudiese sostener animales salvajes capaces de atacar a un ser humano y lastimarlo. Sabía que el desierto no estaba muerto; percibía en los comentarios del guía y en su propia percepción mientras estaba al volante que había una ecología en marcha bajo las ruedas que los llevaban al trópico: una ecología mínima, de hostilidad y escasez. En las costas pobladas del Gran Continente no había ya grandes depredadores. El huidizo bhortaw y el astuto kahpage acechaban aún en las montañas, pero el hombre apenas los veía, y las próximas generaciones no los vería quizá jamás, ya que sus fuentes de alimentación se iban reduciendo. En el páramo que estaban atravesando ahora, ¿de qué podía alimentarse un animal más grande que un puño?
Y sin embargo, las pisadas del detective cuando salía del vehículo en la oscuridad desataban sordas carreras, apresurados escapes a escondites bajo el suelo, temerosos chillidos reflejos de seres tan bien adaptados a los colores y las texturas de su medio que eran, para los fines prácticos, invisibles e inalcanzables. Entre las terribles espinas de los kuiku y los penachos rígidos del rhega y bajo las hojas gris-plateadas del mustul asomaban a veces unos como fantasmas: ojos amarillos, rojos o de azul profundo. Si estos pequeños podían vivir allí, quizá otros más grandes podían vivir de ellos.
El desayuno era nutritivo y escaso. El calor excesivo trastorna la digestión; Istiban no les había permitido traer comida pesada. No necesitaban mucho en tanto estuviesen sentados todo el día en el vehículo. (El entrenamiento de los guías oficiales incluía, como descubrieron con cierta consternación los tres policías, preparación para reconocer las necesidades nutricionales y ajustar los alimentos a lo estrictamente necesario para cada caso.) Al segundo día no hizo falta que Istiban insistiera en comer liviano; los cuatro sólo querían beber agua. El precepto de que el desayuno es la comida más importante del día, no obstante, se cumplió a rajatabla.
§8
Las tres lunas estaban en el cielo cuando los perseguidores se detuvieron para su tercera noche. Sharon era un punto de luz opaco en el este; la hermosa Dhom, una moneda de plata casi en el cenit; Rhuka, una estrella que el ocaso todavía teñía de un rojo desleído. En unos días estarían en conjunción; en el mar las leves mareas lunares serían un poco menos leves, y en la tierra de los seres humanos comenzaría un nuevo ciclo, una novena: siete días de trabajo en oficinas comerciales y puertos, en comisarías y almacenes, en estafetas de correo, en peluquerías, salones de belleza y jardines de niños, seguidos de dos días de descanso sacrosanto.
Aquí en la gran nada donde sólo las lunas marcaban el tiempo, el cambio significaría poco. En sólo dos días, los policías y el guía en busca del ladrón de bancos se habían aclimatado a esta inmovilidad. La huella del perseguido seguía siendo clara y distinta la mayor parte del tiempo; nada había en el desierto que pudiera borrarla: ni manadas de animales salvajes, ni lluvia, ni otros seres humanos. Ésta no era, aseguraban los entendidos (o que pretendían serlo), una zona de tormentas de arena. En el interior del Gran Continente reinaba la calma de los infiernos.
Letyeb había salido del vehículo a estirar las piernas un rato antes, dolorido y harto. Ahora se arqueaba hacia atrás en su asiento, presa de náuseas y respirando entrecortadamente. El calor y la sequedad del exterior habían comenzado a resultar insanos.
—No creo posible que Naram haya podido seguir mucho más —opinó Siharas—. Somos cuatro turnándonos para conducir todo el día y apenas podemos descansar. Una sola persona no puede ir más rápido.
—Se sorprendería usted —dijo Musir.
—¿Cree que estará bien? —preguntó Tohme, refiriéndose a Letyeb, a quien echó una mirada preocupada.
—No creo que sea algo grave —respondió Musir—. Opino que no debería comer esta noche. Sólo agua y quizá alguna de esas cosas energizantes que tenemos atrás para las emergencias.
Letyeb hizo un gesto de asentimiento. Ninguno de los cuatro estaba en óptimas condiciones de salud, en verdad. Comían poco y bebían litros y litros de agua cada día; estaban irritables y cansados.
El interior del vehículo olía a sudor, pero sobre todo a sal, a tierra, a la arena impalpable y los minerales del desierto. Esa noche Istiban no insistió en mantenerlos a todos cerca, y cuando los tres policías salieron a estirar las piernas, cada uno fue en una dirección distinta, como de común acuerdo.
La arena estaba sembrada de pequeños guijarros y de rocas del tamaño de un puño o poco más. En esta región había también, como no en la noche anterior, grandes bloques de basalto negro desgastado por el viento. Sentado sobre uno de ellos, el detective Musir vio al noroeste cómo Sharon, la más veloz de las lunas, era eclipsada cerca del horizonte por una masa de oscuridad en forma de cono de amplia base. De haber observado con mayor atención (y quizá con binoculares), habría podido ver cómo un segundo punto de luz, débil y rojizo, se unía al brillo de la luna y la acompañaba durante un segundo antes de caer nuevamente. Ni en Katare ni en las zonas pobladas de Bhustan y Bhustan-Gali había estratovolcanes; Musir nunca había visto una erupción y no tenía manera de saber que aquella chispa fugaz era roca derretida y lanzada al aire por la fuerza de un gigante a más de cien kilómetros de distancia.
El suelo permanecía caliente hasta pasada la medianoche y un bloque de basalto irregular no era cómodo para sentarse, pero cualquier cosa era mejor que el asiento del vehículo. Además, aunque Musir no lo sabía, se encontraba casi mil metros más arriba que el nivel de las costas del continente; el aire menos denso y casi sin humedad se enfriaba rápidamente al caer el sol, hasta el punto de resultar casi agradable.
Volviendo al vehículo, el pie del detective dio contra algo grande y hueco. Se agachó para observarlo; a la luz de las lunas y con la vista agudizada por la oscuridad, lo reconoció como un bidón de plástico. Su tapa estaba a unos pasos; en el interior no se olía nada. Había contenido unos veinte litros de agua, calculó; su poseedor lo habría descartado al terminarse. Lo llevó hasta las luces del vehículo, lo dejó a un lado y salió con una linterna. En pocos minutos descubrió otro bidón y varios envases abiertos, con restos de comida ya resecos. Se los mostró a Letyeb, que lo observaba atentamente, aunque con aire cansado, sentado en una piedra.
—No sé si nos lleva mucha ventaja, pero al menos sabemos que no estamos cometiendo una locura ni siguiendo el rastro de una alucinación —dijo, con una media sonrisa—. Usted temía eso, ¿verdad?
—No lo temía —dijo Letyeb—. Lo esperaba. Es una lástima.
—Lo que yo espero —dijo Siharas, que se había acercado— es que nuestro fugitivo haya tenido la gentileza de dejar su cadáver sobre la huella y que no llegue el mediodía antes de que lo encontremos.
§9
El cuarto día, no mucho después de partir, Musir decidió que éste sería el último.
La noche había sido oscura y pesada. Una masa gris plomiza se había ido insinuando hacia la tarde, cubriendo el cielo al norte y noroeste. Con los binoculares podía verse, al filo del horizonte, una fila irregular de conos volcánicos, de algunos de los cuales provenía sin duda esa gigantesca nube de ceniza. A media tarde el palio oscuro cubría más de la mitad de la bóveda celeste y, aunque atajaba el sol, traía también un olor ponzoñoso que se filtraba incluso en la cabina sellada. A veces el suelo temblaba ligeramente.
La huella ya no iba recta y segura por una planicie de arena muerta y guijarros redondos; ahora se torcía y se quebraba entre rocas graníticas y trozos de basalto. Había, paradójicamente, más vegetación aquí que en el sur; los minerales depositados por la ceniza permitían que plantitas raquíticas pero tenaces arraigaran a la sombra de los peñascos negros.
No sólo rocas había desparramadas en aquella planicie plutónica. El fugitivo estaba llegando al límite de sus reservas e iba dejando atrás, bien que inútilmente, los recipientes vacíos y otros efectos innecesarios en un viaje de idea. Enloquecido por el calor y la sed, quizá, habría decidido jugarse su última apuesta, con su fe como garantía.
El alba del cuarto día dejó ver un cielo un poco más despejado; unos vientos invisibles, en las altas capas de la atmósfera, habían barrido la ceniza al oeste. Los policías y el guía pudieron salir a desayunar bajo la luz lunar sin temor a aires envenenados. El termómetro marcaba poco más de cuarenta y cinco grados.
El detective Musir, chorreando sudor y algo atontado, observaba a sus compañeros, todos más jóvenes que él, sin ver signo alguno de que estuvieran sobrellevando el viaje con mayor soltura. No podían seguir mucho más. Tenían agua y combustible suficientes para volver, pero morirían en una hora si el sistema de refrigeración sufriese un desperfecto durante el día. La persecución de Naram, que lo había llevado hasta el confín del mundo habitado, había dejado de tener sentido. Nada podía significar nada en este desierto interminable. Quizá el calor y el azote de la luz solar ya los habían enloquecido a los cuatro; quizá la huella sí era un espejismo y el rastro del fugitivo, después de todo, una serie de alucinaciones.
Pero el detective, obstinado aún, no dijo nada. Y un rato después de haber decidido que la expedición debía retornar, encontraron el vehículo.
El parasol se había soltado y había volado unas decenas de metros. El chasis plateado del vehículo relucía enceguecedoramente al sol, enviando destellos a la distancia, como un heliógrafo que transmitiera una señal de auxilio, o más bien un aviso de desastre. Estaba inclinado, levantando un poco por detrás y por el lado derecho; la rueda delantera izquierda estaba trabada entre dos rocas. El eje delantero podía estar torcido, o no. Todavía quedaban dos bidones de agua llenos en el depósito, y algunas provisiones selladas. El conjunto estaba demasiado caliente para tocarlo con las manos desnudas, o para acercarlas siquiera. El oficial Tohme se puso unos guantes aislantes y salió; desde el interior de la cabina los demás pudieron percibir cómo el sol lo golpeaba al salir de la penumbra del parasol, como una catarata ardiente.
—No vi nada que nos indique cuándo pasó por aquí —dijo al volver—. Le quedaba bastante combustible. Si nos llegara a hacer falta podemos usarlo cuando pasemos de vuelta.
—¿De vuelta? —preguntó Letyeb, tratando de mostrarse colérico, pero demasiado débil para lograrlo—. ¿Y cuánto tiempo más marcharemos como valientes soldados hacia el trópico, antes de la vuelta?
—Parece una obviedad decir que Naram está muerto —dijo Siharas. Tohme asintió—. Y que lo que le pasó a él nos puede pasar a nosotros.
Istiban no dijo nada, pero Musir notó que todas las miradas se fijaban en él.
—Hay una manera en que Naram puede no estar muerto todavía —se escuchó decir el detective. Era como si un extraño se hubiese apoderado de sus cuerdas vocales. Musir sólo quería dar la vuelta y olvidarlo todo sobre Naram y sus secretos políticos robados, pero no había caso—. Si su vehículo se rompió luego de que se pusiera el sol, o si sobrevivió unas horas en él, pudo haber caminado por la noche…
Letyeb no le permitió dejar colgar la insinuación.
—¿Haber caminado hasta dónde? ¿Con qué objeto?
—No creo que nadie pueda sobrevivir caminando más de media hora al sol —dijo Tohme—. Un fugitivo desesperado podría aguantar por la noche, pero no más.
—Un hombre con una fuerza de voluntad extraordinaria y que esté sano, como Naram, puede caminar una gran distancia durante la noche. Estamos ya en otoño y la noche es larga —puntualizó Musir—. Algo así no tendría objeto para nosotros, pero nosotros no creemos que nos aguarda el Edén más adelante.
Letyeb hizo rodar los ojos. Sin una palabra, Istiban arrancó el motor.
§10
Los bloques de basalto comenzaban a ralear, y los pedruscos negros y afilados eran reemplazados por una arena del color del plomo. El rastro del fugitivo volvía a ser visible; las huellas eran las de unos zapatos de montaña dejados caer con esfuerzo un paso, luego otro, luego otro. Más adelante estaban los zapatos, el cuero ya reseco, y en la arena se arrastraba una sucesión de pies izquierdos y derechos. El suelo se elevaba sensiblemente y la menor brisa arrojaba sobre el vehículo de los perseguidores una lluvia de fino polvillo. Era mediodía; el termómetro exterior marcaba sesenta y tres grados.
El cadáver de Naram no hizo su esperada aparición. Cuando, a media tarde, Musir terminaba de componer mentalmente su discurso de aceptación de la derrota, el terreno comenzó a nivelarse y luego a bajar nuevamente. Y adelante, en vez del desierto…
Tohme conducía y fue el primero en verlo. Los demás despertaron sobresaltados de su sopor. A unos centenares de metros, unos puntos oscuros y borrosos flotaban sobre la arena.
—¿Estoy viendo lo mismo que usted, o el calor ya me ha afectado? —bromeó sólo a medias Musir, olvidando en el acto su discurso y acomodándose en su asiento. Rebuscó en los compartimientos y extrajo los binoculares, pero el terreno seguía siendo demasiado desparejo y el parabrisas estaba muy sucio aún.
—No sé si ve lo mismo que yo pero estoy seguro de que ve algo que no esperaba ver —respondió Tohme—, igual que yo. No sé qué pueda ser, pero no estamos lejos; en unos minutos podrá verlo —dijo, y aceleró.
Los puntos pronto se resolvieron en círculos; un poco más cerca, con un ángulo menos cerrado, les permitió constatar que eran esferas. Los habían visto borrosos desde la distancia porque estaban cubiertas de filamentos, entre zarcillos y espinas. No tenían nada que les sirviera como referencia de escala.
Los globos espinosos parecían negros a contraluz, pero eran de un color rojo oscuro o dorado apagado. No flotaban: de su parte inferior salían unos tallos o troncos muy finos que los sostenían. Los tallos bajaban y se perdían en un espacio oscuro e indefinido, que rielaba al calor.
El terreno volvía a nivelarse; entre la arena asomaban rocas. De pronto estuvieron demasiado cerca. Tohme frenó.
Unos metros más allá, la planicie rocosa terminaba abruptamente. Un precipicio se abría ante ellos; el lado opuesto se levantaba a unos ciento veinte metros de distancia. Las paredes eran irregulares y de colores mezclados, minerales, hasta donde se alcanzaba a ver. Los tallos se perdían a una profundidad que no podía ser de menos de cincuenta metros. No había menos de dos docenas de aquellos globos.
Un animal volador, blanco, surgió de aquella sima y revoloteó en una espiral ascendente en torno a un tallo; llegó al globo y se puso a escarbar y picotear en la base del hemisferio inferior. La escala todavía era incierta, pero el vuelo vivaz y ligero de aquel animal sugería que era pequeño; el globo no podía medir menos de un metro y medio o dos metros de diámetro, y estaría a una altura de treinta a cuarenta metros.
Los finísimos filamentos del globo se mecían en la brisa. Unas espinas de aspecto temible se alternaban con ellos. Filamentos más largos surgían del tallo y se mezclaban con los de los globos vecinos, o caían hacia el fondo del precipicio.
—No podemos salir ahora —dijo Siharas sin que nadie le preguntara—, así que sugiero que descansemos como podamos hasta la noche.
Aquello no le gustó a ninguno de los otros, pero era obviamente cierto. Faltaban unas horas para el crepúsculo. Las huellas del fugitivo se habían perdido unos cien metros antes del precipicio, pero Naram no podría haber ido muy lejos sin un vehículo.
Aquella gran grieta se extendía hacia el noroeste hasta donde alcanzaba la vista, y por lo menos un par de kilómetros hacia el sudeste. Con dificultad a causa del sol se podían distinguir, en la cara opuesta, algunas plantas de extraño aspecto.
En un instante dado, una brisa movió unas grandes hojas allí a lo lejos y Tohme, que estaba observando por los binoculares, maldijo y los dejó caer, cegado. Aquellas plantas estaban adaptadas magníficamente a la sequedad y el calor, pero su tolerancia a la irradiación solar tenía límites; lo que Tohme había tomado por hojas de color claro eran estructuras reticulares de malla fina recubiertas de una sustancia reflectante, que protegían a las hojas verdaderas de más abajo. La planta no se limitaba a proveerse de un mero parasol; su parasol era un espejo.
A medida que el sol iba cayendo, las plantas-espejo se iban reacomodando; cuando quedaron totalmente en penumbra, los espejos ya se habían marchitado o retirado, y unas hojas carnosas de violento color verde y turquesa estaban aprovechando al máximo la luz indirecta. La luz casi horizontal del atardecer mostraba ahora lo que había en el hemisferio inferior de los globos y que había atraído al volador: innumerables colonias de bichitos oscuros que parasitaban aquel preciado punto de la planta donde el sol más potente no llegaba.
Algunos de los globos estaban muriendo ya; su color había pasado del rojo al cobrizo y al color de la tierra. Pequeños voladores se atrevían a salir de las profundidades de la quebrada y picotear las cortezas ya agrietadas. Los tallos viejos se replegaban; la base de la planta, a decenas o cientos de metros más abajo, los recogía como quien recoge líneas de pesca. En el curso del atardecer, varios globos se desinflaron y, arrugados, fueron reabsorbidos por sus plantas madre. No todo era disolución, sin embargo: otros globos, verdes y lozanos, iban ascendiendo lentamente sobre el borde del precipicio, sobre tallos finos y de aspecto poco firme, como si —ellos sí— flotaran por sus propios medios.
El sol rozó la cima de un lejano cono volcánico y se perdió entre cenizas. El detective Musir se desperezó concienzudamente, miró hacia afuera y dictaminó:
—Ahora sí comienza la caza.
§11
«… Vi que a lo lejos había fuego que saltaba desde el horizonte. Me miré las manos y vi en ellas cenizas como las que quedan luego de quemar el papel. Las cenizas caían como una lluvia y el cielo estaba cubierto de ellas. Me senté en el desierto negro a ver cómo el fuego consumía el horizonte. Entonces apareció ante mí Manak-Tuir-Hashma, quien había soplado su viento ante mí, y era como un volador inmenso, blanco y del color del fuego y con los labios del color de los labios de Ban-Bama; y me dijo que Su madre me esperaba para morir en su seno, en el lugar donde el verano no consume las plantas y donde el agua brota del desierto. Cuando batió las alas para irse, tuve frío. Aquella noche un viento como el del invierno en las montañas barrió las cenizas, y vi las tres lunas y las estrellas en el cielo. (…) Al alba oré a Ban-Bama y caminé hacia donde me había indicado Su hijo. Delante de mí había una inmensa grieta de la que brotaban inmensas plantas y flores. Miré y vi que bajo ellas corría agua, tanta como no se ha visto jamás en todo el desierto; pero el agua era caliente y hedía, y tuve miedo de beber de ella…»
(Libro de Ghushil, IV)
Los perseguidores se habían acostumbrado a la alternancia entre el ruido de los motores, de la refrigeración y de las ruedas sobre las piedras y el silencio mortal de la zona tórrida, donde durante horas, a veces, lo único que podía oírse era una brisa arrancando levísimos silbidos a las hojas tiesas y afiladas de los arbustos espinosos.
Junto a Okaw, la Quebrada del Edén, el silencio nunca era tan profundo; la noche estaba llena de inquietantes murmullos. Estaban los voladores alados que salían o volvían a sus nidos o madrigueras en las paredes verticales, con un susurro de alas y ocasionales gritos de aviso o de alarma. Estaban los guduri, que zumbaban y chirriaban al perseguirse entre sí, invisibles por su pequeño tamaño y su velocidad; estaban los tishipiku, sus parientes, no menos ruidosos y además luminiscentes, chispas verde-amarillas en la noche. Las mismas plantas-globo emitían suspiros, como cansados fuelles; las hojas de las plantas-espejo raspaban contra las piedras, acomodándose. Por debajo de esta discreta cacofonía estaba el gorgoteo lejano y constante del agua.
Istiban se había asomado al borde e invitado a los demás a imitarlo. Las piedras se habían enfriado con una rapidez insólita; desde el fondo invisible surgía un leve vapor. Después de varios días en el desierto reseco y en una cabina refrigerada, los cuatro pudieron percibir enseguida cómo las mejillas se les distendían al contacto de la humedad.
Indudablemente algún arroyo subterráneo corría y se desplomaba hacia la sima, ya que el sonido de agua corriente era claro y cercano, pero un mero manantial no podía alimentar semejante exuberancia. Okaw debía penetrar hasta una fuente mucho más profunda, más abundante, misma que producía aquel lejano burbujeo que recordaba a una olla de guiso hirviendo al fuego.
El olor también se percibía claramente. El aire dentro de la quebrada estaba estancado, pero vaharadas de algo remoto y desagradable llegaban al borde y se quedaban allí rondando.
—He olido esto en otra parte —dijo Istiban, reflexionando—. Fue en el Lhatera, hace años; una fuente termal olía exactamente así. —La geología no era el fuerte de Istiban, pero de poco podía culpársele; en todo el planeta pocos se dedicaban a la investigación científica metódica, y la geología tenía la dificultad añadida de requerir arduas travesías en terrenos impracticables. En un planeta con un solo continente habitado, y además sólo habitable en una franja de 15 grados de latitud, ninguna de las ciencias naturales podía esperar progresar con rapidez.
—Es bastante fuerte —dijo Musir, frunciendo el entrecejo—, pero sólo me preocupa que sea venenoso además.
—Hemos estado aquí un rato observando y no nos ha pasado nada —dijo Letyeb.
—Aquí arriba, claro —replicó Musir. Los demás volvieron las cabezas hacia él, ya demasiado familiarizados con las elipsis del detective de Katare como para no sentirse alarmados. Musir los miró y miró hacia abajo. La luz de dos lunas ya bocetaba suavemente los contornos de las rocas que se hundían en la sima.
—No tenemos equipo para bajar —dijo Istiban—, y yo no lo aconsejaría ni siquiera así, por mucho que mi alma de explorador lo reclame, y menos aún de noche.
—De día es imposible permanecer aquí —dijo Siharas. Letyeb secundó con un gruñido airado.
—Tienen ustedes razón —dijo Musir—, y hasta llegar a este lugar yo habría dicho que tenemos que volver enseguida, pero nuestro fugitivo está aquí, vivo o muerto, y no vamos a dejar que se salga con la suya. Seguramente no se opondrá usted, Istiban, a que al menos busquemos huellas de Naram y algún posible lugar donde el descenso sea practicable sin más ayuda que una cuerda. Tenemos una cuerda, ¿no?
Istiban asintió cansinamente.
A la luz de las lunas y de una linterna recorrieron un par de kilómetros en ambas direcciones, siguiendo el borde de la quebrada. No había animales terrestres en aquella desolación. La margen sur de Okaw era de arenisca con cantos rodados; no había huellas de patas o garras en aquel terreno delator.
Un buen rato después encontraron el rastro. Naram había vagado en busca de un punto en el borde donde un hombre sin más ayuda que sus manos y pies tuviese al menos una oportunidad de sostenerse y bajar unos metros. Istiban se asomó con la linterna apuntando hacia abajo y estudió dubitativamente la pared. La arenisca parecía bastante asentada y había terrazas no demasiado estrechas, sostenidas por plantas espinosas, hasta donde alcanzaba la vista. Cincuenta metros (por lo menos) más abajo, un cúmulo de follaje verde y plateado interrumpía el paso; no sería problema a menos que las plantas fueran venenosas, lo cual no podía descartarse. Como fuere, Naram parecía haber bajado por allí, o por un punto muy cercano.
No quedaba tiempo que perder. La noche sería larga, pero llegado el día tendrían que estar de vuelta en el vehículo. El sol nunca llegaría al fondo de la quebrada, ni siquiera a la mitad de su profundidad, pero no tenían idea de qué temperatura podía alcanzar aquella sima húmeda, estrecha y de aires estancados.
§12
Aún no era medianoche. Dhom, la más brillante de las lunas, brillaba al norte y un poco al oeste; aunque habían apagado las linternas, podían discernir con claridad la presencia de cada uno de los demás y los contornos del precipicio. Habían comido unos pocos bocados de un alimento energético y bebido agua ya tibia, sentados en una terraza bien nivelada, como un balcón que se proyectaba más de tres metros desde la pared vertical de la quebrada. La terraza continuaba al menos unos treinta metros a cada lado; hacia el oeste se topaba bruscamente con una saliente, mientras que al este era ocupada casi hasta los bordes por unos matorrales armados de espinas de casi un metro de largo. De los matorrales surgían tallos filamentosos que se dirigían, en abiertas hélices, hacia arriba; allá, con aspecto de calaveras a medio descarnar a la luz lunar, flotaban varios globos arrugados, que esperaban el día para hincharse por completo. Un par de globos ya muertos colgaban, sus tallos doblados hacia abajo, desde varias otras plantas.
No hacía más que treinta grados, según calculaba Istiban: una temperatura otoñal habitual en las costas meridionales, pero insólitamente fresca en estas latitudes. Los cuatro hombres sudaban profusamente en la oscuridad. No habían descendido más de treinta o cuarenta metros, pero la humedad era ya opresiva y el hedor se había incrementado.
Había huellas de Naram en aquella plataforma; más abajo la luz de la linterna mostraba otra terraza, pero mucho más angosta.
Unos animalitos peludos, no más grandes que la palma de una mano, habían corrido apresuradamente al interior de sus madrigueras al oír el sonido de los humanos que bajaban; pequeños hoyos en el sedimento suelto de la pared, disimulados por hierbas, albergaban ojos vigilantes. Unos pocos habían recuperado la confianza y se asomaban ahora a observar a los insólitos visitantes. Tohme tentó a una de las pequeñas criaturas con un ínfimo trozo de pan, pero aquella miga era un alimento humano: adecuado para una bioquímica y un metabolismo extraños, tóxico o letal para la fauna nativa. Los Fundadores habían traído muy pocas plantas y animales de la Vieja Tierra, y menos aún habían sobrevivido; aquel planeta siempre les recordaría a sus visitantes humanos su irremisible condición de extranjeros.
Por lo mismo, desde luego, ninguno de los perseguidores esperaba que Naram pudiese sobrevivir mucho tiempo en aquella quebrada. Podía cortar hojas o frutos de aquellas inmensas plantas o cazar alguna alimaña, pero difícilmente servirían como alimento. Un fuego improvisado no ofrecía garantía de destruir todas las proteínas exóticas que podían envenenar a un ser humano. El fugitivo sólo podría alimentarse con seguridad de las provisiones que hubiese traído consigo, que no podían ser muchas.
La criatura a la que Tohme había ofrecido el pan lo tomó con unas garritas diminutas, la olisqueó y, percibiendo el peligro, la soltó de inmediato y huyó de nuevo al interior de su madriguera.
Siharas había estado investigando el extremo oeste de la plataforma. Un contrafuerte de granito cortaba la terraza y se proyectaba, como una hoja de cuchillo, hacia el interior del abismo, pero trepando un par de metros por la pared podía verse cómo la terraza continuaba del otro lado. No parecía haber huellas de Naram por allí.
—O decidió jugarse la vida y dejarse caer a la cornisa de aquí abajo —dijo— o bien se arrojó directamente al fondo. O quizá eligió lo primero y resultó lo segundo. De cualquier manera, estamos atascados.
—No creo que hiciera todo ese esfuerzo para llegar hasta aquí sólo para suicidarse —opinó Tohme—, aunque con un fanático religioso eso nunca es una guía segura. —Hizo una pausa y continuó como si pensara en voz alta—: La pared que baja hasta la cornisa está inclinada hacia adentro. No se ve bien; quizá haya agujeros donde podría poner los pies, las madrigueras de estos animales que hemos visto aquí. Pero en la oscuridad y a esta altura uno no puede ir tanteando con los pies. Si bajó, debió usar una cuerda y balancearse para acercarse a la pared; muy peligroso, pero el hombre abandonó su vehículo y caminó o corrió toda una noche por el desierto, así que no creo que se preocupe por su salud en ese sentido. No sé si tendría una cuerda, pero es irrelevante, porque no hay donde atar una cuerda. —Levantó la cabeza de pronto, los ojos brillantes como de fiebre—. ¡No hay donde atar una cuerda!
—¿Qué está diciendo? —preguntó Musir, algo alarmado al ver que Tohme se levantaba de un salto. Los demás lo imitaron. Tohme corría; llegó hasta el macizo de plantas-globo y se puso a estudiarlo. Retiró la mano de pronto y se chupó un dedo; además de las grandes espinas del matorral, los tallos verdes estaban cubiertos de finísimas espículas casi invisibles. Letyeb, sin decir una palabra, le arrojó un par de guantes.
—Estos tallos —dijo Tohme—, los hemos visto desde arriba. Miden treinta, cuarenta, cincuenta metros de largo y sostienen un globo de paredes carnosas de dos metros de diámetro. —Aferró uno con las dos manos enguantadas y tironeó. El tallo se dobló, pero la planta no se movió. Tohme tiró con más fuerza y lo retorció. El tallo parecía blando y flexible. Tohme se aferró a él y dio un salto.
—¡Idiota, qué hace! —gritó Musir. El policía más joven se balanceaba, sujeto con las manos y con los muslos cruzados alrededor del tallo, sobre el abismo. Un balanceo a un lado y al otro, y Tohme se dejó caer con seguridad de vuelta en la terraza.
§13
No había resultado difícil encontrar al fugitivo después de aquel salto. El tallo de la planta-globo se curvaba con facilidad; su grosor, algo así como el de una muñeca o un antebrazo flaco, ocultaba una resistencia inusitada a la tracción. Naram había podido bajar con facilidad hasta casi el nivel del suelo de la quebrada, y allí estaban aún sus huellas cuando sus perseguidores llegaron. Un salto más y los pies del oficial Tohme se hundieron en el barro tibio. El cuerpo estaba a pocos metros, boca abajo, con la cabeza medio metida en el agua lodosa.
Una cartera de cuero abierta yacía a su izquierda. Un grueso fajo de papeles, manchados por el barro y medio desechos por el agua, escapaba de ella.
Unos pocos metros más allá, el agua burbujeaba. El hedor, como el de una alcantarilla, era apenas soportable. El cadáver no parecía ser la causa. Musir se inclinó para volverlo de espaldas. El rostro de Naram había sido sereno y astuto; aparecía ahora hinchado y con expresión de zozobra; los ojos estaban entreabiertos. Istiban se acuclilló a un lado, y un instante después se levantó de nuevo, tirando del hombro del policía con una mano y tapándose la nariz con la otra.
—Tenemos que subir. Esto no es seguro. Este hombre no está herido ni muerto de hambre. No se quede ahí, Musir —casi gritó.
El detective se puso de pie con dificultad y tosió. Los ojos le lagrimeaban. De pronto se sentía enfermo y viejo; el cansancio de aquella noche, de aquellos interminables días, había descendido sobre él en un instante. ¿O era algo más? ¡Ese olor espantoso!
Siharas dio la vuelta por detrás del cadáver y recogió la cartera. Unos cuantos papeles cayeron al agua. Los que quedaban estaban pegados entre sí; la tinta se había corrido. No pudo distinguir más que unas pocas letras desvahídas a la luz de la linterna. Le dolía la cabeza; olvidó su misión y lo que había venido a buscar, dejó caer la cartera y su contenido al agua y puso una mano sobre el hombro de Musir.
—Vamos. Este lugar está totalmente emponzoñado. Este infeliz debía saberlo. Nunca tuvo chance de sobrevivir.
Tuvieron que ayudar penosamente a Musir a subir por las terrazas de blando sedimento hasta llegar al largo tallo de la planta-globo, y de allí trepar. El viejo detective se desvaneció varias veces. Cuando el hedor putrefacto se hizo menos opresivo, descansaron un tiempo. Les dolía la cabeza y tenían los músculos agarrotados y anquilosados, como si hubiesen pasado días sin dormir. Bajo ellos el agua seguía emitiendo su siniestro gorgoteo; lo poco que llegaba de luz al fondo mostraba una gran charca de barro, unas pocas plantas de aspecto totalmente diferente al de las que habían visto hasta entonces y unas paredes cubiertas de excrecencias minerales.
—¿Quién llamó a esto el Edén? —preguntó Istiban incongruentemente.
—Los antiguos creían que los dioses habían criado la vida en un lugar de aguas hirvientes y miasmas venenosas —dijo Tohme—, y que allí seguían viviendo ellos, esperándonos con los brazos abiertos. Pero nadie puede volver a esas fuentes de la vida y seguir vivo. No sé qué significa eso, si es una metáfora de algo o una verdad profunda. Pero mi madre me enseñó que lo que viene de antiguo merece ser tomado en serio. “Hemos perdido tanto en el camino”, me decía, “que no podemos darnos el lujo de descartar lo poco que nos ha quedado.” Supongo que se refiere a la historia de los Fundadores a esta parte. Si vinieron desde otro planeta, debían saber mucho más que nosotros. Nosotros apenas hemos llegado hasta el trópico; ellos debieron haberlo conocido todo antes de posarse en la Primera Parada.
—A mí mi madre me enseñó que no le hiciera caso a nadie que no me pudiera explicar lo que quería —gruñó Letyeb—. Muy poco la obedecí. He venido hasta aquí sin saber por qué me enviaban, y volveré igual.
—Si es que no sale el sol antes de que lleguemos hasta arriba —dijo Siharas, mirando el reloj—. Agarre ese tallo y suba. Usted, Musir, vaya después. ¿Puede subir?
El detective tosió y asintió débilmente. Bebieron lo que les quedaba de agua y reanudaron el ascenso, apoyándose en las salientes donde podían, y el resto del tiempo aferrando el tallo. Las finas espículas que lo cubrían cedían con facilidad al apretón de las manos enguantadas, pero les lastimaban los brazos y la cara. Era justo antes del alba cuando treparon fuera del precipicio. Yacieron agotados sobre la arena durante un rato, hasta que el horizonte oriental comenzó a mudar de tono.
Subieron al vehículo y se pusieron en marcha.
La busca de la flor
§1
No era extraño que hombres de toda clase se acercaran a ella, ora para cortejarla, ora para tentarla a entregarles dinero a cambio de alguna joya sin valor o una promesa de ganancias futuras basada en locos proyectos de inversión. Diravalle Kymon era una mujer bella y rica; tales cosas eran parte de su vida y le servían, a veces, de diversión. A medida que envejecía, los cortejantes disminuían y los suplicantes de inversiones aumentaban. Podría haberse evitado a los primeros casándose de nuevo, pero su viudez, que al principio la había aterrorizado, le era totalmente aceptable y hasta deseable; los segundos, la plaga de toda persona con dinero que mantiene sus puertas más o menos abiertas y es generosa con los extraños, eran casi imposibles de erradicar. Un guardián estricto podría haber servido como barrera, pero ¿cuántas oportunidades se habría perdido en tal caso?
Un mayordomo con órdenes de cerrar la puerta a los suplicantes nunca habría permitido la entrada, por caso, a este curioso personaje que ahora se postraba (figurativamente) ante ella. No venía (literalmente) a pedirle su mano ni a halagarla con el fin de ganarla; tampoco vendía nada, material o inmaterial, presente o futuro. Sólo tenía, según sus palabras, una historia para contar.
Dama Kymon era una ávida lectora, pero los años la habían hecho discriminadora, y encontraba que la mayoría de las obras de ficción imaginativa que habían llegado a llenar su inmensa biblioteca no valían la pena de ser releídas. Aún más bajo en su estima habían caído las farsas teatrales. Las historias que le interesaban eran pocas; se había vuelto, pensó, conservadora, por no decir mezquina con las novedades. Su espíritu había puesto un estricto mayordomo a las puertas, en sus ojos y oídos, y le era difícil despedirlo o darle licencia. Además, ¿qué hacía allí el extraño? ¿De dónde había salido? Siglos atrás se estilaban los narradores itinerantes, las farsas en prosa, los recitados de cuentos a cambio de monedas. Ya no. Los aristócratas como Dama Kymon no recibían a bardos vagabundos. Estuvo a punto de pronunciar la orden, pero se contuvo.
“¡Conservadora!”, pensó. “¡Mezquina!” ¿Cuánto tiempo había pasado desde que…? Era todavía temprano, pero nadie vendría. Su agenda estaba vacía. El clima no era bueno para salir. En el parque, frente a la gran casa, los obreros que excavaban el nuevo jardín trabajaban con pocas ganas, mirando con mal disimulada ansiedad al cielo plomizo, cuyo previsto desplome los eximiría de tareas por el resto del día. Si despedía al extraño, no tendría nada que hacer más que mirar caer la lluvia sobre los canteros anegados desde una ventana.
—¿Cómo es que “tienes una historia”? —preguntó—. ¿Es una historia tuya que vas contando por ahí? ¿Es un cuento o una fábula, o acaso eres un predicador religioso?
—Señora, no soy un hombre muy religioso, mucho menos un predicador ambulante —dijo el extraño, con voz débil pero confiada—. Mi historia no es una fábula ni pretende enseñarte nada.
—¿Entonces es algo cierto y simplemente necesitabas contárselo a alguien?
—No, señora. Es una historia que realmente ocurrió, sí, pero no he ido por todos lados contándola a los cuatro vientos. ¿No me crees un exaltado, verdad? Me gustaría mucho poder contártela. Sólo te pido un poco de tu tiempo esta mañana. Te prometo que me iré cuando termine, incluso si llueve.
—Está bien —dijo Dama Kymon, casi sin pensarlo. Miró con renovada atención al extraño. Era un hombre pequeño, quizá un poco más joven que ella (quizá bastante más), con un rostro flaco y sin aristas, que cualquier mujer olvidaría apenas lo volviera hacia otro lado. Pero mientras hablaba, los ojos le brillaban de manera casi inquietante y la voz parecía venir de otro lado: aquella pregunta sobre si era un predicador no había sido formulada a la ligera, porque aquel personaje insignificante tenía, claramente, un fin insondable, una inspiración para venir aquí, a sus pies, sin ofertas de seducción ni de negocios, sin más que sus palabras para ofrecer—. Está bien —repitió—. Espera un momento, que haré que nos traigan algo para beber a los dos.
Un rato más tarde, con sendos vasos de té helado entre ellos, Dama Kymon miró una vez al extraño, asintió para sí y dijo:
—Bien. ¿Crees que puedes contar tu historia en una hora?
—Eso creo, señora. Nunca se la he contado a nadie más.
—Veremos, entonces.
Y el extraño comenzó a hablar.
§2
Estimada señora, no sabes cuánto te agradezco que me hayas concedido una hora de tu tiempo. Entiendo que tienes múltiples intereses y tareas que te reclaman, así que trataré de no prolongar mi historia más allá de lo necesario. Contigo será fácil porque se trata de algo que ya conoces: es la historia de una mujer que quiso tener el más bello jardín del mundo. O más bien, no, no lo diré así, porque no hay ningún juez que pueda decidir imparcialmente sobre la belleza. Esta mujer, diré, soñó con un jardín que colmara sus deseos de belleza. Naturalmente, entenderás esto porque tú misma estás empeñada en la tarea de adornar, no, de completar tu finca con un jardín, como he podido ver al venir hasta aquí a hablarte: un gran proyecto, una tarea difícil incluso contando con tus recursos y con la ayuda de los mejores jardineros, arquitectos e ingenieros del país.
La mujer se llamaba Pattelvarinu Merksi y vivía a un par de días de aquí, en las tierras al oeste de Cibamy y al norte del gran río que por entonces hacía de frontera con nuestro país; no diré hace cuántos años, puesto que no lo sé con certeza. Dama Merksi era, como tú, viuda, con un hijo que ya llegaba a la adultez; era además bella y muy refinada, aunque no tanto como tú, si se me permite decirlo y recordando, otra vez, que en tales cosas no hay juez imparcial. Su esposo había muerto de unas raras fiebres hacía muchos años, siendo su hijo un niño pequeño aún. Ambos eran de buena familia, pero donde el difunto esposo había preferido dedicar su cuantiosa fortuna a fiestas y disipación, a apuestas y a negocios arriesgados, la viuda, que además de bella era moderada e inteligente, la invirtió sabiamente, de suerte que pronto tuvo más rentas que las que podría esperar gastar. No viendo utilidad en acumularlas, las invirtió en aquellas cosas que no rinden dinero sino placer para el espíritu: las artes. Músicos, pintores y escultores pasaban todos los días por la finca de Dama Merksi y ella los recibía, evaluaba sus obras y los recompensaba, si correspondiese. El gusto de la dama era exquisito, y finísima su capacidad para reconocer en otros el talento en bruto y la genialidad escondida, como así también su falta. Los artistas mediocres en busca de dinero fácil —¡incluso los más descarados!—, que pululan siempre en torno a benefactores generosos, desistieron pronto de buscar el mecenazgo de la dama, sabiendo que era una pérdida de tiempo y que se exponían a una gran humillación.
Los días de Dama Merksi transcurrían con la regularidad de las estaciones. Durante un año y una primavera se dedicó a cultivar la música. Gran amiga de viajeros y mercaderes que surcaban los mares y las rutas del Continente, hizo traer o fabricar instrumentos a cual más curioso, y probó y entrenó a muchos músicos. En sus tierras construyó, según principios filosóficos complicados que en verdad no podría describirte, un gran edificio para el disfrute de obras corales, que llamó el Pabellón de las Voces; cerca de él, otro llamado la Cámara de los Vientos, diseñado de tal manera que una orquesta de muchos miembros intercambiables, que tocaba dulces melodías durante todo el día, pudiese ser oída desde un extremo a otro de la hacienda, a lo largo de una avenida. Luego su interés menguó un poco, pero los músicos que ella había cultivado hicieron carrera y deleitaron a grandes audiencias en todo el país; ya que Dama Merksi era generosa y creía, como dicen los Sabios, que la alegría, al contrario que el dinero, se multiplica al repartirla entre muchas personas.
Durante casi dos años más, la dama fomentó las artes del dibujo y la pintura. Sus salones se llenaron de lienzos y de pergaminos iluminados, expuestos para que cualquiera que pasase pudiese verlos, y ella abrió sus puertas a los grandes señores y damas de todo el país para que fueran a apreciarlos. Sin temor a la estrechez económica, que tantas veces fuerza a los artistas a copiar a sus predecesores mediocres, aquéllos que Dama Merksi contrataba producían cada día audaces innovaciones y renovaban las artes, como no se había visto en muchos años. También de estas semillas emergieron frutos de gran valor.
Varias estaciones más aún le dedicó Dama Merksi a las artes de la escultura, el tallado en relieve en piedra y en madera, al repujado de los metales. Su finca se llenó de estatuas que los paseantes confundían, a veces, con seres vivientes, y de esculturas que representaban tanto formas reales como las imposibles formas de los sueños y de la imaginación.
Unos años más transcurrieron mientras la insaciable ansia de belleza de Dama Merksi pasaba por todas las artes conocidas por el hombre. Al final de este tiempo, la dama se retiró durante muchos días a meditar sobre lo que había hecho y sobre lo que le faltaba hacer. Las malas lenguas, como mi señora imaginará, susurraban lo que siempre susurran cuando una mujer gasta su dinero por su cuenta según su criterio: que todos aquellos años no habían sido más que un derroche, una distracción para llenar el sitio que debería ocupar un esposo. Dama Merksi estaba muy por encima de tales críticas, pero temía, sí, al aburrimiento.
Una noche soñó que paseaba por sus tierras, observando los pabellones, las galerías, los anfiteatros, los pedestales, los grupos escultóricos y las columnas talladas, y todo estaba como siempre, pero ella ya no podía apreciarlo; por alguna razón misteriosa, su belleza había desaparecido, o más bien, se había apagado. ¿Qué le ocurría a su belleza? Entonces se dio cuenta de que el suelo que pisaba estaba desnudo: no había sino unas hebras de césped de color verde apagado o amarillo grisáceo, y ni una flor; los árboles de las avenidas habían perdido su follaje. Ni siquiera en el más seco de los otoños había ocurrido algo así.
Despertó Dama Merksi muy perturbada y salió a caminar enseguida por los parques que rodeaban su casa. Todo estaba igual que el día anterior, pero como si el sueño y la vigilia se hubiesen superpuesto ante sus ojos, ahora veía en sus obras una inexplicable decadencia.
Meditó sobre esto durante todo el día y, por la noche, llegó a la conclusión de que, luego de haber agotado las artes que trabajaban con la materia inanimada —el aire y la piedra, el metal y la madera, los tintes y las telas— había llegado el momento de aprender sobre la materia animada. Concibió entonces la idea de construir un jardín como no se había creado nunca antes, un jardín que fuera una obra de arte y no sólo un escenario o una decoración.
§3
Apenas Dama Merksi hubo expresado su deseo muchísimas personas se presentaron ante ella con ideas para su jardín. Sabrás bien, señora, que no es lo mismo crear un jardín que pintar un retrato, puesto que el artista no puede trabajar en soledad, por muy genial que sea. Alguien debe interpretar los deseos del cliente en cuanto a la forma del jardín, su orden, su espíritu, su color dominante, sus caminos de agua o de arena; otros deben aplicar sus conocimientos a buscar y plantar lo que haga falta y mantenerlo vivo, o por el contrario, a erradicar aquellas plantas que sean indeseables o discordantes con el resto; otros aun deben construir las avenidas, los drenajes, los muros, los acueductos, y mover y remover las tierras; finalmente, debe haber quien riegue, quien recoja las semillas, quien pode y recorte.
Dama Merksi consiguió, no sin dificultades, todas estas cosas: decenas de jardineros, varios arquitectos, un ejército de albañiles, dos ingenieros hidráulicos, dos dibujantes, media docena de aplicados estudiosos del reino vegetal, y para supervisarlos a todos ellos, el genial Grebakashtu Gyrice, venido desde su hogar en el país de Rhan-Dvied. Maese Gyrice era lo que hoy llamamos un polímata: arquitecto de renombre, escultor, dibujante de gran valía, gran estudioso de los seres vivientes, y por lo demás un hombre de curiosas ideas religiosas y de pensamientos profundísimos. Seis novenas permaneció Maese Gyrice observando de cerca a Dama Merksi a todas horas, buscando en ella la esencia que debía representarse en su jardín; esta espera inquietó e impacientó incluso a una dama tan paciente y tan acostumbrada a las vaguedades de los artistas como aquélla de quien hablamos, pero dio sus frutos. Una noche, tarde, cuando todos estaban ya en sus camas, Maese Gyrice soltó un escalofriante grito y salió corriendo de su cuarto de huésped; lo encontraron de rodillas en medio del parque a la luz de las lunas, depositando una plegaria de agradecimiento por la revelación del esquema del jardín que buscaba.
A la hora primera, apenas descansado, Maese Gyrice llevó sus bocetos a Dama Merksi y se los explicó con maneras urgentes, como un profeta explica sus visiones a la multitud desconcertada. Pero la dama entendió que aquel hombre genial había descifrado su espíritu, y no le cupieron dudas. Ordenó que se procediera inmediatamente al trazado del jardín.
Está más allá de mis limitadas capacidades reproducir el proyecto de Maese Gyrice, mi señora, además de que te sería inútil, puesto que cosas como ésas sirven precisamente a una persona y a nadie más, y tú ya tienes tu proyecto en marcha, dirigido (me dicen) por un hombre muy capaz. Algo me dice, además, que no eres del tipo de persona que confía ciegamente en la inspiración de otra, ¡y ni hablar si es una que te ha despertado en medio de la noche!
Se pusieron a la obra, pues, los que debían excavar y remover las tierras, los albañiles que debían edificar diques y taludes y muros de contención y los que, bajo la dirección de los ingenieros hidráulicos, debían preparar los acueductos, las cisternas, las fuentes y las cascadas artificiales. Entretanto los jardineros de la casa y de los alrededores buscaban en sus viveros o hacían traer de otros lugares, con grandes gastos, semillas, bulbos, brotes, plantines y varios tipos de raras tierras, las necesarias para favorecer el crecimiento de las plantas escogidas y retardar el de las malas hierbas.
El trazado en sí mismo tomó no menos de cinco cuadernas: un otoño y casi la mitad de la primavera del año siguiente, sólo para que las alturas, pendientes, barrancos, socavones, canales y escalones quedasen demarcados, como quien dice, a ojo de volador, aunque vistos de cerca, en verdad, no fuesen más que trincheras toscamente cavadas y apuntaladas con maderos. Otro tanto insumió la excavación de los pozos que alimentarían las cisternas y la instalación de los acueductos, con las demoras del caso, pues nunca nadie había intentado un proyecto semejante; a Maese Gyrice le había sido revelado un intrincado laberinto de curvas y meandros de agua corriente que hacía jurar de ira a los ingenieros. ¿Ha oído hablar la señora de lo que llaman “presión atmosférica”? Bien, nada menos que Maese Gyrice fue quien la descubrió en el transcurso de aquella obra, cuando constató que no podía hacer subir una columna de agua, sin ayuda de bombas, a más de cierta altura, debido a que el aire mismo, como quien dice, empujaba con su peso sobre la boca de la fuente…
Me estoy apartando de mi historia, ¡perdón! No poco le costó a los ingenieros resolver ese y otros muchos problemas, en especial porque Maese Gyrice, en cumplimiento de las órdenes de la dama y de su propio obstinado espíritu, se rehusaba a modificar siquiera un ápice los planes originales. Transcurrió así el verano, celebráronse las festividades del Perihelio sin dar respiro a los obreros, llegó un nuevo otoño y comenzó un nuevo año, antes de que el jardín tomase forma como tal. Los retoños plantados el año anterior en las futuras avenidas comenzaron a brotar, al igual que los bulbos que dormían en los primeros canteros, y unas pocas flores agraciaron los parques devastados. Dama Merksi salía por las tardes y paseaba, sin sirvientes ni compañía alguna, por las obras ya terminadas y las que los arquitectos habían dejado en espera. De lejos la observaban muchos ojos curiosos, la mayoría, en verdad, sólo preocupados por asegurarse que nada perturbaba a quien pagaba su salario al final de cada novena.
He dicho “la mayoría” porque, en verdad, unos pocos de los que observaban a la dama pasear por los jardines estaban genuinamente interesados en ella. ¿Cómo podría ser de otra manera, siendo una mujer bella y misteriosa, capaz de convocar a tantos hombres para una tarea tan gloriosa? Sin embargo, la mayoría de estos admiradores no veía mucho más allá; y pasado el tiempo, incluso éstos se acostumbraron a esa presencia enigmática y la olvidaron.
Uno solo permanecía en silencio entre los canteros, aún medio desnudos, que dibujaban el gran jardín. Dirigía un grupo de jardineros y él mismo plantaba las primeras semillas, siempre que podía, con exquisito cuidado. Se llamaba Cinnerefim Shiatto; amaba las cosas que crecían y, como Maese Gyrice, estaba tocado por los dioses. A diferencia del gran director del proyecto, su personalidad era contenida, abnegada, casi retraída. Adelantándome a mi propia historia, te diré, señora, que Maese Shiatto era como una de sus semillas, que dentro de una dura cáscara, difícil de quebrar, guarda el embrión de algo sorprendente.
A nadie había sorprendido aún, empero, Maese Shiatto; su trabajo era correcto y hasta había sido elogiado una que otra vez por la propia Dama Merksi, pero nada más. Y así siguió siendo. Llovió poco durante el verano y las cisternas bajaron, pero los días soleados permitieron que las obras continuasen. Llegado el otoño, aunque los árboles todavía debían crecer y los setos acomodarse a sus formas ideales, Maese Gyrice declaró que el jardín estaba, en primera instancia, concluido. Se realizaron los ritos y Dama Merksi ordenó una gran celebración.
§4
Algo más de un año había tardado el gran jardín en ser construido, y casi el doble de tiempo desde el momento en que Dama Merksi concibiera su idea. Las pasiones son fugaces y los entusiasmos rara vez soportan el paso de los días. Dama Merksi no era excepcional en este respecto. Cuando un día de primavera salió de su casa con la determinación de recorrer, en un solo largo paseo, cada uno de los rincones de su jardín, no le bastó más que un rato descubrir que el placer que éste le producía era distante y moderado. Frente a las primeras flores, un año atrás, había bailado extasiada; mientras pisaba el césped y las piedras de las grandes avenidas del jardín, ahora, todas esas brillantes y coloridas formas no le impresionaban mucho más que lo que impresiona un exquisito tapiz a alguien que lo ha tenido colgado en un salón durante toda su vida.
Se forzó a sí misma, sin embargo, a terminar. El jardín era inmenso y apenas alcanzaban dos horas para recorrerlo. En el mismísimo centro, donde convergían y terminaban los caminos, una ancha avenida de piedra llegaba hasta unos escalones donde los duros bloques desaparecían de a poco, como al descuido, entre la hierba; unos metros más adelante, el camino iba a terminar a un espacio circular, apenas cóncavo, rodeado de árboles y de enredaderas, en cuyo centro había un estanque que rebosaba mansamente; en el centro de éste, a su vez, un cantero con flores blancas rodeaba a una estatua blanca que representaba a una mujer en actitud de meditación. Dama Merksi había dejado hacer al escultor; se adivinaba parte de la inspiración de aquella estatua, aunque claramente no estuviese representada físicamente en ella. La postura calma y extática a la vez tampoco le recordaba a la suya, ahora; su espíritu estaba manchado de desasosiego, de cansancio, de cierta pesadez, como la de un día caluroso que promete una tormenta que no llega a desatarse jamás.
Este paseo angustiante se repitió muchas veces esa primavera, según parece; y si no estoy seguro, señora, es porque en verdad Dama Merksi no permitía que nadie la siguiera ni confiaba sus oscuros pensamientos a nadie. Pero, como quizá hayas adivinado, la dama no siempre estaba sola en sus paseos. Maese Shiatto, el jefe de los jardineros, la observaba, espiaba su rostro desde atrás de los setos y oía sus suspiros y su risa seca, amarga. Dirás ahora, señora, que aquel hombre era peligroso o que albergaba pensamientos impuros, pero si esperases a juzgarlo por sus acciones posteriores, seguramente no dirías tal cosa.
Esos dobles paseos no podían durar. Un día, mientras Dama Merksi caminaba hacia el estanque central con paso lento, una sirvienta la llamó, gritando, desde los lindes de la mansión. Ignoro qué ocurría exactamente; algún incidente doméstico o un visitante importante e inesperado… Lo cierto es que, oyendo a lo lejos el llamado urgente, la dama volvió de pronto la cabeza y vio fugazmente a Shiatto el jardinero, que se escondía tras unos arbustos. Dio la vuelta al seto con premura, casi saltando con las sandalias susurrando sobre la hierba, como una niña jugando al escondite, y dijo al hombre que la seguía:
—Levántate. Ya te he visto y hoy no podrás seguirme más a escondidas, porque tengo que volver a casa. Camina conmigo.
A lo que Maese Shiatto, rojo de humillación y vergüenza, no atinó a responder nada. Creo yo, señora, que Dama Merksi actuaba con un aplomo que no sentía realmente. ¿Cómo podía, cuando acababa de descubrir a un hombre espiando sus momentos privados en medio de un gran jardín donde nadie más podía verlos? Al final, el jardinero logró articular unas disculpas. La dama no respondió. Ora envalentonado, ora asustado por este silencio, Shiatto continuó diciendo:
—Mi Dama, quiero que sepas que no estaba espiándote, sino tratando de comprenderte.
—¿Comprenderme? ¿Qué deseas saber, que no puedes preguntármelo?
—Lo que no te animas a decir, mi Dama —respondió Shiatto—. Que tu jardín no te gusta… o no te gusta tanto como soñaste… y no sabes por qué.
—Parece que has aprendido mucho sólo con mirarme desde lejos. Tus dotes de observación deben ser finísimas —ironizó la dama, mirando al jardinero de soslayo, y creo que yo mismo puedo imaginarme sin errar una cierta sorpresa en esos ojos.
—No, no, sólo veo lo que está claro, mi Dama —dijo el jardinero—. Y creo que he visto un poco más que tú. Tu jardín es hermoso, pero está incompleto.
—¿Y qué es lo que le falta, según tú? Maese Gyrice ha hecho un trabajo inigualable. No he lamentado ni una moneda de lo que he tenido que pagarle —dijo Dama Merksi.
—A tu jardín le falta una flor —replicó Shiatto—. Y no cualquier flor. Una flor que llegue a tu espíritu y no sólo a tus ojos o tu nariz.
—¿Y cuál es esa flor? ¿No he elegido y hecho traer flores a cual más exótica? ¿Dónde encontraría algo mejor que lo que ya tengo aquí? —preguntó la dama, sin darse cuenta, seguramente, de que estaba dándole la razón al jardinero. Porque de hecho esto sentía: que los largos paseos por el jardín no eran más que una búsqueda infructuosa de antemano.
—Yo sé dónde puedo encontrarla —dijo el jardinero—. Pero no será sencillo.
Habían caminado rápido, la dama a grandes zancadas, el jardinero casi corriendo tras ella por la senda más recta, y estaban llegando a la casa. Dama Merksi frenó y se volvió hacia Shiatto.
—Tengo que resolver un problema urgente. Más tarde me hablarás de esta difícil flor que afirmas que necesito.
Su rostro estaba mortalmente serio, pero el jardinero no se amilanó. Inclinó la cabeza brevemente y se quedó allí quieto, mientras la dama, apurada y con el rostro enrojecido, subía las escaleras de la casa sin volver la vista.
§5
Cinnerefim Shiatto volvió a sus tareas. Unas horas más tarde, como obedeciendo a un llamado inaudible, dejó sus herramientas en un cobertizo y fue a sentarse a los escalones de la mansión, a la sombra de un gran alero. Esperó unas décimas, hasta que una sirvienta asomó a la puerta. Imagino que se habrá sorprendido al ver a quien buscaba sentado allí.
—Jardinero, Dama Merksi te busca. Entra —dijo.
Shiatto obedeció y siguió a la sirvienta cruzando el vestíbulo, por unas grandes escaleras y a lo largo de un pasillo, hasta una habitación que Dama Merksi utilizaba como estudio. El sol entraba por las ventanas, velado por unas cortinas vaporosas; había plantas en macetas, algunas flores sueltas y unos pocos libros sobre una mesa, además de varias sillas bajas y cómodas, con almohadones de colores vivos. Dama Merksi le indicó una al jardinero y se sentó frente a él.
—¿Y bien? —comenzó.
—Mi Dama —dijo Shiatto—, no te haré perder el tiempo. Sé que no estás conforme con tu jardín, y me apena verte sufrir luego de tanto tiempo trabajando en él. He venido a contarte de una flor que es distinta de todas las que has visto y que alegra, según dicen, los espíritus de todos los que la ven.
—Eso es mucho para una flor, Maese Shiatto —comentó la dama—, pero hay una manera sencilla de probarlo, ¿no? ¿Por qué no me has traído un ramo de esas flores?
—¡Ah, mi Dama, si fuera tan sencillo! —Shiatto sacó de un bolsillo un papel doblado varias veces, ajado y ya algo sucio, y se lo mostró a Dama Merksi—: Ésta es la flor —y luego, sacando una bolsita de tela de otro bolsillo, agregó—: Y éstas son sus semillas.
Dama Merksi se inclinó hacia adelante. La bolsita contenía unas pocas semillas pequeñas, descoloridas, que tanto podían ser de una flor exótica y espléndida como de una mala hierba. (Naturalmente, señora, sabes bien esto; Dama Merksi también lo sabía.) En el papel había un dibujo a lápiz de una rama florecida. La flor no se parecía a ninguna de las que crecían en el jardín de Dama Merksi; pero el jardín no era un muestrario botánico, donde se hubiera buscado variedad por sí misma, es decir, cantidad de especies, sino que contaba con, a lo sumo, un par de decenas de variedades florales, elegidas por armonizar unas con otras. Un especialista debería poder decirle a Dama Merksi si ese dibujo era de una planta común y corriente en algún país lejano o si, en verdad, se trataba de una especie rara. No había ningún especialista disponible en ese momento.
—Parece una flor sencilla, bella, sí —dijo—, pero difícilmente una con tales poderes —dijo—. ¿Dónde es cultivada?
—Mi Dama, no espero que este dibujo sin color ni aroma te convenza por sí mismo. Esta flor no es cultivada, al menos no ahora, ni en los países y reinos conocidos. Es una flor silvestre. Un amigo de mi familia recibió como herencia estas semillas, junto con el relato de cómo fueron obtenidas por su padre. Lo he leído y creo que puedo seguir sus pasos. Si la Dama lo desea…
—¿Y las semillas, no pueden ser plantadas?
—¡Ay! Estas semillas son pocas y viejas. He plantado algunas, pero sólo una germinó, y la planta murió antes de florecer. Es posible que el suelo no sea correcto, o la temperatura…
—Dijiste que hay un relato. ¿Es un diario de viajes? ¿Hay instrucciones para llegar a donde crecen estas flores?
—Hay indicios, mi Dama. El relato no está completo.
—Tráemelo —ordenó Dama Merksi—. Y vuelve a tus tareas.
El jardinero asintió, agradeció y fue a su casa a buscar los papeles que su amigo le había dado. Cuando volvió, el ama de llaves de Dama Merksi lo esperaba en el vestíbulo para hacerlo subir al estudio. El jardinero se sorprendió, y no muy positivamente, al ver que allí estaba Maese Gyrice junto con la dama, esperándolo.
Sin decir una palabra, Maese Gyrice tendió una mano al jardinero y tomó los papeles. Se sentó frente a la ventana, acomodó unas lentes de lectura sobre su nariz y se puso a la tarea. Dama Merksi, de pie a un lado de Gyrice, leía rápidamente cada párrafo y echaba miradas enigmáticas al pobre Shiatto, a quien no habían invitado a sentarse.
Maese Gyrice se enderezó, se volvió y miró al jardinero con expresión de disgusto.
—Mi Dama —dijo ponderosamente, girando los ojos fríos hacia Dama Merksi—, esto es un bello relato de fantasía, nada más. Este hombre, obviamente, quiere que le des dinero para montar una expedición, ¡quizá varias expediciones!, en busca de la susodicha flor. Yo te aseguro que esa flor no existe; las semillas pueden ser de cualquier cosa, y el dibujo es obra de la imaginación de un ilustrador excelente.
—Maese Shiatto ya me ha dicho que esta flor no es como ninguna otra en el mundo —contestó suavemente la dama, sonriendo como si jugase—. ¿Dirías, Maese Shiatto, que esta flor no es conocida por ningún botánico?
—Es probable, mi Dama —dijo Shiatto.
—¿Y es cierto que quieres pedirme dinero para ir a buscarla?
—Mi Dama —dijo el jardinero, poniéndose derecho—, tengo un hijo y una hija que, gracias sean dadas a los dioses, han crecido y han prosperado sin mi ayuda. Mi esposa murió hace cinco años. Mi casa y mis herramientas son mi única posesión. De buen grado las venderé y partiré por mi cuenta a buscar esta flor para ti. Cuando vuelva, me pagarás lo que la flor valga.
Parecía, señora, haber olvidado toda pretensión de humildad, y aun Dama Merksi, acostumbrada a tratar con pretendientes descarados, grandes artistas pagados de sí y todo tipo de insolentes y desvergonzados, se quedó un poco desconcertada ante la vehemencia del jardinero.
—Jardinero —dijo Maese Gyrice—, lo que hagas con tus propiedades no me concierne, pero si en verdad eres sincero, considera que puedes haber caído en un engaño, y que Dama Merksi no tiene por qué recompensar tu credulidad.
—Si vuelvo, ella sabrá si lo que traigo amerita recompensa o burla —replicó Shiatto—. ¿Verdad, mi Dama?
—Me elevas sobre un pedestal demasiado alto, jardinero —dijo Dama Merksi—. No soportaría verte llegar con las manos vacías y dejarte ir sin una moneda. Maese Gyrice, este hombre tiene razón: el jardín que me has diseñado es una maravilla sin par, pero le falta algo. Apostaré; no será la primera vez. Maese Shiatto, tu casa y tus herramientas quedarán a mi cuidado. Si no vuelves, serán mías, valgan lo que valgan. Si vuelves con mi flor, te recompensaré. Y sé que no volverás sin ella, ¿verdad?
—Nunca, mi Dama —dijo el jardinero—. Ya te lo he dicho: no tengo aquí más que posesiones materiales. Tengo necesidad de buscar algo más, y tú tienes necesidad de tenerlo.
—Estamos de acuerdo. Vete a tu casa y prepara lo que necesites. Aquí están tus papeles, para que no te pierdas por el camino. Tómate tres días. Mañana es feria; el día primero saldrás.
§6
Espero no estar cansándote con esta larga historia, señora. Espero que tampoco creas que estoy inventándola. Claro que yo no estaba allí, oculto, como el jardinero detrás de los setos, escuchando todo lo que se decía y tomando nota, pero tengo de buena fuente que así ocurrió y esto que te cuento es, más o menos, lo que se decía. ¡No me demoraré más!
El día primero de la siguiente novena, como Dama Merksi había dicho, Maese Shiatto estaba listo para salir. Siendo un hombre sencillo y desapegado, prepararse para un largo viaje fue bastante fácil: no tenía ni necesitaba llevar muchas cosas consigo. Dama Merksi le proveyó de dinero, provisiones y una montura: un precioso fervag de pelaje negro, que respondía al nombre de Umradi y que se acostumbró a su jinete al instante, como sólo puede lograrse con estos magníficos animales cuando son criados con amor y firmeza desde pequeños. Shiatto viajaría además con una rymba pequeña pero fuerte, dócil y capaz de soportar grandes cargas. (En esos días todavía se acostumbraba llevar bestias de carga de esa clase, señora, como quizá sepas; o quizá Shiatto mismo prefería evitarse las complicaciones de ir con un carromato tirado por fervags por tierras sin caminos bien marcados.)
El recorrido del viaje realizado por el padre del amigo de Shiatto, un tal Drofor, atravesaba todo aquel país y se perdía en los páramos de oriente. Dama Merksi había enviado mensajeros a varios nobles señores y señoras a lo largo del camino para que recibieran y alojaran a Shiatto, como favor hacia ella, pero en cuatro días, como mucho, el jardinero abandonaría las tierras civilizadas y todas las cortesías que pudieran facilitarle los amigos de la dama quedarían atrás. Lejos de las rutas bien cuidadas, empedradas o de tierra apisonada, el progreso de Shiatto sería mucho más lento.
Había comenzado el verano y no era, por tanto, un tiempo propicio para viajar; pero era precisamente en verano cuando Drofor había encontrado las flores que Shiatto buscaba. Un viaje en otoño habría sido más fresco y cómodo, pero bien podía ser que la época de floración de la planta fuese corta, y Shiatto sabía que una rama desnuda no sería suficiente para identificarla. Por lo demás el diario registraba una buena cantidad de ríos, arroyos y vertientes. El páramo, como lo he llamado y como le llamaban todos en ese entonces, no era en absoluto un desierto, sino una gran extensión deshabitada por seres humanos, donde la vida florecía en mil maneras distintas.
Shiatto dejó el hogar de su último huésped, una amable señora con algún lejano parentesco con Dama Merksi, poco antes del amanecer del tercer día de la segunda novena de verano. Siguió el camino hacia el este pasando por tres o cuatro pueblos pequeños, donde no se detuvo hasta el mediodía. Allí almorzó (por última vez en mucho tiempo sentado a una mesa, pensó) y después salió al campo. Cuando el calor resultaba excesivo, buscaba la sombra de un árbol baivan, de los de ancha copa, o las frondas de un gostamy, y allí desmontaba, se quitaba el sombrero de ala ancha y se abanicaba con él. El fervag sufría el calor y jadeaba. La rymba, que llevaba una carga considerable, no parecía inmutarse.
Esa tarde llovió bastante, pero Shiatto estaba acostumbrado a marchar y trabajar bajo la lluvia. El sombrero ancho lo protegía; por lo demás, el agua fresca aliviaba el calor. Por la noche tendió una lona sobre el suelo y durmió allí.
Durante varios días el clima estuvo malo, pero el camino a través del páramo eventualmente lo llevó a una zona más pedregosa, donde el agua escurría y no empapaba el suelo. Había menos árboles allí, pero a cambio, muchos más arbustos espinosos, como el tupido yreppu y el aromático gicev, con cuyas ramas secas podía encender fuego con cierta facilidad.
Aunque el jardinero sabía bien que la flor que buscaba no se encontraría en este lugar, tan cerca de las regiones habitadas, no dejaba nunca de mirar con cuidado a ambos lados del camino cada vez que divisaba una mancha de color, un arbusto de forma inusual. ¿No lo harías tú, señora, si hubieses ido en una búsqueda solitaria como aquella y tus días no contuviesen otra cosa más que el trote de tu montura y las paradas para comer y descansar?
El páramo no estaba totalmente vacío de presencia humana. Aquí y allá había huellas de pies desnudos o de sandalias o de animales conducidos en tropillas; a veces, las cenizas de un fuego de varios días atrás. El país era ondulado, y siempre que llegaba a la cima de una cuesta, Shiatto observaba en todas direcciones; a veces veía una columna de humo o lo que debía ser un grupo de animales, con un hombre delante, levantando polvo a su paso. Nadie lo vio a él, o si acaso, nadie se le acercó.
Al cabo de unos cuantos días el terreno cambió otra vez, haciéndose más blando y menos anfractuoso; ahora se veían con más frecuencia pequeños animales salvajes y muchas más flores, aunque ninguna (como imaginarás) la que Shiatto buscaba: no todavía. Había montañas al norte, sobre las cuales colgaban casi todo el tiempo unas grandes nubes negras. De las cimas y laderas anegadas en lluvia bajaban arroyuelos que se perdían en un suelo pantanoso. El clima era pesado, aunque de noche una brisa fresca y húmeda permitía dormir. La senda había desaparecido y el diario de Drofor, mutilado en este punto, no indicaba cuándo o hacia dónde debía apuntar: sólo le quedaba a Shiatto buscar un camino incierto hacia oriente entre las ciénagas.
Una noche en que, torturado por las picaduras de los dikseks, le era imposible conciliar el sueño, Shiatto creyó escuchar un rumor lejano. En el rumor había como viento y lluvia, pero no era lluvia. Al día siguiente, buscando la senda, llegó al Mar.
En aquellos tiempos, señora, todavía no era común que las personas fueran a disfrutar de las playas y del agua de mar, como ahora; de los que vivían tierra adentro, sólo aquellos con mucho dinero y mucho tiempo libre podían hacerlo. Maese Shiatto no era pobre, pero lo había sido de pequeño, y nunca había encontrado tiempo en su vida adulta para tomarse vacaciones. Tales cosas eran lujos, ¿entiendes?, impensables para las personas comunes. El Mar lo atrapó; sus ojos no podían despegarse de él. Nuestros antepasados de la Vieja Tierra, que venían de un mundo de inmensos océanos y se establecieron en las costas, se habrían reído de aquel descendiente suyo, anonadado ante las olas, que había vivido varias décadas a un par de cientos de kilómetros de ellas sin verlas jamás.
El hechizo se rompió al cabo de un rato. El diario de Drofor no mencionaba el Mar; no, al menos, como parte del camino. La senda no pasaba por allí. Los árboles entrelazados llegaban hasta el borde mismo del agua y se sumergían en ella. Shiatto dudó. El agua no era profunda, pero él no sabía nadar, y con seguridad tampoco los animales.
Dejó atada a la rymba a un árbol y se aventuró, montado en Umradi, a bajar al agua. El fervag era más valiente que su jinete. El agua llegaba hasta las rodillas de Shiatto y ocasionalmente una ola lo empapaba hasta la cintura. El agua era turbia aquí, donde los pantanos bajaban sucios de sedimentos, y Shiatto no podía ver si el suelo era de arena, de barro o de piedra, si era parejo o desnivelado.
Cuánto tiempo avanzó de esta manera, no lo sé, señora. Quizá fue media hora, o una hora o poco más. En todo caso, los manglares no eran infinitos; más bien, era como si una fina lengua de vegetación y de barro bajase desde las montañas hasta el mar, pero más allá de ella hubiese una playa verdadera. Shiatto subió a la arena, desmontó y permitió descansar al fervag.
Un rymba es un animal pequeño y la suya se ahogaría, sin duda, si tratase de cruzar como lo había hecho el fervag. Por lo demás, no podría ir montado en ella. Si la rymba supiese nadar, quizá… pero no: salvo que contase con una oculta aptitud para el agua, un animal como aquél no podría nadar durante una hora, incluso si alguien lo guiase hasta su destino. No es muy difícil para un hombre nadar torpemente en agua que le llega hasta el cuello, aunque no sea muy agradable, pero si además debe arrastrar con una cuerda a un animal asustado…
El jardinero resolvió entonces volver. Había logrado determinar que podía seguir camino por este lado. Quizá hubiese otra manera de esquivar las ciénagas, pero podía perder varios días. La rymba ya no estaba tan cargada como antes, ya que Shiatto había consumido buena parte del agua y la comida durante el paso por el páramo. En esta región más húmeda podría encontrar agua fresca y capturar animales; con paciencia, incluso podría pescar (lo había hecho ya, en un par de arroyos). De la carga de la rymba sólo necesitaba algunos enseres, un cuchillo, un arco con flechas, un recipiente para cocinar, los ingredientes para purificar las carnes, y lo más pesado, la pequeña tienda de campaña.
Era un gran riesgo, como habrás entendido, señora, pero la alternativa era dar un gran rodeo, quizá infructuosamente, y Maese Shiatto se sentía cansado. La soledad del largo viaje había comenzado a pesarle, y temía no poder retornar jamás a su país y al jardín de Dama Merksi como había prometido. ¿Alguna vez has estado lejos de tu hogar, separada de todos los que te aman y conocen y dudando si podrás volver a verlos?
Volvió entonces a bajar a la orilla el jardinero montado en el fervag, y comenzó a desandar el camino. El animal estaba cansado y las olas le parecieron a Shiatto más altas que antes. Llegó al punto de partida y tomó lo que necesitaba de la rymba, repartiéndolo entre una mochila y un par de sacos que se aseguró a los hombros. Después liberó a la bestia de carga de sus ataduras. Había hierba abundante y agua fresca. Aun domesticado y acostumbrado a ser atendido por seres humanos, el animal eventualmente percibiría que ya no tenía un dueño y se iría. O quizá permaneciese allí o en los alrededores, esperando, en tanto ningún depredador viniese a seguir su rastro. Sea como fuere, Shiatto no podía llevarlo consigo.
Entró al agua nuevamente y Umradi se puso en camino. No mucho después Maese Shiatto constató que, sin duda, las olas eran ahora más violentas. Oteó aprensivamente el cielo. Soplaba, quizá, un poco de viento, pero el mar no parecía en absoluto perturbado. Sin embargo las olas ya lamían los flancos del fervag. Miró hacia atrás. No veía ya el punto donde había dejado a la rymba. Calculó, con escasa confianza, que debía estar a poco menos de mitad de camino. Umradi jadeaba; Shiatto observó con alarma que, cada cuatro o cinco pasos, el animal quedaba suspendido en el agua.
Volvió a observar el cielo. La espuma, brillante al sol, lo cegaba. Un horrible presentimiento lo embargó; comenzó a calcular mentalmente en qué día estaba y a qué hora había visto las lunas por última vez. ¿Has adivinado ya lo que ocurría, señora? Como ya te dije antes, Shiatto nunca había visto el mar. No era un ignorante y sabía lo que eran las mareas y cómo aumentan en fuerza y ferocidad cuando el sol está cerca; pero como esas cosas que uno sólo lee en libros, no había tenido en cuenta su realidad. Y faltaban, según calculó, menos de veinte días para el Perihelio. ¿Cuánto subiría el agua aún?
Umradi ya no tocaba el suelo invisible; ahora nadaba sin parar, todavía no desesperando, puesto que un fervag no es un animal propenso a perder el control, cuando está bien criado y su jinete no lo fuerza. Las olas no eran demasiado altas, pero cada oscilación obligaba a Shiatto a sujetarse con más fuerza y alejaba a montura y jinete de la costa. Había una rompiente más adelante, con unos dientes de roca que asomaban y se escondían a cada golpe de mar. Shiatto la había visto al pasar la primera vez y, tontamente, no había atinado a comparar la vista con la de la vuelta. Si las olas no eran demasiado fuertes, el fervag podría quizá hacer pie allí sin lastimarse, y descansar a la espera de que la marea bajase. Las tres lunas debían estar casi en conjunción, pero en cuanto Zyma se apartase, con su rápido paso, de las otras dos, la marea debería bajar, razonó. También podía ocurrir que la marea subiese aún sobrepasando aquellas rocas, y entonces todo estaría perdido.
Las olas lo zarandearon una vez más y se sintió resbalar de la montura. Tenía las piernas agarrotadas. No podía esperar mucho más. Ató una cuerda, no demasiado fuerte, en torno a su cintura, y la sujetó en torno a un hombro. Pasó la cuerda por las argollas de la mochila y de los sacos, y la dejó correr. Luego se arrojó al agua. Nadó como nadaría un perro o un niño, desperdiciando las escasas fuerzas que le quedaban, hasta que instintivamente encontró la manera de aprovechar las crestas de las olas que lo empujaban hacia la orilla y no ser arrastrado por las que lo atraían al mar. La cuerda era larga, más que suficiente para llegar a la orilla, o así lo estimaba. Umradi, liberado de todo aquel peso, pareció un momento perdido, pero inmediatamente después buscó la orilla.
Después de lo que debe haber parecido un largo rato, Shiatto alcanzó las raíces del manglar y se sujetó a ellas. No tenía fuerzas para trepar por aquella maraña húmeda, barrosa, donde las manos apenas podían encontrar asidero. La cuerda tiraba de él. La enroscó en torno a un brazo con lentitud deliberada.
La marea comenzó a bajar al cabo de media hora. Una hora más tarde Shiatto había recuperado la mochila y los sacos. No podía quedarse allí. Penosamente fue arrastrando su cuerpo dolorido y su cargamento empapado a lo largo del borde de la ciénaga, cubriéndose de barro. Al cabo, la marea bajó tanto que una brevísima playa de arena y limo emergió del mar, pero para entonces ya habían pasado casi dos horas y no faltaba mucho. La arboleda y la podredumbre se despejaron lentamente. Una playa de arena finísima lo esperaba, y a un centenar de metros o menos, Umradi.
§7
Para gran alivio de Shiatto, el fervag estaba bien. Podía aprovechar la comida que había traído, aun cuando el agua de mar no ayudase al sabor; tampoco se habían perdido los recipientes de agua, y la mayoría de los purificadores serviría una vez que el sol los secase. Las buenas noticias acababan allí, desafortunadamente. El diario de Drofor estaba perdido. Había estado guardado en un paquete cerrado, que Shiatto abría y volvía a sellar de inmediato luego de consultarlo, pero ningún paquete de esa clase podía resistir varias horas de zarandeo bajo las olas. Había una copia en casa de Dama Merksi, pero para Shiatto era como si estuviese más allá de las lunas. Sin esa guía, aquella copia sería todo lo que la posteridad recordaría de su viaje.
Atontado por el esfuerzo y el cansancio, decidió (muy razonablemente) dejar de lado esas preocupaciones. Puso al sol, sobre rocas, todo lo que contenían los sacos y la mochila. Hizo lo propio con sus ropas empapadas. Desnudo, se curó las varias pequeñas heridas que le habían hecho las raíces y las piedras, y una vez seco, se sacudió la sal que lo cubría. Hacía tiempo que no se veía así; descubrió que estaba flaco e intuyó que enflaquecería aún más. El sol estaba bajando y con él el calor disminuía hasta hacerse placentero. Se quedó dormido.
Cuando despertó, un animalito redondo, con cinco pares de patas, estaba caminando sobre su pierna. Era grande como su mano. Lo apartó de un manotazo convulsivo. No lo había picado. El animal era de color cremoso, pálido, por debajo, con una coraza negra y azul iridiscente y un círculo de ojos pequeñísimos en torno a la coronilla. Se preguntó si podría matarlo y comérselo.
El sol estaba sobre el horizonte occidental y sus rayos atravesaban los árboles enredados. Allí, entre las raíces, debía haber una abundancia de vida: vida pequeña, viscosa y resbaladiza, pero vida en fin, carne, alimento. Buscó los restos de la comida seca que había rescatado y masticó trabajosamente unos pedazos. Umradi se había levantado; estaba algo lejos, pero no escaparía. Parecía haber encontrado ya su propio alimento entre unos árboles bajos, de follaje oscuro. Fue a buscarlo. Los árboles tenían unos frutos grandes, morados, jugosos, que el animal arrancaba y tragaba con fruición. Shiatto, aun recurriendo a sus conocimientos botánicos, no pudo identificarlos. Tenía mucha hambre aún… pero no podía confiar en el azar ni en el instinto del fervag. A fin de cuentas, somos extranjeros aquí.
Encontró agua, un hilo apenas, bajando desde los acantilados que flanqueaban aquella zona de la playa. Bebió allí; era un poco salobre, pero serviría. Recolectó todo lo que pudo y lo llevó a su campamento. De los árboles arrancó unas frondas secas, finamente divididas, que arderían bien.
Ya no había suficiente luz para intentar pescar. Shiatto preparó, no obstante, una caña y un anzuelo. Sus dudosos manjares servirían de carnada. Hecho esto, se sentó a observar las estrellas.
Una hora después, sin sueño, mortalmente aburrido y nuevamente con hambre, fue hasta los árboles, arrancó un puñado de frutos y los trajo hasta la playa. Encendió un fuego, puso un poco de agua allí e hirvió los frutos un buen rato. El aroma era difícil de resistir. Esperó hasta que pudo. Comió aquella compota y se bebió el agua, dulce y tibia, de un solo trago.
La fortuna le sonreía. Los frutos no eran fáciles de digerir y el jardinero descansó mal esa noche, pero no resultó envenenado. A la luz del día observó que habían quedado algunas semillas en el recipiente. Se las guardó. Razonó que debía haberse tragado muchas de esas semillas, y que debía tener cuidado de no hacerlo la próxima vez, ya que cuando las plantas producen venenos, éstos suelen concentrarse precisamente en la piel y las semillas.
La pesca con anzuelo fue infructuosa. Hacia el mediodía, harto de esperar, buscó una rama recta, la afiló por un extremo y volvió a la ciénaga. Después de mucho errar, logró empalar un animal ahusado, con largos bigotes, que si no deduzco mal debe haber sido de la familia del timmar: un bocado poco apetitoso pero seguro y nutritivo. Aquel animal abundaba; capturó tres más, el más grande del tamaño de su antebrazo, esa misma tarde, y los puso a asar y secar al fuego, para llevarlos consigo.
Así aprovisionado, el éxito del viaje comenzó a parecerle otra vez una posibilidad, aunque en verdad faltaba todavía mucho, en el mejor de los casos: y el mejor de los casos era, señora, que guiándose por sus recuerdos del diario de Drofor pudiera volver, con gran trabajo, a encontrar la senda correcta, desperdiciando días y días que se habría ahorrado de no haber intentado la locura de cruzar las ciénagas.
Había que alejarse del Mar, en primer lugar, y luego (si la memoria de Maese Shiatto no le fallaba) seguir al norte hasta encontrar unas tierras altas, con valles verdes separados por cadenas de colinas o montañas. En uno de esos valles, orientados más o menos de suroeste a noreste, había una antiquísima ruta abandonada. La ruta subía desde el valle hasta una gran meseta (aquí el diario era confuso, desafortunadamente) y se perdía allí; en el centro de la meseta había un lago del cual partían varios ríos, uno de los cuales bajaba hacia unas tierras áridas que terminaban ante las laderas de una inmensa montaña gris y solitaria, tan alta que la nieve brillaba en su cima incluso durante el verano. Shiatto razonó que, una vez hallada la meseta, una montaña tan conspicua no podría escapar a su vista. El problema, entonces, estaba en encontrar el valle y la antigua ruta. Durante largos ratos cada día, mientras preparaba la comida o buscaba agua, su mente iba y venía buscando los recuerdos del diario, tratando de rescatar detalles cruciales olvidados.
No había olvidado, debo aclarar, lo más importante: la imagen de la flor. El papel donde Drofor la había dibujado se había perdido con lo demás, pero éste, a diferencia del diario, Shiatto lo había estudiado con dedicación, casi con amor, y si estuviese aquí nos lo podría describir y dibujar de nuevo con los ojos cerrados. No la dejaría pasar, si pasaba a su lado.
§8
Supongo que te habrás preguntado, señora, cómo es que Shiatto sabía que el diario de Drofor era verdadero y no una ficción. Eso no lo sé yo mismo. Drofor era, como recordarás, el padre de un amigo del jardinero, y naturalmente éste confiaba en aquél, pero Drofor mismo podría haber engañado a su hijo, y ya había muerto, al igual que sus dos compañeros. Exceptuando las páginas perdidas, el viaje estaba descrito con gran detalle y era plausible, aunque no quedaba claro, en verdad, si su objetivo había sido buscar la flor (algo bastante poco probable, como imaginarás) o alguna otra cosa. En aquellos tiempos había muchas más tierras inexploradas que hoy, pero sobre todo, la gente estaba más dispuesta a creer que en países lejanos ocurren maravillas o viven seres fabulosos.
Para mí, el verdadero misterio era por qué Dama Merksi había aceptado la palabra de Shiatto. Bien es cierto que la dama era rica y no tenía mucho que perder en la empresa; quizá no fuese todo más que un capricho. Sin embargo, creo que algunas personas tienen una gran intuición para la verdad, y Dama Merksi era una de ellas, y no podía ver mancha alguna en la absoluta convicción de Maese Shiatto. Todo el asunto reposaba, por tanto, en la veracidad del relato de Drofor.
En esto habrá pensado el jardinero mientras buscaba volver a la ruta, subiendo desde el Mar a los bosques. ¿Te imaginas encontrarte perdido y saber que alguien, muy lejos, no sólo duda de tu vuelta sino de que hayas ido por el camino correcto, y no tener, además, forma de avisarle de tu paradero? Debe haber sido una situación muy angustiosa. Pero a Maese Shiatto lo impulsaba su convicción y —quizá hayas sospechado esto, señora— ciertos sentimientos hacia Dama Merksi, que aún no tenían una forma ni un nombre que pudiese articularse con palabras.
Al norte del Mar, en aquella región, había, como dije, un extenso bosque. El bosque era un mosaico entre pantanos arenosos y tierras más secas, con cimientos de piedra, y transitarlo rectamente era de todo punto imposible, porque además del suelo inestable, había muchos lugares donde los arbustos, los árboles más pequeños y las plantas trepadoras y rastreras formaban una maraña impenetrable hasta la altura de un hombre o más. Era fácil perderse y andar en círculos en un lugar así, y sospecho que eso fue lo que hizo el jardinero durante un buen tiempo, hasta que aprendió a orientarse.
El bosque terminó finalmente. Habían pasado cuatro o cinco días. Bajo los árboles, el calor húmedo era insoportable; al descubierto, el sol quemaba cruelmente la piel y hería los ojos, hasta el punto en que Shiatto debió comenzar a hacer altos durante la tarde. Dormía largas siestas, despertaba sudando y aturdido, bebía algo de agua tibia y, con un par de bocados de fruta dulce como todo refrigerio, montaba y conducía a Umradi hasta la medianoche o incluso más. Cenaba lo que había podido capturar o recoger en el día, dormía al fresco y despertaba para ponerse en marcha nuevamente antes de la primera hora.
El paisaje era de roca gris entremezclada con una tierra pobre y descolorida, de la que brotaban unas tenaces hierbas espinosas y (¡una bendición para el viajero!) unos arbustos con bayas pequeñas y sabrosas. Cuando la comida escaseaba, el jardinero se detenía antes, al anochecer; desmontaba, se alejaba con sigilo de Umradi, y buscaba afanosamente, a veces durante una hora, alguna madriguera, pues en esa desolación vivían varias especies de animales subterráneos, parientes lejanos de los grugyts que saquean nuestras despensas y no muy diferentes de las rattas de la Vieja Tierra. Los de esta familia son seres muy ágiles y astutos, como sin duda sabes, señora, pero al no haber olido nunca a un humano, estos animalitos que vivían en el páramo no estaban acostumbrados a evitarlo. Uno de ellos habrá sido suficiente para una cena adecuada, sin hacerle asco a nada, imagino. Por la noche muchas otras criaturas salían a buscar sus propias presas en el páramo iluminado por las lunas, y Shiatto habrá podido capturarlas también.
El agua comenzaba a escasear. Una mañana Maese Shiatto descubrió que no le quedaba más que para un día. Para colmo de males, Umradi había estado bebiendo bastante poco. Los fervags soportan muy bien la sed, pero tienen sus límites, tanto como nosotros. Habían pasado doce días desde que dejara el Mar, y no había llovido en ese tiempo, excepto un breve chubasco mientras estaba cruzando el bosque.
El día era terriblemente caluroso. Llegado el mediodía, el jardinero montó las lonas de la tienda de campaña de manera que lo protegiesen del sol directo, dejando abierto el lado a la sombra. El fervag se tumbó junto a él, jadeando.
Las frutas frescas que había recogido estaban ya secas. Eligió un par de las más jugosas y se las dio al animal, comiéndose él otras dos. Cuando el sol bajó un poco, retomaron la marcha. Por un instante consideró la posibilidad de abandonar a Umradi y seguir su camino a pie. El animal no iba más rápido que él ahora, y si no moría de sed en un día, moriría de hambre en tres o cuatro, ya que las hierbas que crecían lastimosamente entre las rocas eran pura fibra, amargas y resecas. Notó que la cabeza le dolía y que la visión se le nublaba por momentos.
Llegó misericordiosamente la noche y con él cierto alivio al calor. Maese Shiatto se tendió a dormir.
Bastante más tarde y como nebulosamente, le pareció que había escuchado un sonido retumbante. Se durmió de nuevo y soñó con una tormenta, con grandes truenos, con un diluvio de agua fresca.
Despertó. Amargamente comprobó que no había lluvia. Pero muy lejos adelante, hacia el norte y el oeste, el cielo se encendía y se apagaba con rapidez; rayos como inmensas raíces, de color blanco brillante o azulado o violeta, saltaban de una nube invisible a otra, y los relámpagos iluminaban fugazmente los contornos de una cadena de montañas. No se oían truenos, pero en el silencio completo de aquella noche de verano, el jardinero, dormido con un oído casi apoyado en el suelo, había percibido (¿había soñado?) las vibraciones de los lejanos golpes que el cielo le daba a las montañas.
Maese Shiatto ya no pudo dormir más esa noche. Lo fascinaba la tormenta. Dudó durante casi una hora; luego se levantó y comenzó a recoger sus cosas como en un frenesí, olvidando su cansancio. El fervag dormía, como todos los animales, listo para ponerse en pie en un instante. Estaba muy oscuro. Cabalgaron sin prudencia alguna, tropezando con piedras, hacia la luz.
§9
La tormenta prosiguió a lo lejos toda la noche y, como suele suceder, ni los relámpagos ni las montañas por ellos iluminadas parecieron haberse acercado en absoluto luego de varias horas. El aire del páramo estaba seco y cargado de tensión eléctrica; algo de calor todavía subía de las piedras. Cuando Maese Shiatto vio el primer resplandor del alba, a su derecha, decidió que iba a morir allí y que no tenía sentido seguir intentando mantenerse despierto y lúcido o espolear a su sufrida montura.
Desmontó casi cayendo al suelo. Umradi se sentó, o más bien se desplomó. Las nubes oscuras habían cubierto la mitad del cielo de occidente y las cimas de las montañas habían desaparecido entre las cortinas de lluvia gris que caían sobre ellas; la media luz de antes del amanecer acentuaba la confusión antes que aclararla. Aquella lluvia era la salvación, pero estaba lejos, tan lejos…
Salió el sol: un espectáculo digno de un poema, señora, como siempre que sale el sol, supongo, pero más todavía por cuanto todo un hemisferio, es decir, la mitad del cielo, era azul profundo, sin mancha, y la otra mitad un palio oscuro que parecía a punto de caer sobre el mundo, pero nunca caía. Para desgracia de Maese Shiatto, podría agregar. El jardinero, adormecido, con la lengua hinchada por la sed y los labios cuarteados, miraba sin ver.
Pocas sensaciones le quedaban, que a medida que su fin se acercaba, iban despertando de a una y presentándose ante él, como despidiéndose. Primero, tímidamente, fue el tacto: en las palmas de las manos, el roce áspero del pedregal; en el rostro, un viento cargado de arena finísima, que lastimaba un poco. Después vino el olfato: un olor como el que deja el rayo al caer, como el de las chispas eléctricas. Finalmente el oído, que le trajo el rumor de truenos y el de un suave deslizarse, un mudo gorgoteo, un murmullo de piedras. Sí, has entendido bien, señora; y Shiatto, aunque ya no le quedaban fuerzas para ejercer la inteligencia, comprendió también y se levantó un poco, lo que su cuerpo pudo, que no era mucho. Volvió el olfato, y ahora junto con el aire cargado y tenso vino el olor inconfundible de la tierra mojada; se reanimaron sus mejillas enrojecidas con el tacto de un viento apenas húmedo; el oído, cual héroe triunfante, entró de lleno en su consciencia con un murmullo más fuerte que antes, el murmullo de las piedras cuando corre el agua sobre ellas.
Miró hacia arriba. El cielo estaba tan azul como antes en el zenit. Se arrodilló, se puso en cuatro patas, se puso de pie. Se había sentado sobre un lecho de piedrecitas redondeadas, incrustadas en una arena de color gris rojizo. A izquierda y a derecha, y hasta donde podía ver, el terreno estaba surcado por canales excavados tortuosamente en la arena: había canalillos finísimos, como los que podría hacer un niño con un dedo, y otros amplios, anchos como un hombre y apenas marcados. Se estaban llenando de agua.
¡Qué felicidad para Maese Shiatto! ¿Alguna vez has padecido sed, señora? No hablo de una tarde en que hayas salido a caminar al sol y hayas vuelto a casa deseando una jarra de té helado, sino la sed como una tortura, como la seguridad de que vas a morir y no será fácil ni pronto. Imagínate ahora eso, si puedes, y luego imagina ver levantada esa sentencia por unos pequeños chorritos de agua, por algo de lo que aquí en nuestras verdes tierras nos reiríamos si alguien lo calificara de arroyo o de río. Y sin embargo aquello era un verdadero río, como se lo entiende en el desierto: un cauce ramificado infinitas veces, seco durante estaciones enteras, a veces durante años, hasta que una lluvia cae en las montañas y baja, si la arena no se la traga antes, hasta el cauce, y lo llena y lo desborda por unas horas o un par de días.
Umradi ya se había puesto en pie con presteza y galopaba hacia el agua, metía las patas en ella, bebía grandes sorbos con su hocico proboscídeo, bajaba la cabeza entera al canal, primero un lado, luego el otro, y se sacudía el agua fresca de las orejas. Maese Shiatto bebió y se refrescó con apenas un poco más de dignidad; a fin de cuentas, ¿quién guarda los modales en medio del páramo y cuando ha estado a punto de morir? Harto ya, miró de vuelta al cielo, pero la tormenta no había avanzado; si acaso, parecía estar en retirada.
El sol comenzaría a calentar muy pronto. No podía quedarse allí, al descubierto; la intuición le decía que aquella agua milagrosa podía desaparecer en cuestión de horas. Las montañas se veían un poco más claramente ahora, y aunque las distancias confunden los tonos y las texturas, le pareció percibir una capa de verdor abigarrado en las laderas. Donde había montañas y lluvia habría cascadas, vertientes, arroyuelos, y sobre ellos, árboles. No tenía nada para comer y el cansancio comenzaba a hacer presa de él otra vez, apenas menos pesadamente que el letargo que viene de la deshidratación. Llamó a Umradi y montó.
El estómago le rugía y se le revolvía cruelmente, pero la sensación de cabalgar sobre la arena mojada, las patas del fervag salpicándolo de agua todavía fresca, borraba en buena parte su desesperación. El sol subió; para el mediodía, los bosques supuestos o entrevistos se habían hecho bien visibles.
Delante de Shiatto, miles de tallos verdes brotaban con rapidez asombrosa de la arena; florcitas blancas, azules y rojas se abrían al sol. Los gérmenes de las plantas enterrados en el páramo desde hacía una estación habían despertado con la lluvia, como un hombre espabilado por un salpicón, y se apresuraban a hacer su tarea. Mañana o pasado mañana todas las flores habrían muerto.
El jardinero no quería compartir la suerte de las flores. Observó el espectáculo un corto rato y siguió su camino, aunque dirigiendo a Umradi con mayor cuidado para no pisar los brotes nuevos. El sol apretaba; la tormenta había traído un poco de aire fresco al desierto, pero el páramo implacable ya estaba reclamando su territorio perdido.
No fue sino hasta la hora octava, más o menos, que encontró los primeros árboles con suficiente follaje para protegerse bajo su sombra. El bosque era todavía ralo; había que seguir. Los cauces serpenteantes del río del desierto se unían en dos o tres arroyuelos, a lo largo de los cuales los árboles más altos y una multitud de especies de arbustos luchaban por ocupar un lugar. Algunos de los arbustos tenían frutos: bayas jugosas, moradas, rojas, negras; cápsulas duras con ricos aceites en su interior; vainas correosas, algunas con espinas, otras con un fino vello urticante. Shiatto no tenía muchas opciones. Se encomendó a los dioses y comió lo que pudo masticar. No me extrañaría, en verdad, que haya también capturado y comido alguno de los bichos que pululaban entre las plantas, que aunque no estén de moda en nuestra cocina, señora, bien sabrás que en ciertos países son considerados una delicia.
Así, bajo la sombra de los árboles, cerca del rumor del agua y apaciguados el hambre y la sed, el jardinero pudo finalmente dormir.
§10
Maese Shiatto despertó en la noche. Había perdido la cuenta de las lunas y, no sabiendo tampoco las horas de las constelaciones en aquel lugar, no tenía manera de saber qué hora era. El sueño no volvió. Resultaba un inconveniente tener que pasar la noche en vela sin nada que hacer. El hambre lo acosaba otra vez: nada en comparación con el que había sentido hasta hacía unas pocas horas, en un tiempo que le parecía lejanísimo ahora, como suele ocurrir, pero de todas formas, lo suficiente para incitarlo a pensar, en su insomnio, en formas más ingeniosas y efectivas de capturar lo que fuese que viviera en los bosques.
Aquella masa de árboles y arbustos que se apretaba en su torno, cada vez más densa a medida que avanzaba hacia las montañas, era bastante silenciosa. Algunos árboles tenían unas hojas puntiagudas y duras como puntas de lanza, que raspaban audiblemente entre sí a la menor brisa; otras, hojitas redondeadas y afelpadas que al viento se acariciaban con un rumor sordo. Unos bichos bastante grandes, de caparazón oscuro, que Shiatto había observado mudos como excrecencias vegetales durante el día, cantaban invisibles ahora desde las ramas; otros, luminosos, zumbaban mientras buscaban pareja revoloteando entre los arbustos.
Una vez, Shiatto escuchó un sonido que le sonó como a un gruñido o una voz ronca, a una distancia imposible de precisar. Podía ser cualquier cosa, se dijo; era absurdo pensar en la presencia de seres humanos en un sitio tan apartado. Volvió a escuchar aquel como gruñido una media hora más tarde, viniendo desde otro punto, y comenzó a alarmarse, pero lo que fuese, no se repitió. Razonó el jardinero que incluso en este mundo donde somos extranjeros existen animales con voces capaces de confundirse con cortas palabras humanas, o con silbidos o toses humanas; más aún, no son pocos los seres vivos que imitan obviamente a otros para ocultarse de sus depredadores o de sus presas.
A la hora primera el resplandor del alba comenzó a iluminar el cielo de levante y Shiatto se puso en marcha nuevamente, feliz de poder abandonar su inmovilidad. Tuvo que esperar a que el sol brillara para poder tomar algunos frutos de los arbustos y saciar su hambre, ya que no se atrevía a probarlos a ciegas. El bosque se hacía, como ya dije, más denso al acercarse a las montañas, y pronto el jardinero se encontró dirigiendo al fervag con cierta dificultad entre gruesas raíces que se cruzaban unas sobre otras y bajo un cielo de hojas verdes que dejaba pasar sólo un poco de la luz del día. Esto último era de agradecer. Shiatto tomó cuidadosa nota mental de la posición del sol, previendo que le sería muy difícil orientarse en esa floresta sin sendas.
Llegando el mediodía encontró un claro. Un revoloteo lo precedió; había espantado a varios voladores de colores vivos. Retrocedió a la espesura. Uno de los voladores volvió al cabo de dos o tres décimas. Tenía dos pares de alas (amarillas, verdes y rojas) de una envergadura más o menos como el largo del brazo de un hombre, y unos bracitos adornados por escamas iridiscentes. La cola era como un complicado moño con cintas, amarillo brillante y con perfiles índigo y negro. No viendo ni escuchando a nadie en las inmediaciones del claro, el volador asomó desde una rama, emitió un silbido largo y después planeó hasta un árbol vecino; sus colores eran como una explosión al sol. Emitió varios silbidos más y se puso a volar trazando complicados rizos en medio del claro, aterrizando sólo por unos instantes, cada cierto tiempo, en una rama. Otro volador hizo su aparición, pero se quedó observando desde la penumbra de las ramas.
De pronto hubo un remolino de colores, una confusión de silbidos ahogados y escamas desparramadas. Maese Shiatto había apuntado con mucho cuidado, sabiendo que no tendría más que una oportunidad, y había atravesado a aquel magnífico volador con una flecha certera. Tendría una buena comida al menos ese día.
La carne del volador resultó ser bastante indigesta al final, pero el jardinero consiguió retenerla en el estómago, cosa que es mucho decir cuando uno anda matando y comiendo animales salvajes, y le evitó otro día de dieta a base de bayas y bichos. Encontró el curso de un gran arroyo más adelante e intentó pescar allí, pero los peces eran pequeños y escurridizos y no valían la pena el esfuerzo y el tiempo.
Las montañas se acercaban; podía ver algunas de las cimas entre las copas de los árboles más bajos. Cuando, al anochecer, encontró otro gran claro, comprobó que había estado subiendo insensiblemente durante todo el día. El bosque descendía tras él, raleando hacia el páramo que había dejado atrás; adelante, trepaba por las laderas de piedra cubriéndolas de verde casi uniforme. Creyó ver una cascada a muchos kilómetros brotando de la roca y volviendo a caer entre la espesura, pero el sol ya no la iluminaba y no pudo estar seguro. De cualquier manera no era ése su destino; como recordarás, señora, el diario de Drofor (según lo recordaba Shiatto) decía que debía buscar una ruta que corría en un valle entre dos cadenas de montañas. Con la luz del sol moribundo viniendo justamente desde el noroeste le era imposible a Shiatto determinar si había otra línea de picos detrás de la que veía, pero tenía la impresión de que así era.
Siguió marchando hasta el anochecer, cenó frugalmente para que la feroz carne del volador no le perturbara el sueño, y durmió. Soñó, quizá, con un valle ancho cubierto de las maravillosas flores que buscaba y que había prometido llevarle a Dama Merksi. Soñó, quizá, con la mirada displicente de Dama Merksi mudando en maravilla y amor ante aquellas flores. Los hombres soñamos a veces de esa manera, señora, aunque no lo creas. Son sólo sueños: los valles remotos e incultos no se cubren así como así de flores de tal fineza y misterio, y los amores no se ganan con flores. Pero igualmente soñamos. ¡Perdona este romanticismo barato!
§11
Durante tres días marchó Maese Shiatto hacia el oeste, volviendo atrás, en realidad, para corregir el casi fatal rumbo equivocado que lo había llevado al Mar. Si el bosque no hubiese sido tan denso, quizá hubiese podido hacer todo ese camino en un día.
Los árboles eran de muchas especies, algunas vagamente familiares, otras totalmente desconocidas para el jardinero. Había uno como una gigantesca versión del modesto fitru de nuestros campos, con restos de flores marchitas, descoloridas, mezclados con pequeños frutos rojos, que eran deliciosos pero desafortunadamente para Shiatto pendían, casi todos, de ramas demasiado altas. Había uno que se parecía al demanna, con ramas nudosas que no se mantenían rectas ni indivisas por más de medio metro, y con unas vainas de casi un metro de largo. Por el suelo se entrelazaban las raíces de unos curiosos árboles de forma irregular, con tronco cónico, muy ancho en la base y apenas del ancho de un tallo en la cima, todo él verde, con unas pocas ramas y frondas proyectándose en ángulos insólitos desde la parte media.
Ciertas partes del bosque estaban dominadas por unos árboles esbeltos y de ancha copa, con hojas de color casi negro por arriba y verde plateado por debajo, coriáceas, y unos frutos duros con la forma y el tamaño de un gran puño cerrado, que caían de vez en cuando al piso del bosque; uno de ellos estuvo a punto de golpear a Shiatto en la cabeza. Sólo era posible abrirlos golpeándolos repetidamente con una piedra; dentro había una rica pulpa aceitosa que el jardinero extrajo y cocinó, logrando una especie de manteca fragrante que lo nutrió durante varios días.
Con frecuencia el paso estaba obstruido por árboles caídos. Tan apretujados estaban que, la mayoría de las veces, los troncos que caían eran interceptados por otros y se descomponían allí, suspendidos, o bien les crecían nuevas raíces y prosperaban en su nueva ubicación. Sobre los troncos ya en descomposición brotaban nuevos seres, de especies que Shiatto nunca había visto y colores insólitos: blancos refulgentes, naranjas, índigos, púrpuras, azules profundos; algunos crecían sobre finos tallos, otros sobre vesículas semitransparentes o en una maraña de hojuelas. No se atrevió a probarlos.
En otras partes los arbustos y los nuevos árboles tampoco le permitían el paso. Aunque los tallos fuesen aún tiernos, no era fácil apartarlos, y la experiencia le había enseñado a no intentarlo, por cuanto muchos de ellos podían ser irritantes o tóxicos al contacto. Un par de veces lo hizo, y una de ellas causó un gran alboroto: el arbusto era el hogar o escondite de una pequeña familia de animalitos. No había manera de saber si la vez siguiente los animales huirían o lo atacarían, aunque fuese por mero reflejo.
Cerca del final del primer día Maese Shiatto se encontró subiendo una cuesta. Había un claro en la cima, un claro de piedra gris y unas pocas hierbas, como no veía desde hacía tiempo. Al norte se veía una cadena de sierras, no muy altas, que se perdía a lo lejos describiendo una leve curva hacia oriente. Frente a él, la cuesta bajaba otra vez y el bosque denso recomenzaba. Mucho más lejos, una segunda línea de altas colinas corría de sur a norte. Aquél debía ser uno de los valles encontrados por Drofor. El sol ya estaba oculto por los picos del noroeste y no dejaba ver el fondo del valle, ahogado, por lo demás, en selva verde. ¿Podía ser que hubiese un río, un pequeño río? Debería dejarlo para el día siguiente.
Feliz de poder pasar una noche a la luz de las estrellas, en vez de sumergido en el mar de vegetación, Shiatto desmontó allí mismo, en el claro, y se preparó una cena mientras el sol acababa de ponerse. Tomó nota de la posición de las lunas, para recomponer su calendario, y dejó a Umradi vagar un rato y buscar su propio alimento antes de atarlo.
Por la noche lo despertó un chasquido en las ramas de los árboles vecinos. Había estado teniendo una pesadilla, quizá; lo cierto es que aquel ruido lo embargó de terror. Escuchó atentamente y le pareció (pero ¿cómo saber?) que había en el aire unos gruñidos o cuchicheos graves, como los que había escuchado la vez anterior en el bosque. Umradi dormía. Shiatto permaneció quieto, tieso de miedo, durante un tiempo, pero casi enseguida los gruñidos cesaron. Se relajó y buscó con los ojos en los alrededores sin mover la cabeza. Supongo que habrá continuado oyendo ruidos durante un buen rato aun cuando ya no hubiese ninguno. Al final lo ganó el sueño nuevamente y ya no despertó hasta el amanecer.
El segundo día bajó al valle. El bosque era aquí tan denso como del otro lado. Tal como había creído ver el día anterior, un río discurría en suaves meandros por el fondo del valle; en su punto más ancho no tendría más de diez o doce metros, y entre piedras y troncos caídos Umradi lo vadeó sin dificultad. Había grandes peñascos en medio de los árboles y también unos cuantos claros pedregosos. En uno de ellos vio otra vez a varios voladores danzantes, pero no pudo capturar ninguno.
Al borde de otro de los claros vio varios arbustos con flores que hicieron que su corazón saltara. Desmontó, ansioso, y fue a verlas de cerca, pero no eran más que flores silvestres comunes de la familia de las nevras, muy bellas, sí, pero no la flor que Shiatto buscaba. Volvió a verlas cerca del río y en la subida al otro lado del valle, mezcladas con varias otras especies. Había más árboles en flor y menos con fruto, como si el verano hubiese llegado tarde allí.
Cuando llegó al otro lado, a la cima de la cuesta que era como el fin de la columna vertebral de las sierras que rodeaban y separaban los valles, era ya entrada la noche.
El tercer día no fue muy diferente de los dos anteriores. El río que había trazado aquel valle y que solía correr por él se había secado, o quizá no había llovido lo suficiente en las montañas para llenarlo; en el viejo lecho quedaban sólo piedras. Por un momento Shiatto pensó en la ruta que Drofor había señalado en su diario, pero parecía bastante claro que no era ésta. Siguió el río seco un kilómetro o dos, de todas formas, pero pronto lo descubrió bloqueado por el bosque.
Las montañas que limitaban el cuarto valle eran más altas y se curvaban algo más hacia el este. Desde el punto de vista ventajoso de la cuesta, Shiatto podía ver con claridad que se trataba de un ambiente distinto. Fuera por una mayor altura o por un suelo distinto, el bosque era menos denso y más apagado en colores; claros de piedra y hierba lo moteaban con frecuencia. Una sucesión de tales claros parecía alinearse sobre una línea serpenteante que iba al norte. ¿Sería acaso la ruta que buscaba, o una simple ilusión ofrecida a su vista ávida? Aunque los últimos días habían sido soleados y tranquilos, la soledad y la monotonía comenzaban a pesarle nuevamente. Aún tenía agua en abundancia y en el bosque había frutos comestibles y animales que podía cazar, pero no veía a un ser humano desde hacía muchos días y aun el recuerdo de Dama Merksi, sonriendo enigmáticamente al despedirlo, se le iba borrando del espíritu.
§12
Aquella noche Maese Shiatto durmió intranquilo. Había nubes en el horizonte al oeste y al sur; su oscuridad había devorado las estrellas familiares. Umradi pateaba y se removía en su sueño, quizá presintiendo una tormenta. Posiblemente la comida —alguno de aquellos frutos que por fuerza probaba— le había caído mal al jardinero. Sin saber si era sueño o vigilia, escuchó varias veces susurros y gruñidos, como las otras noches.
Despertó sobresaltado al oír una voz ronca, súbitamente mucho más cerca que los ruidos anteriores, y se encontró apretado por algo fuerte que atenazaba sus tobillos, mientras algo más intentaba sujetarlo por una muñeca. Estaba muy oscuro; la luz lunar, sofocada por las nubes, apenas le permitía ver unas formas que se movían en su torno. Soltó un grito de angustia y fue como si hubiese desatado una tormenta. ¡Voces, voces humanas! Había tres, cuatro, media docena de seres cuyo rostro apenas podía ver, pero que lo rodeaban, gritándose entre ellos, y volviendo unos pares de grandes ojos hacia él. Manos fuertes le mantenían juntas las piernas; otras le estaban pasando una liana o soga en torno a los tobillos. Alguien le pateó la espalda, haciéndolo toser convulsivamente; otro le zarandeaba un brazo, como si quisiera arrancárselo o desconyuntarle el hombro. Se resistió, haciéndose un bollo, pero continuaron golpeándolo.
Escuchaba los barritos del fervag a unos pocos pasos. Umradi luchaba, se encabritaba y pateaba a los misteriosos asaltantes. Shiatto se dejó ir, adelantando los brazos para que se los ataran; era él contra una pandilla, y si seguía resistiéndose, comprendió, lo matarían. Quizá lo mataran de todas formas, pero no estaba listo para morir absurdamente como uno de esos héroes de las historias que luchan hasta no poder más.
Se puso de pie con dificultad. El griterío se había apaciguado; los seres que lo habían capturado seguían gruñéndole y hablaban entre sí con voces roncas. No le habían atado los tobillos; la cuerda daba apenas unas vueltas, no muy apretadas, entre sus rodillas. Habían enredado torpemente otra cuerda en torno a sus muñecas, y uno de los humanoides tiraba de él, obligándolo a caminar.
Le habían golpeado las sienes y un poco de sangre le goteaba desde la ceja derecha sobre el ojo, pero pudo observar que sus captores eran seis. Al volverse uno de ellos a la luz lunar, vio que se trataba sin duda de un ser humano, aunque con rasgos como nunca había visto en su país. Los labios eran tan finos que parecían invisibles; el rostro tenía grandes pómulos sobresalientes y estaba cubierto de barba hirsuta; los ojos eran redondos e inmensos. Todos aquellos hombres iban desnudos; un vello corto y ralo los cubría, y llevaban los cabellos largos, sin atar. Eran de baja estatura y extremadamente flacos; las costillas les tensaban la piel. Dos llevaban palos en las manos, y otros dos unas como bolsas o sacas muy toscas cruzadas sobre el pecho.
Después de la violencia inicial, los hombres salvajes no molestaron más al jardinero, excepto con empujones ocasionales cuando perdía el rumbo o vacilaba. Anduvieron unas dos horas. Shiatto perdió la orientación en cuanto bajaron del claro. Iban hacia el bosque, según le pareció, alejándose de las montañas, al sur y al oeste.
Llegaron finalmente a un gran claro y Shiatto escuchó un gran tumulto que se les acercaba. Aquellos hombres debían tener una visión excepcional o bien un conocimiento instintivo de las sendas del bosque, porque habían venido sin rodeos hasta lo que parecía ser una pequeña aldea. En un amplio círculo, los salvajes habían talado o derribado los árboles más pequeños y arrancado los arbustos, probablemente, mientras que junto a los árboles más grandes habían montado burdas chozas con palos entrelazados y techos de hojas. En el centro del claro había un fuego que humeaba y chisporroteaba. A la luz roja y vacilante se habían reunido otra media docena de hombres, unas quince mujeres y unos pocos niños. Las mujeres dieron la bienvenida a los hombres y fueron a inspeccionar a Shiatto, que se convirtió de pronto en la sensación de la aldea, como si fuese una especie de extraño animal. Lo olfatearon y olfatearon su ropa, y luego lo desnudaron para verlo mejor.
Te ahorraré, señora, el relato completo de las vejaciones que el pobre Maese Shiatto tuvo que soportar hasta que la curiosidad de aquellos salvajes estuvo satisfecha. Imagino que lo salvó de más vergüenza el hecho de que era tarde por la noche y todos querían irse a descansar. Los salvajes lo dejaron atado a un árbol, con un centinela a un lado, que prontamente se enroscó en el piso y se durmió. Shiatto, luego de una hora de sollozar silenciosa e inútilmente, hizo lo propio, vencido por el cansancio.
§13
Por la mañana uno de los salvajes se acercó a Shiatto, lo miró durante un largo rato y luego le ofreció unas bayas. El jardinero dudó, pero aceptó. No parecía que sus captores fueran muy sutiles: si quisieran matarlo no lo harían con veneno. Un rato más tarde el mismo hombre le trajo agua en un tosco cuenco hecho con un tronco ahuecado.
La aldea despertaba. Los niños corrían y jugaban entre los árboles; muchos de los adultos se dispersaban por el bosque, sin duda para forrajear y cazar. Unas pocas mujeres viejas se quedaban frente a las chozas, haciendo algo con tallos y hojas verdes; un hombre viejo partía, con deliberada precisión, aquellos frutos duros que Shiatto había visto en el bosque.
Los hombres más jóvenes se habían reunido un rato a charlar cerca de la fogata extinguida. Cada cierto tiempo echaban una mirada distraída a Shiatto. ¿Estarían quizá decidiendo qué hacer con él? ¿Para qué lo habían capturado, en primer lugar? ¿Pensarían acaso comérselo? A la luz del día podía verse que, pese a su delgadez, no parecían enfermos ni débiles. Eran incluso más bajos de lo que Shiatto había adivinado; con ropas que cubriesen su desnudez y de no ser por sus rostros de rasgos marcados, podrían haber pasado por niños de trece o catorce años entre nosotros. Sus manos eran, por otro lado, grandes y nervudas, y el jardinero ya había comprobado su fuerza.
Uno de los hombres se acercó a Shiatto y, como el anterior, lo miró atentamente, desde cerca. Le faltaban varios dientes y una cicatriz reciente le marcaba una mejilla. Era como una máscara de madera oscura. El rostro de Shiatto, más redondo y enrojecido por el sol, le habrá resultado parecido al de un bebé grande. Le hizo abrir la boca y tocó su lengua; manoseó sus ojos y su nariz. Lo habían dejado cubrirse con jirones de su ropa; el salvaje se los quitó suavemente. Continuó su examen, haciendo que Shiatto volviera la cabeza a uno y otro lado, estudiando su cuello, sus sobacos, su entrepierna. Dijo algo a sus compañeros, que rieron con una risa corta y (le pareció a Shiatto) forzada. Después el otro dio una orden y se puso al frente de los demás; en instantes habían desaparecido en el bosque.
Nadie vino a darle de comer ni beber durante todo el día. Algunos niños se acercaron, riendo, y se pusieron a jugar con él, pinchándolo con palos o tirándole del cabello, pero perdieron interés con rapidez. Las mujeres, evidentemente bajo vigilancia de los viejos, le echaban subrepticias miradas. Shiatto era alto y tenía todos sus dientes sanos, y en comparación con los salvajes debe haber parecido apuesto, aun contando con las privaciones y sufrimientos que había atravesado, pero el jardinero no estaba para esas cosas, como te imaginarás, señora, y no podía sino bajar la vista avergonzado.
Por la noche volvieron los hombres. Resultaba obvio que no estaban satisfechos. Uno de ellos traía dos pequeños voladores muertos, atados por el cuello y colgados de un hombro; otro, un hexápodo que era más pelo que carne. La cacería había sido un fracaso. Una mujer le trajo a Shiatto un buen cuenco de agua y unas bayas y frutos secos, que el jardinero devoró, dedicándole a la mujer un ruego con la mirada; pero nada más le dieron. Los hombres dejaron su magro botín en una esterilla cerca del fuego y varias de las mujeres se pusieron a pelarlo y despedazarlo.
La escena se repitió, casi, al día siguiente; esta vez las muestras de enojo de los cazadores y de los que habían quedado en la aldea eran evidentes. Había llovido durante el día y los salvajes retornaban, embarrados, a un fuego que soltaba más humo que luz. Hubo una gran discusión; dos hombres se trenzaron a golpes, y otro dejó tendida a bofetones a una mujer que se había atrevido a interrumpirlo mientras discutía con un cuarto.
Un horrendo pensamiento había comenzado a formarse en la mente de Maese Shiatto. Si los ruidos que había escuchado por las noches, en el bosque, eran las voces de estos salvajes, eso significaba que lo habían seguido durante días, o bien que habían estado recorriendo el bosque, lejos de su aldea, durante un largo tiempo. Los cazadores hacen eso a veces, señora, cuando no encuentran presas en las cercanías. Lo habían capturado y no habían hecho nada con él, salvo mantenerlo vivo. Pero ahora los cazadores salían y volvían sin comida suficiente, y al paso de las horas Shiatto había notado que con mayor frecuencia que antes algunos de los hombres, y en especial el líder de los cazadores, lo observaban. Aquella meticulosa revisión de su cuerpo (¡y justamente de las partes de su cuerpo que podía indicar una enfermedad infecciosa!), el hecho de que lo mantuvieran vivo sin intentar comunicarse con él, todo apuntaba a un mal fin.
Shiatto había visto a los salvajes, al principio, como lo haríamos tú o yo, señora: como sub-humanos, como una especie distinta, grotescamente parecida a nosotros, como los “primatis” de los que hablan las leyendas de la Vieja Tierra. Sin embargo, viéndolos hablar entre ellos, cocinar su comida, techar sus casas y afilar sus lanzas, se había convencido de que se trataba de seres humanos, hermanos de sangre, aunque muy lejanos y degenerados. Pero los salvajes, ¿qué podían pensar de él? Si habían decidido que no era uno de ellos, ¿qué les impediría hacer con él lo que se hace con los animales?
Había comenzado a sentirse muy débil. Estaba atado a un árbol de manera que podía ponerse en pie con cierta dificultad y dar un poco la vuelta. Si no escapaba ahora, quizá no podría hacerlo nunca.
No había intentado zafarse de sus ataduras hasta entonces. Eso era una ventaja, en cierto sentido: los salvajes no tenían manera de saber si él tenía la fuerza y la destreza para hacerlo. La cuerda era una liana del bosque, más enredada que anudada; se la habían quitado dos veces para permitirle caminar hasta una letrina a unos pocos metros del linde de la aldea, pero no la habían cambiado, y estaba secándose y deshilachándose. No podía romperla, no obstante, con sus manos. Buscó en su torno hasta encontrar una piedra adecuada.
La noche había caído y el fuego estaba extinguiéndose. No había ningún centinela. Después de la lluvia, el cielo se había despejado y soplaba un fuerte viento desde el sur, que era de agradecer, ya que el susurro de las hojas y ramas cubriría los esfuerzos del jardinero. Trabajó con denuedo, con una piedrita no mucho más grande que una uña que tenía un canto afilado. Le tomó casi media hora cortar una de las vueltas de la liana. Miró al cielo; en el pequeño círculo de su visión no vio las lunas, pero según sus cálculos debía estar cerca la conjunción novenal. La luz jugaría más en su favor que en el de sus perseguidores, juzgó, ya que éstos conocían mucho mejor el camino que él.
Prosiguió con su tarea y, una eternidad más tarde, quedó libre. Estaba anquilosado y llagado y la cabeza le daba vueltas de agotamiento, pero nadie lo había oído. El último rescoldo del fuego se extinguía. Dio unos pasos lentos y dolorosos hacia la oscuridad, y después corrió.
§14
Maese Shiatto no conocía las sendas del bosque. Si nadie notaba su ausencia, podía extraviarse lo suficiente como para no ser encontrado jamás. A su favor sólo contaba con que no le habían negado el agua ni —hasta el día anterior— la comida, y en el cautiverio sólo había perdido algo de sus ropas. Se acomodó lo que le quedaba formando una especie de taparrabos, menos por modestia que por protección.
Después de un buen rato de tropezar con raíces y sufrir pinchazos y rasguños, llegó a un claro bastante grande desde donde podía ver el cielo. Tuvo que esperar que su corazón dejara de batir aceleradamente para poder escuchar con atención. No percibía ningún ruido en la dirección de donde había venido. Miró hacia arriba y trató de poner en orden sus recuerdos. Había corrido hacia el este y un poco al sur; debía buscar de nuevo el rumbo de los valles.
Entró de nuevo en la espesura. Volver hacia el este era deshacer el camino andado, pero Shiatto no había podido ver qué hacían los salvajes con los objetos de su campamento. Con toda seguridad, no se habían llevado sus cosas junto con él. Tampoco habían podido doblegar a Umradi. Sin el fervag, Shiatto podría quizá llegar a su destino, pero no podría llevar mucha carga y con seguridad moriría antes de llegar a la mitad del camino de vuelta. Sin sus purificadores, celosamente guardados en las alforjas que Umradi transportaba, cada bocado que probase podría enfermarlo o matarlo. No tenía nada con qué hacer fuego para cocinar, ni una cantimplora, ni un cuchillo.
Una vez, en medio del bosque, desfalleció y estuvo a punto de caer. Permaneció jadeando en la oscuridad durante unos momentos. Le pareció escuchar el familiar y aterrador sonido de una voz humana a sus espaldas; fue suficiente para volverlo a poner en marcha. Al rato oyó otro sonido, más lejano y ominoso. Levantó la vista y vio, entre las hojas entrelazadas, que el cielo se estaba cubriendo de un gris rojizo. Una media hora después comenzó a caer una lluvia débil. Unas pocas gotas pasaban a través del follaje denso. Cuando llegó al próximo claro, se quedó allí dejando que el agua entrara en su boca y le lavara el cuerpo, hasta que tuvo frío.
Por fin el bosque comenzó a ralear. La lluvia continuaba, pero la mitad del cielo se había despejado, y dos lunas iluminaban de soslayo la cresta de la cadena de montañas donde había acampado aquella noche fatídica. Trepó a aquel espinazo de piedra. No era fácil orientarse. Aunque por costumbre (adquirida después del desastroso desvío por las ciénagas) había memorizado ciertos puntos del paisaje, encontrarlos bajo aquella luz grisácea era casi imposible.
No tenía idea de si el punto que buscaba se encontraba al sur o al norte. Pero al sur estaba el bosque, territorio indiscutido de los salvajes.
Mucho tiempo después —o así le pareció— se encontró frente a un paisaje familiar. Oyó un sonido, como un susurro o resoplido, y un forcejeo, y se lanzó tras una piedra. El sonido continuó. Venía de más arriba, sobre la cuesta, y no de los árboles. Se asomó, pero no pudo ver nada. Agachado o a cuatro patas fue acercándose.
El lugar era definitivamente familiar. Con inmensa alegría vio que era el sitio de su campamento. Umradi estaba allí, flaco, con el pelo enredado en matas sucias y como ensangrentadas; se mantenía en pie y mordisqueaba la cuerda que todavía lo sujetaba a un árbol, aunque con tan pocas fuerzas que evidentemente nunca lograría romperla. ¡Bendito fuera aquel animal! Cuando vio venir a Shiatto, una figura flaca y sucia y medio desnuda en medio de la noche, el fervag soltó un gemido de horror e intentó encabritarse, pero tan débil estaba que terminó cayendo sobre sus patas traseras de una manera casi cómica.
El jardinero se acercó prudentemente, hasta que vio que Umradi lo reconocía. Lo revisó, o al menos, lo revisó tanto como podía en la penumbra lunar. Tenía una larga herida en un flanco, a medio curar, producto quizá de una lanza de los hombres salvajes. Lo habían azuzado, temerosos de acercarse, pero no se habían atrevido a matarlo desde lejos. Atado allí, el fervag debió haber sido blanco de ataques de otros animales; en el lomo había lo que podían ser picotazos de voladores carnívoros, y en el hocico, llagas causadas por bichos chupadores de sangre. Umradi había limpiado de vegetación todo un círculo en su torno, hasta donde llegaba la cuerda; su debilidad probablemente se debiera a la falta de agua y la pérdida de sangre. El jardinero comprendió que debería atender al animal antes que a sí mismo.
Los salvajes no habían tocado sus cosas, hechas un montoncito en un lugar apartado. Las tomó y se las puso al hombro. Liberó a Umradi y lo llevó a paso lento unos centenares de metros más al norte, a un lugar donde unos grandes peñascos los ocultarían de la vista de quienes pudiesen venir desde el sur. No era mucho, en verdad, pero de ninguna manera se quedaría en el mismo punto exacto donde lo habían sorprendido antes, ni tampoco se internaría en los bosques, que se le antojaban un sitio de pesadilla.
Ató a Umradi a otro árbol, dándole tanta cuerda libre como pudo, y dejó que buscara su alimento. El fervag encontró rápidamente unas bayas suculentas y se quedó por allí, masticando vorazmente. Shiatto estaba tan cansado que estuvo a punto de quedarse dormido sin comer. Tragó un par de bayas, bebió agua de la lluvia reciente de los charcos entre las rocas, y se tendió en el suelo, desnudo y enroscado en un ovillo, como un niño.
§15
Era aún de noche cuando despertó. Se sobresaltó al hacerlo, creyendo encontrarse de nuevo entre los salvajes. Como ya no podía conciliar el sueño, permaneció con los ojos abiertos mirando las estrellas ausentemente, mientras rememoraba los incidentes del viaje. Tendría que escribirlo, pensó, antes de que se le olvidaran o confundieran. Pensó en Dama Merksi y se preguntó si esperaba verlo volver, si alguna vez lo había esperado y quizá se preguntase ahora por qué no volvía, o si se había olvidado de él apenas perderlo de vista en el camino, como a un capricho momentáneo. Imaginó la flor que iba a buscar. No es fácil imaginar una flor que nunca has visto, señora, ¡te lo aseguro! Si sólo tienes un dibujo, debes asegurarte de que no recuerdas los detalles del dibujo en vez de la realidad que el dibujo debe mostrar; más difícil es aún si has perdido el dibujo. Tienes que asegurarte de que no estás inventando detalles: colores y formas, los pliegues y dobleces y curvas que hacen a una flor.
Drofor había escrito, en su diario, que la flor era distinta de todas las otras. No como una mujer es distinta de otra, ni como una mujer es distinta de un hombre, sino más bien como un hombre es distinto de un animal. No era un científico, Drofor: no sabía expresar lo que su intuición percibía. Yo creo que lo que había visto era lo que sabían los antiguos, y que no hace mucho tiempo recuperamos: que somos exiliados en estas costas y que no tenemos raíces aquí, y que casi no tenemos parientes, al contrario de los animales y las plantas que estaban aquí cuando llegamos, que son todos familia. Si esta flor era especial, pensó Maese Shiatto, debe ser porque es familia: porque apela a nuestro lejano parentesco, porque la trajimos con nosotros. Una flor así es como un espejo.
Pensar en espejos hizo que Shiatto se sonriera. Los rostros de los salvajes le habían parecido horribles, o graciosos, o grotescos; sólo en algunos de los niños había reconocido una hermandad con el suyo. No veía su propio rostro desde hacía novenas. ¿Cómo sería ahora? ¿No habría mudado de forma, no se habría hecho salvaje e inhumano? Cuando estás solo, señora, a veces esta clase de locuras cruzan por tu mente.
Un crujido de ramas lo sacó de su ensueño. Se levantó como impulsado por un resorte. Era sólo un volador posándose en una rama. Umradi dormía.
Las bayas crudas le habían caído bastante pesadas, de manera que pasó por alto el desayuno. Todavía no era la hora primera; apenas una insinuación del alba asomaba entre los picos de oriente. Despertó al fervag, montó y se puso en camino.
No bajó al valle enseguida. El progreso era más rápido en el terreno pedregoso, apenas poblado de hierbajos y arbustos ralos, que formaba la cuesta. Cuando hubo subido una hora o dos y las montañas comenzaron a rodearlo, guió a Umradi hacia el fondo, donde unos reflejos ocasionales le mostraban la presencia de un río.
El río estaba secándose; en algunos puntos no era más que una sucesión de charcos. Pero allí estaba la ruta antigua que Drofor había encontrado. No había lugar a confusión. Unas losas cuadradas, de poco menos de medio metro de lado, corrían unos metros más arriba que el curso del río, rectamente, hacia el extremo norte-noreste del valle. Estaban resquebrajadas y en las juntas brotaban hierbas y algunas florecillas silvestres. Algunas losas, o partes de ellas, faltaban, pero el conjunto era todavía discernible como una línea que se perdía a la distancia.
Sintiéndose mejor, Shiatto detuvo al fervag allí, desmontó y se puso a buscar ramas para hacer un fuego. Había traído una buena cantidad de bayas consigo y se proponía cocinarlas. La tarea le llevó casi una hora. Cuando terminó y se sentó a disfrutar de la compota tibia, un pensamiento lo asaltó. Aquellas losas no podían haber sido colocadas allí por los salvajes, y nadie más vivía en parajes tan alejados; el camino tenía un aspecto inconfundible de gran antigüedad. Pero ¿cuán antiguo podía ser? Expuestas a las inclemencias del tiempo, las piedras se dilatan y contraen, se quiebran, dejan paso a las hierbas que crecen en las grietas y las rompen aún más. Cien años deberían haber sido suficientes para destruir el camino, a menos que fuese transitado regularmente por personas o animales. ¿No habría acampado por casualidad justo sobre una senda habitualmente usada por sus captores, o por otros quizá más salvajes que ellos? A pesar de su repugnancia al bosque, sintió la tentación de retirarse a la espesura, lejos de aquella gran vía, que permitiría a posibles perseguidores verlo desde kilómetros de distancia.
Molesto con su propia cobardía, terminó de comer, llenó su cantimplora de agua en el menguante río y montó de nuevo.
La tarde fue muy calurosa, pero no podía desperdiciarla. Decidió buscar alimento, sabiendo (por observación) que muchos de los animales del bosque dormían a esta hora. Naturalmente, no lo hacían a la vista, expuestos a los depredadores; pero los depredadores mismos solían dormir también, y además no contaban con la inteligencia de un ser humano. Si los salvajes no venían mucho por aquí, pensó Shiatto esperanzado, los animales no tendrían miedo de los humanos.
Dos horas de penosa búsqueda entre los árboles dieron como fruto un volador pequeño y un grippik al que atravesó en su madriguera usando una lanza improvisada con una rama y un cuchillo. Ninguno parecía muy apetitoso, pero el grippik, al menos, era de una especie familiar y Shiatto sabía cómo prepararlo. Desenroscado, era tan largo como su brazo y apenas un poco más grueso. En la madriguera había varios huevos, que desenterró. Era comida suficiente para un par de días.
Avanzando por la antigua ruta (sin dejar de echar una mirada por sobre el hombro cada pocas décimas) su progreso era rápido; recuperado de su debilidad y libre de sus ataduras, Umradi rompió a trotar con ganas, de manera que al caer la noche el final del valle se elevaba ante ellos: las cadenas montañosas se unían en lo alto, dejando en sombra los últimos kilómetros del camino. Al abrigo del sol y del viento, crecían en aquel lugar unos grandes tallos arborescentes donde pululaban bichos atraídos por la humedad y la descomposición. El jardinero se dio el lujo de desdeñar esa dudosa carne.
El camino se quebraba poco antes, pero en la pendiente de la cuesta aun podían verse algunas losas rotas formando una sinuosa escalera. El fervag no es un buen trepador y ya estaba muy oscuro para arriesgarse, de manera que Shiatto decidió hacer alto allí. Escudriñó por última vez la longitud del valle bajo las lunas. Nadie venía por él. Durmió, por primera vez en varios días, tranquilo.
§16
El día siguiente fue dedicado a la caza y la recolección. Shiatto se hizo tres lanzas apropiadas, afilando ramas con piedras y cuchillo y endureciendo sus puntas con fuego. Reparó su arco y preparó unas toscas flechas. Así armado capturó varios voladores, otro grippik y un par de pukaris excavadores. Los coció y ahumó para conservarlos, y se los cargó en las alforjas junto con un par de docenas de bayas secas y otro tanto de aquellos frutos de cáscara dura e interior aceitoso. Dejó que Umradi se llenara a gusto y lo imitó, sospechando que no tendrían oportunidad de repetir el festín en muchos días.
Por la tarde subieron a la meseta. El camino era escarpado, pero en cada tramo que parecía imposible de sortear aparecían los antiguos escalones. Así y todo, era noche cerrada cuando llegaron a la cima. El horizonte septentrional estaba oscuro, quizá cubierto de nubes. Una planicie gris se extendía hasta el infinito, confundiéndose con el cielo. Al este y al oeste la bordeaban unas masas informes: montañas aún más altas.
Cuando la primera luna emergió de las nubes, Shiatto vio el reflejo del agua en el centro de la meseta. Se trataba, sin duda, del lago descrito por Drofor.
Al otro día el sol alumbraba apenas a través de una densa capa de nubes grises y bajas. El paisaje era inquietante, casi funeral. No había más que unos pocos árboles raquíticos, que parecían deshojados como en lo profundo del otoño; cuando pudo acercarse, Shiatto comprobó que sus hojas estaban fuertemente replegadas sobre sí mismas, como para no perder agua. El suelo era de roca que se quebraba al pisarla. La húmeda vitalidad del valle moría de súbito al ascender a la meseta.
Tampoco había ningún camino, ni una senda, ni un rastro. Si algún animal vivía aquí, no había dejado sus pisadas en la arena gris. Shiatto puso rumbo al lago, desasosegado. Lo alcanzó a media tarde. Para su desilusión, el agua era salobre y maloliente. Unos extraños animales con forma de triángulos se movían por el fondo de limo en las márgenes, mientras otros, ahusados, nadaban con suaves ondulaciones. Una bandada de voladores grises capturaban uno aquí, otro allá, con certeros mordiscos. Acertó a uno de un flechazo, pero su carne resultó previsiblemente hedionda.
La temperatura no había dejado de elevarse. Maese Shiatto no podía menos que agradecer que el sol estuviese oculto. Las nubes bajas lo oprimían, sin embargo, y le costaba respirar. Umradi mismo, a pesar de que el camino era liso y blando, vacilaba. El jardinero no quería dormir en esa inmensidad vacía como de cementerio. Espoleó al fervag y lo lanzó a un trote forzado.
Aunque las nubes no se habían apartado, el horizonte se acercaba; al atardecer vio la montaña solitaria indicada por Drofor, y se alegró en medio de su preocupación. No encontró el río que supuestamente descendía de la meseta; había, sí, una multitud de canales poco profundos, que podían ser lechos secos.
La montaña se erguía casi directamente al norte, a una distancia incomensurable; por algún efecto óptico (¿el calor?) parecía emerger de una nube gris posada sobre la superficie de una planicie seca. Tenía la forma de un triángulo achatado, casi perfecto; en la base se podía distinguir el verde azulado de los bosques, mientras que cerca de su vértice, que se perdía en las nubes, Shiatto creyó ver el brillo de la nieve. Aquello, señora, era algo que el jardinero nunca había visto salvo en las ilustraciones de los libros. ¿Has visto alguna vez el hielo eterno en las cimas de nuestro mundo, que es cálido como un horno? ¡Imagínate la altura de aquella montaña, que en pleno verano y tan lejos de nuestra costa lucía una cresta de blanca nieve!
La maravilla de Shiatto dio paso prontamente a la desesperación; pues si tan alta era la montaña que estaba viendo tan pequeña en el horizonte, no podía sino estar muy lejos. Recordarás, además, que el diario de Drofor era poco específico en este punto: el jardinero no tenía en claro si la flor que buscaba crecía junto a la montaña, o a medio camino de ella desde la meseta, o si aquel pico inconfundible no era sino un hito más en el viaje.
Ante aquel panorama intimidante, Maese Shiatto pensó —no por primera vez en los últimos días, pero con una intensidad desconocida— en renunciar y regresar. Tenía alimento y agua suficientes para volver al antiguo camino, y una vez aprovisionado de nuevo, siempre que escapara a accidentes del clima y a los hombres salvajes…
“¡No!”, gritó de pronto, sorprendiéndose a sí mismo. Unos momentos después, un volador lejano, asustado, dio unas volteretas en el aire y se alejó. La llanura absorbía incluso los ecos. Tuvo miedo de volverse loco y desmontó para sentarse en el suelo. Umradi, obediente, no se movió de su lugar, y por un rato le hizo sombra. El calor era aún sofocante.
El jardinero salió de su estupor y descubrió que la luz disminuía. Había estado sentado en la arena gris durante una hora o más. No podía darse el lujo de perder el tiempo. Montó de nuevo e hizo que Umradi cabalgara de vuelta hacia el lago. El terreno bajaba suavemente hacia las aguas quietas. Llegó hasta ellas. Unos bañados poco profundos alojaban unas pocas plantas enfermizas. Los rodeó lentamente. Unos centenares de metros más al norte, el agua corría suavemente sobre pequeños cantos rodados. Umradi se paró a beber, olfateó el agua y bufó, sin probarla. Siguieron andando. Unos arroyuelos, profundos como hasta la rodilla de un hombre, corrían por la planicie siguiendo cursos caprichosos y se perdían sobre el borde de la meseta.
No fue sino hasta la medianoche que jinete y montura encontraron el río del que hablaba Drofor. Era escasamente más profundo que los arroyuelos, pero corría en un lecho amplio, sobre piedras más grandes, partiendo de un gran bañado repleto de plantas acuáticas, que era como un lóbulo o laguna accesoria a la principal. El agua parecía más clara; Umradi bebió de ella con naturalidad y, a poco, Shiatto se atrevió a hacer lo mismo. Alguna fuente subterránea afloraba aquí, dulcificando las aguas duras del lago central, y desbordando por una suave pendiente hacia la planicie de más abajo, saltando por sobre un caos de piedras sueltas y acantilados. No había ya prácticamente nada de luz, y tendrían que esperar para seguir al río: hasta la flor buscada o hasta la perdición.
§17
Veo que estás ansiosa, señora, y no te culpo, porque me he demorado en llegar hasta este punto de la historia, y aunque no he mirado el reloj, no dudo que he excedido tu justa estipulación de una hora para contarla. ¿Me dejarás terminar? Seré breve. No te desilusionaré, espero, si abrevio tu suspenso y te digo que Maese Shiatto, el jardinero, bajó al día siguiente con su leal fervag, Umradi, a la planicie, y allí encontró las flores que buscaba.
El río caía en una cascada por las paredes de la meseta, a lo largo de una grieta vertical que llegaba hasta el suelo y continuaba por él, creando una hoya profunda. En torno a la hoya la espuma del agua daba vida a un pequeño rincón, como un fértil valle en miniatura, y allí, entre las hierbas, crecían varios arbustos de aspecto poco amistoso, con espinas cónicas y cortas, achaparradas. El verano estaba avanzado y seguramente las flores no estaban en su momento de esplendor, pero ¡ah, señora, qué bellas eran, incluso en su ocaso! Algunas eran del color del cielo al anochecer, cuando ha llovido; otras, de ese mismo tono pero más subido, casi como nuestra sangre; otras aún brillaban con un color parecido al de las amatistas. Los pétalos eran leves y como de terciopelo, y se amontonaban unos sobre otros, no como quien se exhibe, sino como quien no cabe en sí de gozo. ¿Qué estoy diciendo? Nada, señora: olvida lo que digo. Un poeta podría intentarlo, pero no lo conseguiría.
Shiatto cayó de rodillas ante las flores y adelantó las manos para acunarlas; las crueles espinas le rasgaron la piel. Retiró los dedos heridos y lamió la sangre que manaba de ellos, sin pensar.
No había más de veinte o veinticinco plantas, algunas con tres o cuatro flores, otras con una o dos. Al pie de aquel acantilado roto, estaban (imaginó el jardinero) al abrigo de los vientos predominantes y de la furia del sol; el suelo debía tener la proporción justa de arena, de arcilla, de piedras, de sales y de nutrientes. Quizá no había otro lugar en el mundo donde esas flores pudieran crecer naturalmente; quizá en otro tiempo —en el tiempo antiguo en que los Fundadores todavía caminaban por los páramos y sus hijos edificaban ciudades en los desiertos— había habido cientos o miles de jardines como ése; las largas eras los habían anegado, sofocado de arena, chamuscado de sol, quemado de salitre, infestado de plagas. Ya algunos pétalos volaban en el viento; ya el color y la tersura abandonaban algunas de las flores.
Unas cuantas ya habían muerto del todo, y en su lugar quedaban unas brillantes cápsulas color carmesí. Shiatto tomó una y la abrió con cuidado. Había decenas de pequeñas semillas en el interior. Guardó aquel tesoro en una bolsita de cuero y recogió unas cuantas más. Cortó un par de flores, unas pocas hojas, una ramita. Tomó con las manos un puñado de tierra y lo metió en otro saquito.
Pasó el resto del día allí, como en un ensueño, y a la mañana siguiente emprendió el regreso. Había perdido sus papeles y sus materiales de escritura, de manera que no pudo dibujar un boceto del lugar, un mapa o un esquema; hizo, por tanto, un esfuerzo para grabar el paisaje en su memoria.
Dije que sería breve, señora, y no faltaré a mi palabra. No narraré las privaciones que Maese Shiatto sufrió en su retorno. El camino no se le hizo más fácil por causa de su éxito; en verdad, en su espíritu no había una sensación de triunfo sino de angustiosa expectativa, porque su meta no había sido la flor, sino la dama a quien se la había prometido. Lo habías adivinado, ¿no? Con todo, la vuelta le tomó mucho menos tiempo: fue por las sendas más rectas, sin rodeos ni vacilaciones, y en menos de una cuaderna llegó a las tierras de Dama Merksi.
§18
El extraño dejó de hablar y tomó un largo sorbo de su té, que casi no había tocado durante todo el relato. Dama Kymon esperó a que continuara, pero el extraño no dijo ni hizo nada más que mirar el fondo de su vaso. El gran reloj de péndulo indicaba que habían pasado poco más de dos horas, pero Dama Kymon, entusiasmada, apenas le había echado una mirada en todo ese tiempo.
—¿Y bien? ¿Qué ocurrió con el jardinero cuando le contó la historia a Dama Merksi? —preguntó.
—Bueno, señora, primero que todo deberías preguntarme si Dama Merksi quiso escucharlo.
—Doy por hecho que lo hizo —dijo Dama Kymon—, a menos que hayas venido a contarme una tragedia.
—No, no es una historia triste. Sí, lo hizo: lo escuchó durante un largo rato —dijo el extraño.
—¿Y qué dijo? —insistió Dama Kymon—. ¿Le creyó?
—No sabría decirte, señora —dijo el extraño—. Realmente pienso que el relato de todas aquellas aventuras debe haberle resultado interesante en sí, aunque sospechase que era un invento…
—¡Claro que no! —protestó Dama Kymon, indignada—. Por el contrario, ¿cómo podría ser satisfactorio enviar a alguien a buscar una flor y luego conformarse con una historia bonita y unas semillas que podrían haber salido de cualquier parte?
—Cierto. En verdad, señora, no sé cómo termina este relato. Ni siquiera esperaba que lo escucharas hasta el final. Pero piensa en lo que dices. Si yo te dijera que toda esta historia fue real, ¿me creerías?
—Lo creería… —dijo lentamente Dama Kymon— si viera la flor que el jardinero fue a buscar.
—¿Y cómo la reconocerías?
—Me imagino que a primera vista debe ser una flor como ninguna otra en el mundo. Así es como Maese Shiatto la reconoció, ¿no?
El extraño sonrió y asintió. Metió una mano en un bolsillo del informe saco que llevaba puesto y sacó una bolsita de cuero; desató con delicadeza el lazo que la mantenía cerrada y extendió una mano hacia Dama Kymon, pidiendo la suya. En la palma de su anfitriona puso una docena de pequeñas semillas y dos lustrosas cápsulas rojas.
—Tendrás que tener paciencia, señora —dijo—. Y quizá ni siquiera tu paciencia se vea recompensada. Si todo va bien, serás la primera en diez mil años en tener en tu jardín estas flores. Pero no hay garantías. Ya te dije que no sé cómo termina esta historia.
Dama Kymon acercó la mano a sus ojos y miró de cerca aquellas pequeñas y dudosas promesas de vida.
—Las plantaré y esperaré —dijo, después de un largo rato—. Yo quiero ver el final de esta historia y no me conformaré con un final triste. ¿Qué harás tú mientras tanto?
—Yo también esperaré, señora —dijo el extraño.
El camino de los herejes
§1
Un día de mucho calor, al atardecer, cuando yo tenía catorce años, mi maestro, Pugal-akpá, vino a la casa. No era la hora habitual, pero mi madre lo recibió dando claras muestras de que lo esperaba y lo dejó pasar a mi cuarto de estudio, donde me llevó con prontitud. Recuerdo bien, a pesar de los muchos años transcurridos, la mirada que se cruzó entre los dos. Yo era un muchacho inteligente, supongo, pero no muy atento, y sólo me di cuenta más tarde.
No sé qué edad tendría Pugal; a mis ojos, naturalmente, era inmensamente viejo. Andaba algo encorvado y (esto también lo recuerdo) se quejaba frecuentemente de dolor en las rodillas. Sabía muchas cosas; su mente era intrincada pero encerrada en sí misma, como un laberinto de piedra. Hasta entonces había estado enseñándome las cosas que se le enseñan a todos los niños: las letras, las palabras, las afirmaciones, las dudas y las preguntas; los números para contar, el misterioso número-nada y los insondables menos-números; los buenos modales, la oratoria, cómo dirigirse a los padres de uno, a los de los demás, a los esclavos y a la gente común en la calle; los ritos básicos, las postraciones y el tratamiento adecuado para los animales-fuerza, los íconos y los talismanes. Venía con un par de tomos voluminosos, enfundados en piel, los días primero, tercero y sexto, y se quedaba desde la hora cuarta hasta la sexta, como mínimo. Nunca abría sus libros delante de mí. A veces (muy raras veces) mi madre lo invitaba a almorzar. Supongo que no era un mal maestro, dentro de lo limitado de la enseñanza que debía transmitirme. Como dice la Escritura, el niño debe jugar con cosas de niños; ya le será revelado a su tiempo, cuando crezca, que debe dejarlas a un lado.
Yo había oído este pasaje antes, naturalmente, pero no tenía idea de que se aplicaba a mí, ese día y a esa hora. Era feria de día séptimo y yo estaba sucio de tierra y sudor; a pesar del calor había estado jugando a la pelota buena parte de la tarde con algunos amigos. No tenía precisamente ganas de escuchar a Pugal-akpá ni de estudiar en ningún sentido. Por sobre todo, no entendía por qué el viejo tenía que aparecer en un día que no le correspondía.
Mi madre amagó a pasarme un trapo húmedo por la cara y el cuello, pero mi maestro hizo un gesto de disculpa y ella nos dejó solos. Hoy no traía sino un libro pequeño y una caja de madera. Absurdamente pensé que la caja contenía un regalo para mí y que esto era una especie de sorpresa; no siendo mi natalicio, la cuestión era un misterio. Amagué a sentarme en la silla frente a mi mesa de estudio, pero Pugal me hizo señas de que no y procedió, para mi maravilla, a sentarse en cuclillas en el piso, dando mal disimuladas muestras de dolor. Me senté, por lo tanto, frente a mi maestro. La caja estaba a mi derecha. La tapa era pulida, sencilla, sin adornos. El viejo la dejó estar.
—¿Cómo estás hoy, Kaike? —preguntó afablemente Pugal.
—Bien, maestro —contesté—. He estado jugando a la pelota. —Aunque en nada diferente a los jóvenes despreocupados de hoy, la pulcritud de mi maestro me había hecho súbitamente consciente de mi suciedad. ¿Por qué no había dejado que mi madre me pasara un trapo para quitarme al menos el sudor de los ojos?
—Ya veo. Estarás pensando que debí avisar antes de venir, ¿no es cierto? Para que pudieras limpiarte las orejas y el cuello, darte un baño, como siempre antes de clases.
Me encogí de hombros, pero ese gesto displicente era inadmisible ante Pugal-akpá y lo corregí de manera inmediata:
—Mi maestro tendrá razones importantes para venir sin avisar; eso es lo que pienso, maestro.
—Así es. Ya eres casi un hombre y los hombres debemos estar siempre preparados para lo que el mundo nos traiga; el mundo no espera, sino que gira sin detenerse y a todos nos arrastra consigo.
Me tensé súbitamente. Pugal era dado a largas exposiciones didácticas pero no a esta clase de efusión. Desde luego, estaba recitando la Escritura, pero no era algo que yo hubiese oído antes. Desde entonces yo mismo he recitado ese pasaje a incontables discípulos. Entonces no supe qué responder.
—Sí, maestro —balbucí.
—Los Ancianos decían que sohya, la necesidad del saber, está siempre al acecho; entra al corazón de los hombres por sorpresa como un ladrón en la noche. Te tengo ante mí ahora, sin aviso, porque debes recibir el saber de los Ancianos este día y no otro. O más bien, comenzar a recibirlo, porque aquello que los Ancianos sabían era suficiente para llenar varias vidas de cualquier maestro, aunque hablase día y noche sin parar. ¡Hemos perdido tanto!
—Y felices somos de preservar un poco —respondí, como debía.
Pugal-akpá parecía satisfecho. Cumplidas con las formalidades, trajo hacia sí la caja y la abrió con cuidado. En su interior había varias bolas de madera rústicamente pulida, pintadas de diferentes colores; descansaban en un mar de virutas y aserrín. Una sola de ellas, que no medía más que mi dedo pulgar, estaba totalmente sin pintar. Pugal la dejó dentro de la caja y tomó otra, no más grande, que era azul, con un manchón gris en un lado.
—Como sabes, y al contrario de lo que parece al mirar por la ventana, nuestro mundo es redondo. —Puso la bola azul y gris entre los dos—. Ésta es la primera enseñanza de los Ancianos, tan sencilla que hasta los niños pueden recibirla, junto con las letras y los números. Los Ancianos sabían esto porque los Fundadores se lo dijeron. ¿Y cómo lo sabían los Fundadores? Esto le dijeron al Primer Anciano: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: si pudieses volar hacia el este sin parar, darías la vuelta al mundo entero y volverías por el oeste; de la misma manera, si pudieses volar hacia el sur, irías hasta la región del frío y luego volverías a las regiones del calor, luego al frío del norte y de vuelta al calor, y finalmente hasta tu hogar. Nosotros hemos volado. No puedes escapar del mundo yendo al sur, al este, al norte o al oeste.”
—¿Por qué el mundo es azul y gris? —pregunté, algo estúpidamente.
—Ésa es la segunda enseñanza, muchacho —dijo mi maestro, probablemente inquieto ante mi impaciencia—. ¿Te has preguntado cuál es el nombre del mundo?
—¿El nombre…? Bueno, es la Tierra, ¿no?
—Así le llamamos, porque vivimos en la tierra firme y no en el mar, como los buka’im; pero sabes que tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo lo llama el Rito de Ugbanip?
—Costaymar —respondí.
—Costa-y-mar —replicó el viejo, con énfasis—. Porque eso es lo que vemos, una costa donde vivimos y un mar donde navegamos, pescamos y nadamos. Pero la segunda enseñanza dice: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: si te alejas de la costa hacia el norte, llegarás a las regiones del calor, de donde nadie vuelve; pero si pudieses seguir adelante, llegarías de nuevo a una costa, y luego verías el mar. Y si midieses, como el agrimensor, el mar y la tierra, sabrías que el mar es cinco veces más grande que la tierra. Nosotros lo hemos medido. No puedes escapar de la tierra donde te hicimos vivir.”
—Entonces ¿esta bola es nuestro mundo, y así de pequeña es la tierra?
—Así es —dijo mi maestro—. Pero tan pequeña como es, apenas hemos llenado un pequeño rincón de ella, y nunca la llenaremos toda, a menos que nos volvamos animales-llama para soportar el fuego de las regiones del calor.
—¿Y cuál es la tercera enseñanza? —pregunté.
Pugal sonrió y sacó tres pequeñas bolitas de un estuche de piel escondido entre las virutas. Eran grisáceas e irregulares. Las puso en el suelo.
—Ésta es un poco más difícil —dijo—. Mira, ¿qué te parecen estas bolitas?
—Las tres lunas.
—Bien. Aquí puedes ver que no son redondas, aunque eso debemos achacarlo más a la impericia del carpintero que a su intención —sonrió de nuevo; yo no podía saber que el carpintero era el mismo Pugal—. La más pequeña y cercana es ésta, Todmo. La que le sigue es Lung. La última es Xukpe. ¿Qué crees que son las lunas?
A esa altura yo pensaba que ya entendía perfectamente lo que venía; los Ancianos habrán sido muy sabios pero las lunas podía verlas cualquiera. Le dije a Pugal algo así como que las lunas eran un instrumento para medir el tiempo y que los Fundadores (que habían hecho todo, aparentemente) habían medido sus idas y venidas con exactitud. Mi maestro frunció el ceño; había ido demasiado lejos con mi presunción.
—Las lunas, muchacho, son mundos como el nuestro, pero sin mar ni costas: hechas de piedra y hielo, sin hombres ni animales ni plantas. Pero eso no fue lo que le dijeron los Fundadores a los Ancianos. Esto fue: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: las caras de las lunas se vuelven siempre a Costa-y-Mar mientras giran en torno a ella, cada una a su ritmo, como niños que danzan en torno a su madre pero sin jugar entre ellos. Y cada una tiene su paso propio, pero de tal suerte que se ven las espaldas una vez cada cuatro días y medio…”.
—Pero… —interrumpí— ¡las lunas se juntan una vez cada novena, maestro!
—¿Y dónde crees que están las lunas cuando sales por la noche y no ves ninguna de ellas? —replicó Pugal, un poco enojado.
—No sé —dije—. ¿Descansando bajo el horizonte?
—¡El horizonte no existe, muchacho! Las lunas giran alrededor de nuestro mundo, así. —Hizo dar vueltas una bolita, luego la otra, luego la otra—. Una vez cada cuatro días y medio están en línea. Ocurre que la mitad de las veces están en el cielo del lado opuesto del mundo, ¡el que no podemos ver!
Abrí los ojos desmesuradamente y fui a tocar las bolitas, para ponerlas en el lugar que mi mente imaginaba. Pugal fue indulgente, ahora lo sé; en el momento de la Transmisión esas bolitas son íconos y es una profanación menor que el discípulo las toque o las mueva. Yo mismo, estricto como he sido, terminé relajando esa ley, ya que (creo) la maravilla de un niño no debe ser sofocada si no hay mayor daño.
—¿Y qué hace que se sigan moviendo sin parar ni caerse?
Aquello no está en las enseñanzas, como bien sé ahora, y recordándolo, me asombra que Pugal, en su larga experiencia, no se hubiese encontrado con la pregunta tantas veces como para tener una respuesta convincente en la punta de la lengua. Titubeó y dijo finalmente:
—No nos ha sido transmitido.
—¿Está seguro, maestro?
—Estoy bastante seguro —dijo Pugal, incómodo—, al menos en lo que se refiere a las Escrituras. Hay astrólogos que proclaman saberlo, pero cuídate de ellos, porque inventarán lo que sea, aun terribles herejías, con tal de venderte sus servicios. Debemos creer que los Fundadores no lo sabían, o no les interesaba, o no lo juzgaron útil para transmitírnoslo.
—¿Pero los Fundadores no lo sabían todo? —repliqué.
—Claro que no, Kaike. Los Fundadores eran hombres muy sabios pero no dioses. Sólo el Más Lejano lo conoce todo. Ahora atiende, que todavía falta mucho.
Continuamos así durante dos horas, mientras la noche llegaba. Al poco tiempo me olvidé de mi suciedad y del cansando y el entumecimiento de estar sentado en el suelo duro en cuclillas; mi madre, que en cualquier ocasión similar nos hubiera alcanzado agua fresca o algún bocado, no apareció, aunque yo escuchaba ruidos en el resto de la casa, señal de que estaba allí ocupada en otras tareas.
Pugal-akpá me reveló, en ese anochecer, las enseñanzas de los astros: cómo las lunas giran en torno al mundo y cómo éste gira en torno al sol, no en un círculo perfecto sino en un óvalo, por lo cual a veces estamos más cerca y otras más lejos, pero siempre volviendo al punto de partida una vez cada doscientos cincuenta y ocho días; cómo hay otros mundos (los que los astrólogos llaman estrellas vagabundas) que también giran en torno al mismo sol, cada uno con sus lunas, sus costas y mares, sus animales y plantas, pero no hombres: no hombres, en ninguno de ellos, porque el aire es malo o la tierra infértil o hace demasiado calor o demasiado frío. Me dijo que en ese día, precisamente, el mundo estaba en el punto más cercano al sol. (Como ahora sé, la Transmisión debe comenzar en el Día de Perihelio.)
Llené a mi maestro de preguntas, algunas imprudentes, otras muy tontas, de las cuales recuerdo muy pocas en detalle, aunque en mi vida, impartiendo la Transmisión a mis propios discípulos, las he oído con variaciones una infinidad de veces. Las lagunas en su conocimiento eran evidentes. Pugal no sabía decirme por qué había tantos mundos y sólo el nuestro tenía hombres, más allá de repetir que tal había sido la voluntad de los Fundadores; tampoco me dio mucho espacio para inquirir sobre la Vieja Tierra, de donde habían venido, diciendo que eso era un tema para más adelante.
Al terminar la clase, tuve que ayudarlo a levantarse. Mientras le daba la caja, recogiendo las virutas del piso, me dijo que volvería pronto.
—El día primero de la novena que viene estaré aquí para nuestras lecciones habituales. Pero en la feria de séptimo volveremos a vernos para continuar con las enseñanzas. —Sonaba como si el maestro de siempre y el Transmisor fuesen dos personas diferentes, lo cual hasta cierto punto debe ser, claro—. No debes hablar con nadie de lo que te he contado hoy: ni con tus amigos, que pueden no haberlo recibido, ni con los mayores, que ya lo saben. Un tiempo para hablar y otro para callar, un tiempo para escuchar y otro para meditar lo escuchado, Kaike —terminó, citando otra vez la Escritura. Me dio una inesperada palmada en el hombro y se marchó.
§2
Pugal-akpá reapareció el siguiente día primero y procedió a darme a resolver unos problemas geométricos. Yo ya conocía bien las operaciones básicas con números; lo que mi maestro me planteaba ahora eran cuestiones que requerían más inteligencia que mecánica, y no tardó en notar que yo dudaba y me confundía, no porque los problemas fuesen excesivamente complicados, sino porque estaba distraído. Me soltó un pequeño discursito, que en retrospectiva supongo que consideré digno de ser dirigido a un infante y profundamente ofensivo; eso logró que volviera en mí.
Durante los seis días regulares de aquella novena me vi obligado a fingir que no había recibido ningún conocimiento de parte de Pugal relativo a los Ancianos y sus enseñanzas, incluso mientras (por mandato del mismo Pugal) debía meditar sobre ellas. Mi madre, siempre respetuosa de las cosas sagradas, cumplió exactamente su papel y ni siquiera mencionó el tema. Con mis amigos fue más fácil porque, según creo, ninguno de ellos había recibido la Transmisión, y no notaron nada raro en mí.
Cuando, llegada la feria, le pregunté a mi madre a qué hora vendría Pugal-akpá, ella fingió no entender a qué me refería y me envió a limpiar el jardín, tarea engorrosa y propensa a causar un golpe de calor. Unas nubes grises pesaban en el cielo. Arranqué unos cuantos yuyos, cavé unos canalitos de riego con poca convicción y después me excusé, jadeando y sudando a mares.
Me quedé un rato aún bajo un alero, oteando el horizonte y el camino serpenteante por donde vendría mi maestro. Mi casa estaba en el vecindario de Gbolük, por entonces una amplia extensión de fincas en medio de las colinas al oeste de Vang. Nuestros vecinos más cercanos eran la familia de Iva’ud-ünt-Botye, un cortesano, si mal no recuerdo, que cultivaba bayas de licor. La casa de Iva’ud era de dos pisos, con aleros y balcones algo recargados, y su mole bloqueaba mi visión del recodo más próximo del camino. Rodeándola había unas casitas más pequeñas, dependencias de servicio y los campos de bayas, en esa época en descanso. Más allá se veía la casa de Vehla-ntu-Xolmu, quien todavía jugaba a la pelota con nosotros a pesar de haber cumplido los diecisiete; su padre era un comerciante bastante próspero que, no mucho después de la muerte del mío, había intentado atraer a mi madre a un matrimonio. (Xolmu-ntu-Kalemá era amable y bien parecido pero mi madre ya había decidido no tomar otro esposo, por razones que nunca comprendí del todo; como ya había vivido nueve años casada con mi padre, la ley le permitió esta viudez solitaria.) Después de la casa de Vehla había una colina boscosa, y ya no era posible ver nada más, excepto, mucho más lejos, las tres espiras del Gran Templo, en el centro de Vang.
Aún a la sombra el calor era agobiante, así que entré y esperé a Pugal en mi cuarto. Cuando vino, cerca de una hora más tarde, no traía una caja sino sólo un libro, grande y encuadernado en tela de color rojo desvaído. Me saludó con una formalidad desacostumbrada, como la primera vez, y se sentó en el suelo. Mi madre nos había concedido el discreto detalle de un par de alfombras mullidas.
Pugal me dijo:
—Éste es tu segundo día en las enseñanzas. ¿Has meditado en lo que hablamos la primera vez?
—Sí, maestro —contesté—. Quería preguntarle…
—Ya habrá tiempo para las preguntas. Ahora es momento para que escuches otras cosas. Éste —señaló el libro sin abrirlo— es el Libro de los Animales de la Costa y del Mar. No es parte de las Escrituras, pero servirá para que entiendas mejor lo que quiero decirte. ¿Qué crees que contiene?
—¿Animales? Animales. Los que viven en la tierra y los que nadan en el mar. ¿Dibujos de animales?
—Así es —dijo Pugal—, y también animales que vuelan y otros que flotan. Uno de los Ancianos los dibujó por orden de uno de los Fundadores, el que llamaban el Biólogo Mayor.
—¿Los Ancianos no tenían nombre? —pregunté, olvidando otra vez mi prudencia.
—¿Qué clase de pregunta es ésa, Kaike? No te distraigas. Este Anciano dibujó los animales en un libro. Este libro, naturalmente, no es el mismo, sino una copia exacta hecha por un escriba. —Aquí mi maestro hizo un signo con su mano derecha, que yo no conocía. Como más tarde supe, es aquel gesto mudo de aquiescencia a la voluntad de las Fuerzas con que se despejan las dudas de la conciencia sobre afirmaciones que uno pronuncia de buena fe pero que no sabe verdaderamente ciertas.
Abrió entonces el libro, pasó las primeras páginas y lo dejó en una donde el escriba había delineado una especie de arbusto muy ramificado. Me acerqué más y vi que en las puntas de las ramas, a veces en el borde y otras dentro de la masa de ramas, no había flores ni frutos sino pequeños animales.
—Escucha bien ahora —me dijo mi maestro—. En este libro se encuentran los parentescos de los animales del mundo. Aquéllos que están en ramas adyacentes son parientes cercanos; los que están en ramas más alejadas son como primos en muchos grados. Pero todas las ramas están conectadas entre sí, y todos sus brotes a través de ellas. ¿Comprendes?
—No estoy seguro, maestro. ¿Cómo pueden ser parientes los animales? Quiero decir… Si yo tengo una kava’eh hembra preñada y ella tiene tres cachorros, ésos son hermanos entre sí, y si la hembra tiene una hermana, sus hijos son primos de los de la otra. Pero son todos kava’eh, ¿no? ¿Cómo pueden ser parientes animales de distintas especies?
—¡Ah! Pero mira, por ejemplo, el völan. ¿No tiene acaso seis patas como el kava’eh? ¿Y no tiene el hocico puntiagudo, y bigotes, y uñas gruesas y sin filo como el kava’eh? ¿No dirías que se parece, como un primo se parece a su primo? Y mira los voladores: el guxaramé, el inano’ö, el kakpi-makpi, el sha’ulug, ¿no son todos parecidos entre sí?
—Pero… pero un völan nunca se apareará con un kava’eh, maestro. Y si lo hiciesen la hembra no se quedaría preñada, ¿verdad?
—No. Pero esto es lo que el Biólogo Mayor le dijo al Anciano: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: en todo este mundo de Costa-y-Mar hay animales incontables, de todas las formas que puedas imaginar y más aún, pero todas ellas nacen de la misma fuerza. Como hijos que se alejan del hogar de sus padres para no pelear por sus tierras, las especies de los animales se alejan de sus formas para prosperar en todos los rincones del mundo. Ninguno está seguro y ninguno deja jamás de huir de su forma, pero ni el hombre más longevo ni siquiera las largas generaciones de los hombres pueden verlos huir, porque la fuerza que impulsa a las formas son lentas y erráticas.”
Pensé en eso un rato, mientras Pugal-akpá pasaba las hojas del libro y me las mostraba. En cada una había como una versión más grande de una parte del gran arbusto ramificado, con sus formas animales como brotes. En una rama estaban las bestias de carga hexápodas y las bestias voladoras con garras; en otra, los voladores tetrópteros con probóscide y las de rostro de cuchara; en otra más, los bichos redondos rastreros, los flotadores aéreos y los platiformes nadadores.
—¿Y qué quiere decir esto, maestro? Me refiero a nosotros, los humanos.
—¡Ah! Eso es lo importante. Saber que los animales son parientes entre sí tiene algunas utilidades; por ejemplo, quienes crían animales saben que si una especie tiene un cierto parásito, es muy probable que sus parientes también lo tengan, porque el mismo parásito tiene, como quien dice, un hogar ideal, y prefiere buscarse un lugar en animales semejantes. Eso es todo, verdaderamente. A nosotros no nos concierne, porque verás, nosotros los hombres no somos parientes de los animales. Vinimos de la Vieja Tierra. Estamos solos aquí. Así habló el Biólogo Mayor: “Dile a tus hijos que le digan a sus hijos: todos los tuyos que han venido hasta aquí son familia. Que no haya divisiones entre ustedes por las cualidades de madres o padres, ya que el hombre es de una sola sangre. Recuérdalo cuando veas a tu alrededor a los animales de este mundo, donde te hemos hecho vivir. Ellos son familia y, siendo brutos, no lo saben. Tú sé sabio y no lo olvides.”
Yo había preguntado, en mi atropello, de qué servía saber que los animales eran parientes; luego de pensarlo en los siguientes minutos, la respuesta prosaica y conciliadora de mi maestro sólo me había hecho avergonzarme de mi falta de curiosidad. ¿Acaso algo tenía que ser inmediatamente útil para que fuese bueno saberlo? ¿Era acaso yo el hijo de un labriego pobre o de un comerciante de chucherías, sólo preocupado en lo que pudiese rendirme provecho en dinero? Me temo que, enfrascado en estos pensamientos y en la contemplación de las figuras del Libro de los Animales, la última admonición de mi maestro —la de la comunidad del hombre— no llegó a penetrar en mi conciencia en aquel momento crucial. En cambio, me absorbió la necesidad de conocer más sobre esas viejas palabras transmitidas a lo largo de incontables generaciones, desde los Fundadores hasta nosotros.
El resto de la Transmisión de aquel día fue poco fructífera. El único punto en que me mostré inteligente fue cuando incomodé a Pugal con una pregunta sobre los esclavos. Mi padre siempre había preferido limitar al mínimo sus esclavos, porque creía (más allá de la instrucción recibida) en la comunidad del hombre, y razonaba que si uno no está dispuesto a vender a un hijo o una esposa, no debía comprar tampoco el hijo o la esposa de alguien más. Años después, siendo yo mayor y enredado en juegos de un poder que no merecía, yo combatí esta idea sencilla y sensata con mi retórica. A los catorce años ese veneno no había manchado mi intelecto aún. Si todos éramos familia, pregunté, ¿por qué algunos éramos dueños y otros posesiones? Si mal no recuerdo, Pugal apeló a aquella clásica defensa que mantiene que los esclavos (cuando no son prisioneros de guerra o reos por deudas) son simplemente personas incapaces de conducirse por sí solas, aun cuando sean inteligentes y parezcan capaces de ciertas tareas; en estos tiempos en que la sabiduría de los Ancianos se ha perdido y algunos hombres se degradan como animales, la ley debe endurecerse y hacer de ellos, al menos por un tiempo, el equivalente de animales domésticos. (Si soy incapaz de articular mejor esta justificación es porque mi corazón ya no soporta contemplarla sin pena.)
Pugal-akpá se llevó consigo el Libro de los Animales y yo me pasé el resto de la tarde tratando de recordar los dibujos e imaginando qué animales eran parientes más cercanos entre sí. Esa actividad mental afiebrada pero sin guía no tenía objeto alguno, y al día siguiente, después de haber dormido inquieto, lo olvidé casi todo.
§3
A los diecisiete años conocí el amor y fui, como suele suceder, absurdamente feliz durante un corto tiempo, incluso después de que el bello objeto de mi entusiasmo se reveló como vano y cruelmente inconstante. Mi madre, prudente en todo menos en esto, me juzgó demasiado frágil e hizo todo lo posible por protegerme de las experiencias que se avecinaban. Cuando llegué a la veintena aflojó algo su encierro, lo cual me permitió gozar y sufrir terriblemente, como está mandado.
Mi maestro Pugal murió, doblado por la cintura y casi ciego, poco después de mi mayoría de edad. Aunque había dejado de darme lecciones hacía tiempo, seguía concurriendo a casa regularmente y echando, como quien dice, una mirada al terreno donde había sembrado sus semillas de saber. Creo que no defraudé sus expectativas, aunque en esto fue, como siempre, muy circunspecto hasta el final. Bien es cierto que el contacto de las mujeres y las distracciones de los amigos ocupaban un tiempo valioso, pero nunca abandoné mi pasión por el estudio de las Escrituras y de la sabiduría de los Ancianos, hasta que conocí a Ele’i.
Se acercaba el momento en que yo debía tomar mi nombre de adulto, pero mi padre no estaba allí y yo no tenía hermanos mayores ni tíos a los que desease pedir su consejo. Mi madre se tomaba muy en serio esto y estaba preocupada, ya que los nombres, qué significan para quien los porta y quiénes son quienes lo otorgan, no son cosa para dejar al azar o al capricho. Ele’i, quien me reconoció como quien lee un libro de corrido, la aconsejó. Fue su padre, Anveng, el que finalmente ocupó el lugar del mío en la ceremonia; sangramos juntos, y en ese mismo acto quedó sellado mi compromiso con su familia. Me fue otorgado el nombre de Dmiyo, que según el Onomástico Verde significa “Aquél que Busca”.
Tomé por esposa a Ele’i dos años después, en el sexto día de la décima novena de otoño. Cinco años vivimos con tanta felicidad como es posible imaginar, en una casa pequeña pero confortable en los bancos orientales del río, a la vista de las torres del Castillo Negro. Un año después de casarnos, durante una noche de interminable tormenta, Ele’i parió una criatura pequeña, violácea, contrahecha, que no sobrevivió hasta el día. Por consejo médico, nos abstuvimos del acto conyugal hasta dos cuadernas después. Ele’i no volvió a concebir, pero aceptó serenamente su destino. Al final de nuestro quinto año, el mal que dormía inquieto en su matriz despertó.
No muy lejos de nuestra casa vivía un fisiólogo y cirujano muy respetado, Wavah-intu-Bnör, que había ocasionalmente tratado a mi madre. Sus honorarios eran altos, pero preferí recurrir a él desde el principio, antes de que los charlatanes que rondan a los enfermos hicieran presa de mí. Wavah-akpá revisó a Ele’i concienzudamente, insistiendo en que yo permaneciese en la habitación. Además de un dolor creciente, Ele’i sufría de desmayos, fiebres repentinas y palpitaciones. El médico recetó varias clases de hierbas en infusión, una dieta estricta, aire fresco y algo de sol, y por un tiempo vi a mi esposa mejorar; pero luego de cada visita, en la que constataba el crecimiento del mal, el médico derrumbaba mis esperanzas de curación, advirtiéndome que su ciencia no podía hacer más que aliviar los últimos días de la enferma.
Cuando Ele’i murió caí en un estado de muda desesperación. Mi madre —muerta también, pero en paz— ya no podía aconsejarme. Mis negocios comenzaron a ir mal; había heredado tierras muy fértiles, pero al no ocuparme de irrigarlas, sembrarlas y cosecharlas como debía ser, perdí mucho tiempo y dinero. Consideré la muerte por mano propia; avergonzado, pensé luego en buscarla en las armas de los enemigos de mi país. Lo uno era cobarde y lo otro tontería.
Recordé entonces las Escrituras, y aquel pasaje donde el predicador dice al afligido: “Mira y regocíjate por los que ya murieron, y alégrate aún más por los que no han nacido, porque los primeros ya han vuelto al hogar del Más Lejano, que al nacer dejamos, y los segundos todavía esperan en Él.” Y me pareció que esas palabras eran de hecho de una gran sabiduría. Sabe muy bien el predicador que es humano e inescapable el deseo de vivir y prosperar, porque ¿quién puede envidiar a quienes ya no pisan la tierra, excepto quien rechaza la vida a la que el Más Lejano lo envía? ¿Y quién se atreve, si es sabio, a rechazar ese viaje? En ese momento se me abrieron los ojos a eso que los impíos llaman contradicciones, cuando no son otra cosa que misteriosas llaves con las que el sabio puede liberar su espíritu.
Resolví entonces recomponer mis negocios, primero, y luego volver a mis estudios. Aquellos años eran de gran fervor de la religión; luego de un triste período de desazón y revueltas, el nuevo y joven rey de Töhwel había reestablecido el poder de su casa sobre Töhwitur, Vang y Degbá, puesto en estricto orden las Cortes, aquejadas de derroche y excesos, y revitalizado a través de diversos decretos los Colegios de los Guardianes y de los Maestros Transmisores.
El nombre del rey era Kpulang. No tenía hermanos ni primos en primer grado, y su esposa, la reina Libaye, era reputada discreta y poco inclinada a las intrigas. Esta feliz combinación le garantizaba al rey, no mediando otras cuestiones, un gran poder sin desafíos a la vista, salvo aquéllos que surgieran de su propia conducta.
Una de las medidas tomadas por Kpulang-xai fue la creación de nuevas instituciones de enseñanza de las Escrituras, aprovechando y remozando la estructura de los Colegios de Transmisores de las grandes ciudades. Las salas adjuntas al Gran Templo en Vang, antiguamente utilizadas para la recitación memorística, eran claramente insuficientes para la nueva tarea, por lo cual Kpulang hizo construir una gran Escuela de Sacros Conocimientos y la puso bajo el mando del maestro Dmerot-akpá. Cuando escuché este nombre y las alabanzas que despertaba su portador por la profundidad de su conocimiento, mi corazón saltó de anticipación, ya que Dmerot era el nombre de mi padre. Me dirigí a la Escuela y, como un niño, me incliné a pedir ser admitido.
Bajo la mirada de Dmerot-akpá aprendí mucho sobre el mundo y sobre los otros mundos. Las enseñanzas de Pugal-akpá que yo (y hasta el mismo maestro) habíamos soslayado como innecesarias o irrelevantes al bien del espíritu y a la comunidad del hombre se me presentaron, con el tiempo, bajo una luz nueva, y pronto sentí ganas de compartirlas. Debí esperar años para obtener la bendición de Dmerot-akpá, pero eventualmente llegué a ser un lector adjunto y luego un maestro.
Encerrado en mi claustro y absorbido por mis asomos de sabiduría, dejé que la vida del mundo pasara a mi lado y no supe ver que las Escrituras podían ser usadas tanto para encarcelar al espíritu como para liberarlo. No vi cómo algunos de mis compañeros de estudio y luego sus pupilos (y también los míos) caían en la trampa de la que el mismo Anciano advierte en sus Proverbios: “Hemos hecho la ley para que sirva al hombre, ¡ay del que quiera rehacer al hombre para servir a su ley!”. Dmerot-akpá era, de hecho, el primero y más grande culpable de violar este mandato. Yo no lo percibí, porque mis ojos ya estaban cerrados.
§4
En el primer aniversario de la ascensión al poder de Kpulang-xai fueron ordenados grandes festejos. Después el rey visitó con su corte las tres ciudades. Aunque la Ciudadela en Töhwitur siguió siendo la sede de la corte real, Kpulang se esforzaba claramente por demostrar que no sería un rey débil confinado a un trono lejano, sino uno cercano, un penetrante observador de cada uno de sus vasallos. En Vang, entre muchas otras actividades, el rey colocó la piedra fundamental de unos amplios pabellones, rodeados de jardines, que servirían como asiento para su corte itinerante. El ineficaz gobernador de Vang, Bnisa-ntu-Pöral, debió aceptar esta intrusión con la cabeza gacha.
Al año siguiente, terminados ya los pabellones principales y pavimentado el camino principal, el rey volvió a Vang para celebrar su segundo aniversario, celebrar audiencias y dirimir ciertos casos legales. Movido por la curiosidad y por los rumores, fui a verlo. Era una tarde de verano nublada y casi podía olerse la tormenta inminente. La sala de audiencias públicas estaba abierta. Kpulang-xai estaba sentado en su ya famoso trono de acero, sencillo pero imponente, sobre unos almohadones delgados de tela blanca opaca. Desde el techo de la sala caían unos pliegues de la misma tela, como una cascada, que se movían suavemente el ritmo de unos grandes abanicos accionados por esclavos. El rey era todavía joven, su rostro algo pálido, sus ojos de ese raro color verdegrís que nuestras mujeres siempre desean para sus hijos; era difícil saber si era alto o simplemente enjuto. Llevaba descubiertos los cabellos renegridos, con reflejos cobrizos aquí y allá; una larga barba del mismo color, ensortijada, caía sobre su pecho, medio cubierto por un peto de cuero negro, tachonado de ópalos. Una camisa blanca, sin adornos, cubría sus hombros; una falda del mismo color caía hasta sus tobillos.
Kpulang-xai estaba escuchando un caso cuando entré; en su mano izquierda empuñaba rígidamente su ícono-poder, un abanico de acero. Se trataba de un pleito de larga data entre vecinos, que los jueces locales no habían sabido o querido resolver. El rey parecía distraído. Cuando los dos litigantes terminaron, sin embargo, Kpulang alzó la vista, batió el abanico y, luego de repetir sin error lo que había escuchado, así como las apreciaciones de los jueces, emitió su sentencia. Uno de los litigantes, molesto, hizo un gesto de contrariedad, pero se contuvo ante la mirada helada del rey. Un escriba le alcanzó a Kpulang un documento, que éste aprobó con la mirada. El escriba lo tomó de vuelta y lo entregó al otro litigante, que lo aceptó y se retiró con una reverencia.
Un funcionario se acercó entonces al rey y le susurró algo al oído. Tras unos momentos reconocí en él a Telmer-intu-Gba’ila, uno de los Guardianes del Colegio, que recientemente había sido nombrado camarlengo de la Sacra Escuela en Vang. Hacía un tiempo que no veía a Telmer-agür, y jamás lo había visto vestido con otra cosa que la modesta túnica de los maestros de religión, hasta ahora. Llevaba puesta ahora una túnica negra con intrincados pliegues, y en el pectoral izquierdo prendida una versión miniatura del abanico real. Se cubría la cabeza con una peluca blanca que llegaba hasta sus hombros; su barba era también totalmente blanca, aunque Telmer era aún joven y no había encanecido. Recordé haber visto, entre la multitud del día del aniversario, a otros cortesanos de esta clase, pero —alejado como estaba de la política— no había imaginado que se tratase de maestros de la religión.
Telmer-agür se retiró unos pasos y esperó. En el lado derecho de la sala se descorrieron unas cortinas y de un pabellón adyacente salieron dos funcionarios vestidos con túnicas similares a las del camarlengo, aunque sin peluca ni barba; eran jóvenes y llevaban la cabeza rapada a cero. Marcharon solemnemente y saludaron al camarlengo con una inclinación de cabeza y unas palabras que no llegué a oír, ya que me encontraba bastante atrás en la multitud y ésta, además, murmuraba y se removía con asombro. Detrás de estos dos venía un tercero de igual apostura; en el triángulo así formado caminaba medio encorvado un hombrecito flaco que cubría su desnudez apenas con unos jirones de tela sucia. Su cuerpo estaba surcado de laceraciones. El tercero de los custodios lo animaba a caminar unos pasos por delante de sí; al llegar delante del camarlengo, éste lo hizo arrodillarse y mirar al rey.
Comenzó entonces el primero de los Argumentos de Fe que me sería dado presenciar. Naturalmente, yo no sabía que aquél sería el modelo de muchos otros, y que su ceremonial había sido cuidadosamente planeado y fijado de antemano. Todo rey, reyezuelo y señor, por muy mísero que sea su territorio y limitadas sus aspiraciones de poder, utiliza con mayor o menor frecuencia la religión como balanza de la lealtad de sus súbditos o como espada para castigarlos, y si algo imaginé entonces, fue que Kpulang-xai era uno más, bien que con notables refinamientos.
Telmer-agür expuso primero el caso.
—Como place al rey, diré en primer lugar que éste traído ante su presencia es Livang-o-Xahyu, carpintero y artesano de Bde’isi-an-Vang.
Me llamó la atención que el camarlengo se refiriese al pobre hombre usando su nombre-niño. ¿Qué significaría eso?
El rey preguntó al hombre arrodillado si ése era él en verdad, y el hombre balbució afirmativamente. Telmer continuó:
—Este Livang-o-Xahyu es un artesano bien conocido en esta ciudad —miró a su alrededor—, y la Sacra Escuela le encomendó el tallado y pulido de varias imágenes de la Escritura, acordándose un precio justo. Más tarde, sin embargo, Livang-o-Xahyu renegó del acuerdo, proclamando a voces, en presencia de testigos, que los cofres de la Sacra Escuela rebosan de plata, y exigiendo que se duplicara lo pagado. Si place al rey…
Kpulang hizo un gesto ambiguo y dos personas se levantaron entre la multitud, se inclinaron y, siguiendo las instrucciones de Telmer, dieron testimonio de lo que habían oído decir a Livang.
—¿Y este caso no puede ser dirimido por los jueces, maestro Telmer? —preguntó el rey, con displicencia.
—El caso es claro y puede ser dirimido por un juez ordinario, mi señor —dijo Telmer—. Sin embargo, Livang-o-Xahyu no se conformó con renegar del acuerdo. Al presentarse dos novicios de la Sacra Escuela con un escrito conminándolo a aceptar el pago, el hombre que ves aquí tomó el papel, destruyó el sello y blasfemó contra la religión, contra las Escrituras y contra mi señor.
El rey miró de nuevo al reo y le dijo:
—¿Es eso cierto?
—Sí, mi señor —dijo Livang-o-Xahyu, arrastrando las palabras—, y estoy arrepentido, arrepentido de…
—¿Qué fue lo que dijiste, artesano? —interrumpió Telmer.
El hombre se retorció y se encogió, como recordando, o más bien seguramente recordando, un gran dolor. Balbució una o dos frases entrecortadas que nadie oyó; Telmer-agür, casi gritando, repitió la pregunta, a lo que Livang elevó la voz un poco, entre sollozos, y así, varias veces, hasta que el acusador logró que el acusado dijera con relativa claridad lo que todos querían oír.
—Yo dije: “Trabajen con sus manos, en vez de engatusar a los crédulos con palabras”, mi señor —dijo Livang, hipando y babeándose—, y cuánto lamento haber dicho tal cosa, ¡ay! Y también dije: “Esos libros viejos que ustedes guardan dirán que pueden robarle a los pobres y que todo está bien si lo hacen, ¡pero a mí no me engañan!”. ¡Pobre de mí, señor, que soy tan ignorante! Y les dije también: “Al rey lo llaman el Justo, pero si hubiera justicia en este mundo dejado del Dios, ya estaría el rey mendigando por las calles.” ¡Ay, ay!
Transcribo estas palabras, como es obvio, según las recuerdo, que es decir según mi entender. Viéndolas tan desapasionadamente como puedo, ahora, las encuentro más ridículas que peligrosas. Blasfemia sin duda eran algunas, mas otras no; porque aunque un rey obliga al respeto, no es un ícono viviente ni una emanación del Más Lejano, y mal puede llamarse blasfemia a un mero insulto. En presencia del rey y de sus funcionarios religiosos, aquella tarde, mi razón se nubló y, si bien aborrecí la crueldad del espectáculo, dejé que el ritual —porque no otra cosa era aquello que un perverso ritual— pasara y me arrastrara, sin más resistencia que la del instinto. Con el tiempo aprendí incluso a suprimir esa piedad natural.
Cuando Livang-o-Xahyu terminó su confesión, el rey permaneció quieto y con los ojos bajos durante varios minutos. Nadie se atrevía a hablar, y hasta los esclavos que movían los grandes abanicos se quedaron paralizados, con lo cual el aire del pabellón se hizo sofocante y viciado. El rey levantó la vista y cerró su abanico de acero con un golpe seco.
—El rey no puede dirimir en los asuntos sagrados, maestro Telmer —dijo Kpulang—. Sea tu voluntad la que decida.
—Mi señor —dijo Telmer—, te ruego no me eleves a tales alturas, y decidas por mí, guiado por la Sabiduría y las Escrituras.
—Así sea —dijo el rey—. Por haber blasfemado de mi persona, Livang-o-Xahyu, te eximo de toda pena, porque no soy quién para juzgar sobre el lugar en este mundo donde el Más Lejano me ha enviado. Por haber blasfemado de las Escrituras y de la justicia del Más Lejano de los Dioses, la Sabiduría que los maestros me han transmitido decreta que debes morir. Que tu espíritu extraviado busque su camino de vuelta.
El artesano rompió en sollozos inaudibles. Los tres acólitos de Telmer-agür lo levantaron del suelo y lo arrastraron, casi, hasta la salida del pabellón.
—¡Alabada sea la Sabiduría que habla por tu boca, mi señor! —dijo el camarlengo.
El infortunado Livang fue ejecutado al día siguiente en la gran plaza del mercado de Bde’isi, cerca de donde él mismo había tallado y vendido su madera. A diferencia de otros reos, no fue decapitado sino atado a un gran palo y estrangulado de pie allí, con deliberada lentitud, mientras un funcionario leía la acusación y la sentencia pronunciada en el pabellón del rey.
Ese día y el siguiente no hubo más Argumentos, pero pronto todos en Vang supimos que los funcionarios sacros de la corte habían condenado a varias personas en otras audiencias en Töhwitur; los rumores agigantaban las cantidades de reos y los suplicios infligidos. No mucho tiempo después los acólitos de la Sacra Escuela se volvieron una presencia familiar en las calles.
§5
En el décimo año del rey, Dmerot-akpá me retiró de casi todas las clases regulares y me otorgó el cargo de Auditor de Argumentos. Yo sería el encargado de revisar los detalles de los casos traídos ante la Sacra Escuela, corregir los errores argumentales y pulir las sentencias. El sencillo ritual que yo había presenciado por primera vez ante Kpulang ya no servía bien a los propósitos de la justicia sacra, cuya complicación había crecido y cuya incumbencia alcanzaba ya a todos los campos de la ley civil. Lamenté perder a mis alumnos, pero Dmerot-akpá me persuadió de que era preferible enfocar mi capacidad en este nuevo trabajo, sabiendo que aquéllos a quienes yo había iniciado en el estudio estaban ya en la buena senda.
Había hasta entonces sólo un Auditor en el reino, el maestro Yengma, en la Escuela de Töhwitur, pero el rey había decidido ampliar los tribunales. En Vang yo fui el único Auditor durante una primavera; en el verano asumieron el cargo Ka’uvi y Megbere, que habían estudiado a mi lado. Ka’uvi era de mi misma edad y un académico muy capaz, a mi juicio; a Megbere, un par de años más joven, lo consideré desde el principio malicioso y dado a la pereza, y no me equivoqué. No hubo conflicto entre nosotros, sin embargo, porque cada uno revisaba sus propios casos.
De vez en cuando llegaban todavía a los tribunales casos sencillos de blasfemia o profanación, pero la gente había aprendido prudencia al hablar, ya que los Guardianes estaban atentos en todas partes. Por lo demás, era muy raro que alguno de esos casos requiriera la participación de un Auditor. En cambio comencé a recibir para su evaluación una cantidad cada vez mayor de complicados Argumentos cuyos reos no eran ciudadanos comunes sino maestros de la religión. Las primeras veces intenté excusarme, ya que conocía personalmente a varios de los acusados, pero Dmerot-akpá insistió en asignármelos. Luego de varias discusiones comprendí cabalmente que yo mismo estaría en peligro si me resistía; el Tribunal Sacro juzgaba a sus propios miembros, silenciosa pero certeramente, por su capacidad de sobreponerse a sus instintos morales. Habría sido posible para mí renunciar a la tarea y volver a cultivar mis tierras, pero me esforcé por endurecerme y, para mi vergüenza, lo logré.
La muerte de Ele’i me había hecho dudar de mi fe y luego me había empujado de vuelta hacia ella: tal debía ser mi destino, pensé, y no sería correcto desandar el camino. Mis amigos y allegados se habían apartado de mí, temerosos de lo que representaba mi negra túnica. Mi casa estaba vacía de mujer y de hijos, y yo había hecho votos de no buscar ni una ni los otros, no fuera a perderlos y caer de nuevo en la desesperación. De manera que permanecí en mi claustro, rodeado de crecientes pilas de papeles donde, con mis justificaciones, absolvía o (con más frecuencia) condenaba a decenas de hombres.
§6
Pasado el tiempo tuve secretarios y escribas, y pude otra vez dedicar algo de mi tiempo al estudio profundo, que había abandonado. Comprendí que los visibles huecos en lo que me había transmitido Pugal-akpá tantos años antes no eran fruto de su ignorancia personal sino el reflejo de una gran incertidumbre que ennegrecía el fondo de nuestras fuentes de saber. Temeroso, me pregunté si esto no era blasfemo, pero razoné que en ningún lugar de las Escrituras se proclamaba que allí estuviese el saber completo del hombre. Más aún, algunos de los testimonios de los Ancianos lo negaban explícitamente.
Harto del encierro, tomaba a veces algunos libros y papeles y salía, cuando no hacía demasiado calor, al gran parque detrás de la Escuela, y me sentaba en el suelo o sobre almohadones bajo un árbol. Esto no sólo me ayudaba a cambiar el aire sino a renovar mis pensamientos, y combatía (aunque eso no era de gran importancia para mí) la fama de ermitaño sesudo que mis largos períodos de aislamiento me habían acarreado. Algunos maestros tenían esa misma costumbre; cuando mis colegas Auditores la adoptaron también, sin embargo, la mayoría de aquéllos desapareció.
Un día en el que yo estaba sentado bajo mi árbol preferido, el Auditor Ka’uvi se me acercó y cortésmente me pidió permiso para sentarse a mi lado.
—Deseo comentarte algo que me preocupa, Dmiyo-akpá —comenzó sin más preámbulos—. Entiendo que es una indiscreción y espero me disculpes…
—Si has venido con un propósito firme y lo tienes en claro, no soy quién para oponerme —dije—. ¿De qué se trata?
—Hace unas novenas oí unos rumores sobre Wavah-intu-Bnör, aquel famoso médico que vive en Gbolük.
—Sí —interrumpí—, lo conozco. Viví en Gbolük durante mi juventud.
No mencioné que había sido Wavah-akpá el que trató a mi difunta esposa antes de morir. Pese a que consideraba a Ka’uvi un amigo, siempre había dejado fuera de nuestras conversaciones los detalles de mi vida anterior, sin entender yo mismo muy bien por qué.
—¿Sí? —Ka’uvi parecía aprensivo—. Bien, como sabrás, Wavah apenas si ejerce su arte hoy en día; se ha retirado, prácticamente, y se dedica al estudio de la anatomía. Hace unos años yo mismo aprobé una dispensa para que pudiese disponer de los cadáveres.
—Creo recordarlo, sí —dije—. ¿Y bien?
—El problema es que… bien, el rumor dice que está estudiando cadáveres de animales.
—No sabía que se necesitara una dispensa para eso, Ka’uvi-akpá —dije, sin pensar.
—No, no. El problema es que está haciendo algo que él mismo llama “anatomía comparada”. Ha hecho dibujos detallados de los cuerpos de varios animales y los ha puesto junto con los de los cadáveres humanos.
Yo estaba acostumbrado a oler el peligro y aquello me hizo dar un respingo, pero procuré conservar la compostura.
—Antes de que me digas qué piensas que quiere decir Wavah al comparar esos dibujos, ¿los has visto?
—N-no, no personalmente —dijo Ka’uvi—. Ya habrá tiempo. Pero este rumor no lo he escuchado en la calle; ha sido aquí en la Escuela. Uno de mis escribas lo oyó del secretario mayor de Megbere-akpá, y me temo que… bien, aquí radica la indiscreción, de hecho… Me temo que Megbere ya ha formado su juicio anticipadamente, y que la revisión del caso le tocará a él. Entiende, Dmiyo-akpá, que yo no sé si los rumores son ciertos, pero incluso si lo fueran, no es correcto que un maestro de la sacra ley juzgue por anticipado.
—No has hablado de esto con Dmerot-akpá, ¿verdad?
—No me atrevería a hacerlo con pruebas tan poco firmes. Me encuentro en un dilema —dijo Ka’uvi.
—Has sido prudente. Pero das por hecho que el caso será traído ante la Auditoría. ¿Sabes si la instrucción ya ha comenzado?
—Entiendo que se están buscando testimonios, lo cual significa que Wavah será arrestado pronto.
—Bien. No iré a Dmerot con esto todavía. Lo consultaré con Xalxen-agür.
(He de decir aquí que, por mucho tiempo, consideré estas vacilaciones y confesiones a media voz de Ka’uvi como un signo de debilidad, que me decepcionó; más adelante entendí que Ka’uvi había visto más que yo, con mucho más de ese instinto de justicia del que yo me ufanaba, y que si temía era por su propio espíritu y no por su puesto en la Escuela, ni tan siquiera por su vida.)
Xalxen-agür había sucedido a Telmer como camarlengo de la Sacra Escuela de Vang. Se lo juzgaba competente y hasta amigable, lo cual ayudaba a su función ampliada de organizar las oficinas del Tribunal que se encargaban de la búsqueda de pruebas materiales de los delitos contra la religión y aquéllas que procuraban los arrestos e interrogatorios. Yo sabía lo que ocurría en esos interrogatorios, pero no quería ver en Xalxen-agür el rostro de quien los ordenaba. Habíamos compartido varios años en la Escuela y él se había apoyado en mí, sobre todo, para entender los principios básicos de la Auditoría. Esto había requerido de cierto tiempo y había sido un favor de mi parte. La exégesis escritural le era ajena, una mera curiosidad, y el predicador ha dicho: “Ve y explora las montañas, pero vive en el valle, donde puedes cultivar y las tormentas no te tomarán desprevenido; navega los ríos, pero vuelve y haz tu casa en tierra firme, lejos de la arena; no te alejes de donde tus padres te han parido si Aquél que hace el destino no te empuja a marchar.” Ahora, así como yo había ayudado a Xalxen-agür a errar fuera de su dominio, le pediría que me dejara entrar en el suyo.
Me fue difícil encontrarlo en un momento libre, y para cuando pude finalmente disponer de él, el proceso contra el médico ya había comenzado. Xalxen me confió que el caso sería complejo y que, con toda probabilidad, terminaría en manos de Megbere, ya que era quien se encontraba más libre de trabajo en esos días. Eso, como bien sabíamos Ka’uvi y yo, no se debía a una mayor eficiencia o velocidad de raciocinio, sino al descuido. No quiere decir esto que fuésemos más compasivos; la debilidad del espíritu es comprensible pero sus consecuencias no siempre son excusables. Si dejásemos que las Escrituras fuesen contradichas y burladas por cualquiera, ¿qué sería de la Sabiduría que contienen? Y si el pueblo ignorase las Escrituras hasta el punto de creer que cualquier cosa puede extraerse de ellas, como algunos falsos predicadores han querido decir, ¿qué impediría que la religión se transformase en una farsa? Vivimos en el exilio; aquí, alejados del hogar, somos presa fácil del engaño, y se requiere de una firme guía para no desviarnos del camino recto.
Como Auditor, tenía vedado el acceso a los Argumentos iniciales del caso. Arreglé que uno de mis escribas, convenientemente disfrazado, se sentara en la audiencia pública y tomara notas para mí. Las pruebas confirmaban los rumores: que el médico había dedicado casi todo su tiempo, en los últimos dos años, a la disección de cadáveres de animales de todas clases, algunas veces con alumnos suyos como testigos, otras (la mayoría) en soledad, y que había hecho dibujos comparativos de los huesos, músculos, tendones y órganos blandos de unos y otros con los de cadáveres humanos. Ahora bien, la disección de cuerpos humanos está permitida a los fisiólogos, según las palabras del Anatomista: “Abrimos así los muertos con cuchillos finos como rayos de luz y los observamos de cerca, para descubrir los secretos de los vivos, nosotros que nos esforzamos por curar.” Nada dice la Escritura sobre la disección de animales. Pero esta “anatomía comparada” entraba en un terreno potencialmente herético, porque el hombre no es como los animales. “Todos los tuyos que han venido hasta aquí son familia”, dice la Escritura, pero no somos familia de los animales de este mundo: solos hemos sido enviados desde la Vieja Tierra y solos debemos aceptar el exilio, confiados en silencio en el destino que el Dios Más Lejano todavía controla a pesar de que habernos apartado de él.
Varias veces, imprudentemente, intenté hablar con el reo, pero mi rostro era de sobras conocido y los oficiales de la guardia expresaban tal sorpresa ante mi presencia indebida que en cada oportunidad me eché atrás. Tuve algo más de suerte con el defensor, que era uno de mis antiguos alumnos. Me mostró algunos de los dibujos del médico y me confió que se veía en dificultades, ya que Wavah no estaba dispuesto a negar su trabajo.
Tal como me había dicho Xalxen-agür, el caso resultó demasiado complejo para el tribunal ordinario y los jueces decidieron que debía revisarlo un Auditor. El día que supe esto fui, esta vez decidido, a ver al médico. Ignoré las miradas suspicaces de los guardias e hice que abrieran la celda para poder conversar con él.
No lo habían torturado; eso quedaría para más tarde, si se negaba a confesar. Era un hombre de unos setenta años, moreno y apenas arrugado, sin señales evidentes de cansancio, incluso luego de la temporada pasada en la cárcel. No le dije quién era, y él no me dijo si me había reconocido. Habían pasado muchos años, después de todo, y yo sólo había sido el esposo doliente de una de sus muchas pacientes.
—¿Hay alguien que pueda testificar en tu favor? —le pregunté sin más—. ¿Alguien que pueda alegar que tu empresa es pía y tus intenciones puras?
—No sé a qué llaman mis jueces “puro” o “impuro” —replicó Wavah, en voz baja y grave—. Dicen que he blasfemado de las Escrituras, pero eso es falso. Quizá he encontrado una falta en ellas. Nunca supe que eso fuese blasfemo.
—No lo es así como lo planteas —expliqué—, pero puede serlo si persistes en proclamar tu desafío. ¿Entiendes por qué no es posible tolerar que contradigas los conocimientos sagrados?
—Entiendo —susurró con furia el médico— que los mismos cortesanos del rey lo contradicen cada día, cuando llaman a su señor “soberano y conductor del mundo”. ¿A cuántos funcionarios han juzgado por poner al rey a la altura del Más Lejano?
—No sabes lo que dices —respondí en el mismo tono—. Nuestro rey es el soberano de la parte del mundo donde vivimos y esperamos que algún día un rey sabio como él reine sobre todo él. El Más Lejano no reina aquí; ha trazado el destino pero no interviene.
—No hace falta que me catequices —dijo el médico—. Conozco las Escrituras lo suficiente.
—Entonces debes saber que comparar al hombre y a los animales es blasfemia. Cierto es que nos parecemos, que tenemos boca y ojos y necesitamos aire para respirar y agua para beber, pero ¿cómo si no podrían ser las cosas? Pero bien sabes que no podemos comer su carne sin prepararla como indican los ritos, y que ellos rechazan la nuestra: porque no somos de la misma sangre.
—No discutiré contigo. Ni siquiera sé quién eres —dijo el médico. Lo miré, sorprendido, pero replicó—: Sí, maestro, ¡sé cuál es tu nombre! Pero no sé quién eres ahora. Quizá hayas sido enviado por mis enemigos para sonsacarme alguna confusión en mi debilidad.
—Tus enemigos te dan por condenado ya.
—Entonces pregúntales por qué tardan tanto.
Me levanté, sacudí la tierra de mi ropa y me fui, agotado y enojado. Había ido allí para entender la postura de este hombre que yo creía sabio y genuinamente interesado en la verdad, pero sólo había encontrado terquedad y persistencia en el error. Mi sola presencia allí podía acarrearme problemas.
Pocos días después terminaron los Argumentos y los papeles del caso le fueron remitidos a Megbere-akpá para su revisión, dándose por descontada una sentencia condenatoria ejemplar. Megbere hizo un trabajo desusadamente malo, que le valió una reprimenda (de la que nada supe hasta un tiempo después) de parte del Tribuno Mayor. Corrieron escandalosos rumores, de los cuales el menos verosímil indicaba que Megbere simpatizaba con las ideas heréticas del médico. Yo lo deseché prontamente; Megbere era, sino otra cosa, demasiado astuto para caer en una falta tan obvia. Otras habladurías apuntaban a la influencia de Xabiná-ntu-Kpe’er, cortesano de la familia del camarlengo de palacio y amigo de la infancia del reo. Que el poder o el mero dinero pudiesen comprar a Megbere me resultaba harto posible.
La cuestión quedó indecisa durante un tiempo, hasta que el Tribuno Mayor, por orden del mismísimo rey, decretó insólitamente que los dos Auditores restantes, es decir, Ka’uvi y yo, debíamos revisar la fallida revisión de Megbere. No queriendo incurrir en la ira de Kpulang, acometimos la tarea enseguida. Ka’uvi, por una vez imprudente, sugirió que no debíamos dejar fuera de nuestra sentencia un comentario sobre la pésima calidad de la exégesis realizada por Megbere. En otras circunstancias lo habría apoyado: un Auditor descuidado tanto podía liberar a un criminal como condenar a un inocente, y al hacerlo echaba sombras sobre toda la Sacra Justicia. Me pareció, no obstante, que denunciando a Megbere sentaríamos un precedente para otros que quizá buscasen denunciarnos a nosotros, con o sin causa válida. Como fuere, Megbere ya había caído en desgracia por el simple hecho de haber sido interpelado y desautorizado; no era necesario ni piadoso hacer más.
A poco de comenzar, Ka’uvi había asumido (sin darse cuenta) el rol de acusador, y yo el de defensor; el trabajo resultante quedó, así, estructurado casi como un diálogo o quizá más bien como un sinuoso monólogo, al que sólo un gran trabajo dio una forma aceptable. No es que yo creyera en la inocencia del médico; por el contrario, estando ya predispuesto en su contra por nuestra entrevista, me esforcé por no dejar que esto influyera en la revisión final. En tanto, Ka’uvi daba por sentada la culpabilidad del reo basándose en las pruebas y testimonios ya presentados, y sólo quería que ésta quedase meridianamente demostrada, para redimir al tribunal de toda duda sobre su parcialidad cuando fuese leída ante el pueblo y el rey.
Yo argumenté, en defensa del médico, que la Escritura no es completa, en tanto no codifica todos los aspectos de la ciencia humana; que estos huecos o faltas no son tales, y señalarlos o intentar llenarlos no implica necesariamente una impiedad; que (por ejemplo) nada dice la Escritura sobre el carácter comestible de ciertos peces o la manera correcta de prepararlos, y sin embargo existen hoy ritos para ello, creados por hombres piadosos sin más guía que una exégesis rudimentaria de la Escritura y su propio criterio. Ka’uvi contraargumentó a esto que la Escritura misma utiliza y aconseja la analogía de ritos y formas, para no condenar al hombre a la repetición y al encierro; que, dicho esto, los mismos pasajes advierten del exceso y prohíben los saltos imposibles del pensamiento; que, finalmente, no era difícil ver en los estudios del médico Wavah una insistencia en tales excesos, por cuanto el mismo no había simplemente cubierto analógicamente una aparente deficiencia de la Escritura sino que había buscado expresamente, según sus palabras, dichas deficiencias con el objetivo de hacerlas pasar por errores.
En una pausa luego de varios días de debate y de escribir y desechar borradores, supe por Xalxen-agür que el médico había sido entregado a los interrogadores; por orden de quién, no pudo revelarlo. Esto me pareció ofensivo, sin importar que yo mismo lo había esperado. Nada podía hacer yo; incluso saber esto me colocaba en una posición incómoda, si no ilegal. Me rehusé a aceptar lo ocurrido y durante varios días más batallé contra los argumentos de Ka’uvi. Revisé la jurisprudencia y terminé, fatalmente, tratanto de interpretar los intrincados dibujos anatómicos de Wavah, que hasta entonces había ignorado y que debía seguir ignorando, en tanto no constaban en los papeles oficiales de la causa. Muchas dudas me asaltaron entonces; lo que traslució de ellas fue suficiente para alarmar a Ka’uvi-akpá, quien me urgió a acabar de una vez con la tarea y me recordó la desafiante contumacia del médico.
Dejé de lado entonces mis objeciones y, junto a la de mi colega, puse mi firma en un documento de impecable erudición, que condenó a Wavah-intu-Bnör al garrote y que fue largamente alabado en la Sacra Escuela.
§7
En el vigesimosegundo año de su reinado, el rey Kpulang, enfrentado a conflictos dentro de su propia casa, pero envalentonado por la reciente conquista de la campiña de Uxara (al norte de Töhwitur), que la adulación de sus cortesanos transformó absurdamente en una gesta heroica, se lanzó a una campaña contra los reyezuelos de los territorios septentrionales de Bdilüm y Aramphar. Esta arriesgada apuesta pagó con creces al comienzo, puesto que —como sabe todo gobernante sagaz— no hay nada mejor que un enemigo exterior para lograr que se acallen las voces de disenso al interior. La ciudadela de Aramphar fue sitiada, tomada y saqueada con prontitud, sus habitantes masacrados o capturados y vendidos como esclavos.
No siendo amante de la guerra, reconocí de todas maneras que Aramphar había sido culpable de retrasar el pago de tributos acordados y de estorbar el paso de las caravanas de mercaderías y alimentos hacia nuestro reino.
Pocas novenas después de la caída de Aramphar me fue asignado un joven esclavo norteño, proveniente de un grupo especialmente seleccionado para atender a la Sacra Escuela. Esto me disgustó al principio, pero la mayoría de los sirvientes de baja categoría de la Escuela que eran hombres libres habían sido reclutados para la campaña. El joven esclavo, que se llamaba Imtet, se ganó mi aprecio eventualmente. Los altos guardianes de la religión habían proclamado, junto al rey, que los norteños eran, además de desleales, viciosos y blasfemos; en Imtet comprobé que tales calificativos eran injustificados. En las guerras los hombres pueden morir o vivir, pero en ninguna sobrevive la verdad. A juzgar por lo que Imtet contaba de su hogar, los arampharitas no cumplían con los ritos menos que nosotros, ni caían con menor frecuencia en el olvido del Más Lejano.
De los norteños se decía también, medio en broma, que comían cualquier animal más grande que un puño y que no desdeñaban la sangre ni las vísceras. Imtet pronto aprendió que las prescripciones dietarias de la Escritura no eran tomadas a la ligera en Vang, y tuve que persuadirlo de que me hablara del tema con franqueza. Las Escrituras no prohíben o permiten por capricho, sino con base en la sabiduría de los Ancianos, y yo sentía curiosidad por saber qué ocurría entre quienes olvidaban esa sabiduría. Imtet no sabía leer y tampoco había tenido instrucción en las Escrituras, pero me explicó que sus maestros de la religión habían determinado hacía tiempo que algunas prohibiciones eran sólo aparentes, puesto que violarlas no producía ningún daño. Naturalmente me escandalicé ante esa idea, pero más tarde recordé aquel pasaje, poco tenido en cuenta a decir verdad, del Libro Amarillo de Ixah, que dice: “El hombre sensato no vive en el temor a la transgresión; vive con prudencia pero no escondido. El hombre sensato prueba los manjares que se le ofrecen, y no rechaza los que no conoce.” Y también recordé la admonición del Anciano: “¿Por qué juzgas al hombre que no has visto actuar? ¿Juzgas acaso a un árbol por otra cosa que su fruto?”. Imtet parecía un joven sano y recto; me serené pero le advertí, sin embargo, que no diera a conocer sus desviaciones.
Mientras esto ocurría, malas noticias se filtraban desde el frente de batalla. El rey de Aramphar, Madmé, había escapado de la ciudad con buena parte de su ejército, perseguido por las huestes de Kpulang. Pero la mayoría de nuestros hombres habían sido seducidos por el pillaje. El ejército arampharita huyó así libremente y llegó ante las puertas de la fortificada ciudadela de Bdilüm. Madmé se humilló ante Zri’aq, rey de Bdilüm, y le prometió lealtad a cambio de su protección. Bdilüm casi duplicó, de esa manera, el tamaño de su ejército. Kpulang-xai, enfermo de unas fiebres, se había retirado del frente, y sus generales holgazaneaban entre las ruinas de Aramphar y los campos de los pueblos vecinos.
Entonces Zri’aq de Bdilüm salió de la ciudadela; marchando de noche, a la luz de una conjunción de lunas, los ejércitos de Bdilüm y Aramphar, uno por cada lado, encerraron a las huestes del sur y las aniquilaron. Después, ignorando los pueblos pequeños en su camino, fueron directamente hacia Töhwitur y le pusieron sitio. Era la quinta novena del verano y el agua escaseaba; los sitiadores cortaron los canales de irrigación y dejaron que la ciudad se secara, hasta que los gritos de sed de sus habitantes se escucharon desde el otro lado de las murallas.
Kpulang-xai murió, según se dijo luego, entre terribles convulsiones; su chambelán ordenó cremar el cadáver y ocultar las cenizas para evitar su profanación, que preveía en caso de que los enemigos entraran a la ciudadela. A la reina Libaye le fue ofrecido asilo con la condición de abandonar la corte y contraer matrimonio con Madmé de Aramphar, pero sin ofrecérsele ninguna seguridad sobre su hijo y heredero del rey, a la sazón de 13 años de edad. Optó Libaye-rang, entonces, por huir disfrazada con él. Una patrulla de Bdilüm, sin reconocerlos, los mató a ambos en medio de la campiña al noreste de Vang un par de días después.
Töhwitur cayó luego de seis novenas de sitio, con pocas bajas. Zri’aq, con buen criterio, se limitó a saquear las arcas reales y a comprar (o ganarse con amenazas) la lealtad de los cortesanos mayores y de los miembros más prominentes de la Sacra Escuela. Los esclavos tomados por Kpulang en Aramphar fueron liberados; los conscriptos del ejército de Töhwitur, desarmados, fueron enviados a reconstruir la ciudad destruida. Zri’aq no ocupó el trono y le negó al codicioso Madmé de Aramphar tomarlo. Uno de los cortesanos de Bdilüm, Alwi-ntu-Sparax, fue designado como regente, y se ganó bien pronto el apoyo de los guardianes de la religión y de los comerciantes más ricos, interesados en que todos los asuntos de la ciudad siguieran, en lo posible, como eran antes. Así, entre ignominia y componendas en lo alto, pero con relativa paz para el pueblo, terminó el reinado de Kpulang-xai.
§8
Cuando se conoció la noticia de la muerte del rey, la reina y su único heredero, los gobernadores de Vang y Degbá se apresuraron a emitir grandes lamentaciones. A continuación enviaron emisarios a Zri’aq-’ai con cartas repletas de halagos a la prudencia y clemencia del soberano, aunque sin ponerse bajo su mando. El cálculo fue correcto, ya que el rey de Bdilüm no había iniciado las hostilidades y no tenía interés alguno en dispersar y adelgazar su ejército en una campaña más al sur. Prometió libertad de paso a las caravanas y dejó, en adelante, que cada una de las ciudades se manejara como mejor supiese. Como es natural, esta independencia haría a las dos ciudades del sur más débiles que cuando se encontraban unidas al mando de Kpulang; pero tan corta es la visión de la mayoría de los líderes que ambos quedaron conformes.
El destino de las Sacras Escuelas corría ahora cierto peligro, ya que habían sido creadas por el rey venciendo una gran resistencia local; el pueblo, que no se había resignado a ser vigilado en su virtud y en el cumplimiento de los ritos, ansiaba rebelarse, y no pocos de sus patrones —grandes comerciantes, terratenientes, ministros— alentaban esa rebelión en secreto.
Me era imposible, en este ambiente, permanecer fuera de las cuestiones políticas, que prefería evitar. Mi situación se resolvió por sí sola, finalmente. La Auditoría fue disuelta de hecho, al no enviársele casos durante todo el otoño que siguió a la caída; el día después de las festividades de Año Nuevo, Xalxen-agür nos notificó a Ka’uvi y a mí (no a Megbere, que había sido expulsado varias cuadernas antes) que no cumpliríamos más funciones, pudiendo, si lo deseábamos, permanecer en la Escuela como lectores, con un estipendio correspondiente al de magistrados retirados. Aceptamos, más por temor que por convicción.
Pasado un año sin novedades, me acomodé a mi modesto trabajo y comencé a aceptar alumnos privados en mis horas libres. La Escuela me había preparado para realizar la Transmisión, pero jamás la había practicado antes; hice un esfuerzo por recordar cómo Pugal-akpá me había enseñado a mí, reinicié mis estudios y poco después me encontré llevando a la casa de un adolescente la caja con las bolitas de madera que representaban el sol y los mundos oscuros. Mi alumno no era muy brillante ni curioso y la experiencia fue algo decepcionante, pero yo confiaba en mi capacidad y no dudé en persistir. Un tiempo después ya tenía tantos alumnos como podía manejar, y una modesta fama entre las familias devotas.
Imtet, mi joven esclavo, permaneció conmigo. Recordando a mi padre, le di la libertad en cuanto cesaron mis obligaciones urgentes en la Sacra Escuela, pero como no tenía familia en su tierra, excepto una hermana, y deseaba ganarse la vida, lo tomé como sirviente y le permití construirse una pequeña cabaña en mis tierras y sembrar allí una parcela para su propio uso.
Transcurrieron las estaciones. En Bdilüm el rey Zri’aq, aquejado de grandes dolores, abdicó el trono en favor de su hijo, que tomó el nombre de Zranek. Madmé de Aramphar complotaba desde hacía tiempo con varios nobles de la corte de Zri’aq para rebelarse en cuanto se presentara un momento de debilidad del rey, pero Zranek-xai descubrió y ejecutó sumariamente a los conspiradores. Después, alejándose del aire enrarecido y de las amenazas de veneno y puñales de la ciudadela de Bdilüm, movió su capital a Töhwitur, a la que rebautizó Vinud-ir-Akawe, “Ciudad del Trono”, larga expresión que fue prontamente abreviada a “Vindir”. Los gobernadores de Vang y Degbá, con razón, temieron por su poder. Zranek-xai retomó la costumbre del depuesto Kpulang de visitar las ciudades con una corte itinerante, montando un gran espectáculo para sobrecoger al pueblo y mostrarle a los señores locales a quién debían obediencia.
Zri’aq había desatendido la Sacra Justicia, pero su hijo, ávido estudioso de tácticas políticas, halló gran provecho en imitar a Kpulang también en esto. Se cuidó muy bien de volver a perseguir a la gente común por transgresiones menores o de despojar a mercaderes o terratenientes usando amenazas de acusaciones de impiedad, como —he de confesarlo— varios de mis superiores de la Sacra Escuela habían hecho, enriqueciéndose de manera visible y vergonzosa. Se enfocó, en cambio, en las herejías, especialmente dentro de los cuadros de los guardianes de la religión. Por qué lo hizo es un misterio para mí; parecía ser un cruento entretenimiento para un monarca que no conocía ni comprendía los placeres del intelecto. Ka’uvi opinaba que Zranek estaba eliminando de los altos cargos religiosos y de posiciones de influencia a todos aquéllos que tuviesen lealtades dudosas, ora con los gobernadores, ora con su propio padre, que (según se rumoreaba) desaprobaba su comportamiento.
Cuando por un bando del propio monarca, en su segundo año, supe que las mazmorras del castillo de Vindir habían sido ampliadas para recibir a varias personas que conocía, deposité una plegaria de agradecimiento por haber sido pasado por alto, reflexionando que había sido una suerte, a fin de cuentas, no haber escalado en las traicioneras jerarquías de los magistrados religiosos y haber sido devuelto a mi humilde condición de maestro.
§9
Era el otoño cerca del final del tercer año del reinado de Zranek. Yo volvía, caminando (era un placer para mí caminar, cuando la distancia lo permitía) a casa. Imtet me vio venir y me saludó desde lejos con inusual apremio, como si llamara. Apuré un poco el paso. Imtet se había casado y tenía ya dos hijos, que correteaban a su alrededor, contagiados de su excitación. Tenía un tubo de madera en la mano, que me tendió.
—Maestro Dmiyo, ¡qué bueno que llegas temprano! Han venido de la corte del rey. Eso dijeron, al menos. Dos personas muy bien vestidas, con los íconos.
Extraje del estuche un papel enrollado, que portaba el sello del Camarlengo Real.
—¿Cuándo fue eso? —pregunté, abriendo el rollo.
—Hace como dos horas, maestro. Querían esperar, pero los convencí de que podían dejarme el mensaje, que yo lo entregaría. Les dije que no vendrías hasta el anochecer.
(Era la hora vigésima y el sol, grande y anarajando, todavía calentaba el suelo.)
El mensaje era el siguiente:
CONÓZCASE EN TODAS LAS TIERRAS que el Soberano, Zranek-xa’-intu-Zri’aq-engai, Monarca en Vinud-ir-Akawe, HA DECRETADO:
Que las onerosas confusiones causadas en los ritos del pueblo y en el entendimiento y el juicio de los guardianes de la verdadera religión por las diferentes interpretaciones de las Escrituras, los Libros Anexos y las Predicaciones no deben dejarse pulular y prosperar;
Que para que no pervivan dichas confusiones y contaminen la paz y la armonía de nuestro reino con las Fuerzas, ni quede vedado a nuestro pueblo y nuestros maestros la Vuelta al Hogar, si el Más Lejano de los Dioses lo permitiere a su tiempo, como confiamos, deben determinarse de una vez y para siempre las correctas lecturas de los antedichos Libros y sus significados;
Que la manera que más place a la Armonía del Mundo para completar dicha tarea es la reunión de un Concilio de Maestros de la Religión, donde los sabios, con la venia del Monarca, buscarán y fijarán aquellas lecturas que sean las más claras y meridianamente verdaderas, y expurgarán las que sean incompletas o induzcan al error.
SEPA QUIEN RECIBA este aviso de la voluntad del Soberano Zranek-xai que por su piedad y su sabiduría se ha reservado para él un lugar en el Concilio, al cual deberá concurrir según se indica.
Seguía una breve aclaración personalizada, “DIRIGIDO a Dmiyo-akpá, Maestro de la Religión, en Gbolük-an-Vang”, etc., y la indicación de que el primer encuentro del Concilio se celebraría en Vindir, ante el mismísimo rey, en un plazo de nueve días.
Una novena no era demasiado tiempo para poner en orden mis asuntos. No tenía idea de lo que el Concilio podría implicar: ¿debería quedarme en Vindir un día o dos, una cuaderna, una estación completa, hasta que el rey dispusiese? ¿Quién pagaría mis gastos allá? ¿Sería cortés siquiera preguntarlo, considerando el alto honor que (a todas luces) se me hacía al invitarme?
En mi vida había leído una proclama de tal presunción, tan alta que rayaba en el ridículo. Nuevamente mi falta de roce con la política de la corte jugaba en mi contra: no sólo me paralizaba la sorpresa, sino que no tenía manera de juzgar si aquella invitación era una trampa o sólo un signo de que el rey se encontraba aburrido. (Los autócratas sin nada para hacer se vuelven peligrosos: eso sí lo sabía.)
Le pedí a Imtet que cenara conmigo esa noche, para tener alguien con quien charlar. Después de comer le leí el mensaje. Aunque ignorante de la Escritura, Imtet era sagaz y no tuvo dificultad en entender de qué se trataba el asunto.
—Maestro, el rey quiere que le digan qué está bien y qué está mal. Y que esté bien lo que él hace y mal lo que hacen los que se le oponen. ¿No crees eso?
—Es razonable pensarlo —dije—, pero ¿para qué? ¿Acaso no tiene ya bien sujetos a todos los Guardianes?
—Ah, pero ¿quién los escucha?
—No entiendo qué quieres decir, Imtet.
—Quiero decir, maestro, que nadie escucha a los Guardianes; la gente sólo les teme, y mucho menos desde que se cerraron los tribunales sacros. La gente tampoco escucha a los maestros, salvo los niños, que están obligados a escuchar… con perdón.
—Estás perdonado. ¿Y eso qué tiene que ver?
—Maestro, pienso que el rey quiere unas Escrituras sencillas, que cualquiera pueda entender, para poder metérselas en la cabeza a las personas mayores. El viejo rey Zri’aq, según recuerdo, tenía sus predicadores públicos. Cuando yo vivía a media hora de Aramphar solían aparecer en mi pueblo; en la ciudad pululaban. Yo era muy pequeño para entender todo lo que decían, pero aún puedo repetir de memoria algunas cosas que ellos enseñaban.
La intuición de Imtet me sorprendió. El plan de Zranek-xai resultó ser precisamente ése y poco más. Pero no me adelantaré a los hechos.
Al día siguiente marché a la ciudad. Xalxen había dejado de ser camarlengo de la Escuela; tenía algún empleo misterioso e indefinido en el cuerpo de funcionarios reales que lo mantenía siempre ocupado. Su despacho era como un cruce de caminos para rumores de todo tipo, como es natural, y nuestra larga familiaridad (no la llamaré amistad) me permitía estar al tanto de ellos. Le pregunté a Xalxen, pues, qué estaba ocurriendo.
—Mira, Dmiyo, es difícil saberlo con seguridad, pero no debes preocuparte por los detalles logísticos. El rey tiene preparada una gran recepción, durante la cual tendrás que hablar con mucha gente que no sabe de nada salvo de intrigas cortesanas, me temo, pero eso es todo. Se te pagarán viáticos, podrás alojarte en Vindir con comodidad y hasta leer los manuscritos de la Biblioteca de la Sacra Escuela allí. ¿Eso te gusta, no?
—Parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Y cuánto tiempo durará esto? Tengo alumnos, y además mis tierras no se atenderán solas.
—Entiendo que tienes un esclavo muy eficiente.
—Es un sirviente libre, y muy prudente, pero no un administrador —repliqué, comenzando a molestarme.
—Ya, ya, no te apures. Tendrás que resolverlo. Puedo recomendarte a alguien. De todas formas ya habrás sembrado, me imagino. Bueno, no soy un labriego, no sé nada de todo eso, pero el rey te ha mandado llamar; si pierdes tu cosecha, sea por su gloria. Y podrás pedir un reembolso por tus perjuicios. ¿Quieres hacer una declaración ahora? No, mejor no; lo haremos como debe ser, con una…
—Está bien, Xalxen —interrumpí—. Estoy seguro de que te encargarás. No moriré de hambre. Sólo te pido que vigiles mi casa por el tiempo que sea necesario. Que, dicho sea de paso, no me has dicho cuánto será.
—Eso es decisión del rey, naturalmente —dijo Xalxen—. No supongo que recomponer las Escrituras sea algo de unos pocos días, pero tampoco creo que deba hacerse todo de una vez y en el mismo lugar. Quizá sólo debas estar un par de novenas allá y luego puedas volver a estudiar el asunto con más tranquilidad en tu casa. No es trabajo para una persona, pero para eso existen las cartas y los mensajeros.
—Comprendo. Me pongo en manos de la sabiduría del rey… y la de sus tenedores de libros. Gracias, Xalxen.
—No es nada. Enviaré a alguien a tu casa, ¡no pierdas el sueño!
Volví a casa y pasé un rato escribiendo notas de disculpa a los padres de mis alumnos, explicándoles que debería ausentarme por un plazo indeterminado. Después me reuní con Imtet. El muchacho debía ser capaz de lidiar con la casa y con las tierras cultivadas. Era muy capaz y yo tenía absoluta confianza en su criterio, pero durante la siembra yo había observado que los trabajadores del campo lo trataban displicentemente. Era, después de todo, un esclavo liberto y un extranjero. Para que se sintiera seguro en su posición, llamé a su esposa y frente a ella lo nombré capataz, con cierta ceremonia. Lo puse por escrito y le di el papel con mi sello, para que lo conservara y lo hiciese valer. Imtet nunca había aprendido a leer muy bien, pero le hice memorizar el texto. Le compré una túnica nueva y lo obligué a practicar hablando en tono imperativo. Era una comedia necesaria para mi tranquilidad.
Empleé el resto de la novena en llevar mis notas a las casas de mis alumnos, en avisar a mis vecinos de mi ausencia y en poner en orden todo lo que pudiera ser hecho por anticipado. Imtet me observaba con rostro preocupado pero (tal era mi esperanza) aprendiendo de mí mientras lo hacía. Preparé ropa, libros y materiales de escritura para llevarme. El último día, por la noche, busqué el consejo sin palabras de mis animales-fuerza y elevé una plegaria al Más Lejano de los Dioses. Era una impiedad; no somos dignos de hablarle al Más Lejano, aunque confiemos en que escucha. Me fui a dormir; después de una hora de febril inquietud, pude conciliar el sueño.
§10
Vindir, Vidnu-ir-Akawe, la Ciudad del Trono, la antigua Töhwitur, estaba embanderada para recibirnos. Estandartes reales colgaban de los balcones; eran de color de las esmeraldas y con finas líneas negras y llevaban la imagen del ícono-poder de Zranek-xai, que era una flor negra con cinco pétalos trapezoidales. La flor original era una ahring y era verdaderamente del color del cobre pulido en un día nublado; sus pétalos, triturados e infusionados, tanto podían sofocar las más terribles migrañas como detener el corazón para siempre. Pensé en el dicho médico, que la Escritura citaba con aprobación, acerca de cómo el remedio y el veneno son lo mismo en distintas dosis; pensar en los médicos me hizo recordar a Wavah-axpá.
Yo no recordaba haber entrado nunca en el Palacio. Se decía que Zranek-xai había remodelado y adornado tanto las salas que el visitante habitual no lo reconocería. Aún aprensivo como estaba, no registré los detalles. Junto con otros varios maestros, fui recibido por un ujier que nos dirigió hacia el mismísimo Camarlengo Real, un hombre gordo y excesivamente vestido que se presentó como Elikpa-ntu-Aqrot. Con rapidez y sin grandes floreos fuimos enviados a nuestras habitaciones asignadas para poder descansar del viaje. El rey nos vería al anochecer en el Salón de los Frescos, para un banquete en honor del Concilio, que no comenzaría sino hasta la mañana siguiente.
Mi habitación era, piadosamente, pequeña y sin demasiado lujo, excepto uno: poseía un cuarto de baño propio con una bañera, a la que suplían de agua dos válvulas, una para agua fría y otra para agua caliente. Imaginé que si mi humilde cuarto tenía instalado este sistema, buena parte de las decenas de habitaciones del palacio debían tenerlo también. ¿Qué inmensos reservorios, llenados cada día con bombas accionadas sin parar por animales o esclavos, habría en los altos del palacio para permitir que el agua fluyese? ¿Cómo funcionaban las calderas que mantenían el agua caliente a una temperatura adecuada, sin dejarla entibiarse ni excederse hasta que quemara las manos?
El baño hizo su tarea de ablandarme. El lecho era mullido y levemente fragante. Desperté con un sobresalto; una ventana que daba a un patio interior me mostró que el día había avanzado pero el sol todavía no estaba poniéndose. Me senté, sin salir de la cama, y me quedé pensando, somnoliento, en lo que me esperaba, pero no logré imaginar nada. Una media hora más tarde, mientras consideraba la posibilidad de vestirme y salir a explorar el Palacio, un sirviente entró en la habitación, precedido por unos suaves golpes en la puerta. Traía una pequeña bandeja.
—Maestro Dmiyo —dijo—, mi señor el Camarlengo de nuestro Rey me envía a avisarle que la recepción comenzará dentro de seis décimas. Ya que nuestro Rey ofrecerá un banquete, le ha enviado sólo algo pequeño para abrir su apetito. Mi señor desea saber si este cuarto es adecuado y si el maestro desea alguna cosa.
—Todo está muy bien, gracias —contesté. Tomé de la bandeja una pequeña taza, que olía a alcohol, y un minúsculo bizcocho expertamente amasado en forma de flor.
El sirviente se retiró haciendo reverencias. Tiré el licor; la bebida, que nubla la mente y suelta la lengua, no es preludio aconsejable para un encuentro de cerca con un rey cruel y caprichoso. El bizcocho era delicioso e insuficiente. Me vestí y me peiné como mejor pude y traté de atisbar a través del increíblemente caro vidrio de la ventana, fino y casi transparente, hacia el patiecito, donde el resplandor del sol ya no alumbraba.
Se oyó un sonido bajo y rítmico. Una campana, en algún lugar, estaba sonando; las ventanas vibraban. ¿Sería acaso la llamada a la recepción? Salí al pasillo y busqué a quien pudiese orientarme. Un ujier me indicó el Salón de los Frescos; varios de mis futuros compañeros del Concilio estaban ya allí, en grupos que charlaban entre sí. Había pequeñas tarjetas en las mesas, indicando los lugares que cada uno debería ocupar, pero nadie se había sentado aún. Las mesas estaban cubiertas por telas de colores vivos.
Varios sirvientes, vestidos evidentemente para la ocasión, aparecieron de rincones secretos y nos indicaron que tomásemos asiento. Llegaron más invitados; los sirvientes se atareaban para recibir a cada uno y enviarlo a su lugar, mientras otros traían copas y fuentes con comida. Pronto las mesas estuvieron colmadas. Había grandes bandejas con pilas de lonjas de carne; fuentes hondas, más pequeñas, con salsas de varias clases; pequeños cuencos con bocados fritos, glaceados, tostados. Había vinos de los tres colores y aguas fragantes, fantásticamente coloreadas. En un extremo del salón había una especie de hogar u horno móvil donde los cocineros mantenían calientes las carnes y las verduras cocidas; en el otro, un extravagante armazón de madera tallada con la forma del Palacio, entre cuyas vigas brillaban barras de hielo, y dentro del cual se mantenían fríos licores y cervezas.
Sentado a mi lado izquierdo había un maestro de la Sacra Escuela de Vindir, de nombre Bnagün; a mi derecha, el muy respetado Lo’ang-int-Ovak, miembro retirado del Tribunal de Vang. Bnagün no dejaba de maravillarse en voz alta por la riqueza del festín. Aquel despilfarro me parecía a mí incongruente con la piadosa tarea que nos había sido encomendada, pero fui prudente y me limité a asentir ambiguamente.
Se oyó un murmullo, unas corridas de los sirvientes, y después el Camarlengo Real anunció con voz tonante:
—¡El rey!
La mesa del rey estaba ubicada en el fondo del salón, elevada sobre una plataforma. Zranek entró precedido por varios niños. Bnagün se inclinó sobre mi hombro y me susurró:
—Ésos son algunos de sus bastardos. Los lleva a todas partes, vaya a saberse por qué.
Los niños se arremolinaban en torno al rey; se encaramaron a las sillas a ambos lados de la gran sede real y comenzaron sin más ceremonia a comer vorazmente de los bocadillos que ya habían sido dispuestos. A un gesto del Camarlengo nos pusimos de pie; el rey sonrió.
—Siéntense, maestros —dijo, mientras hacía lo propio—. Bienvenidos. Vamos a comer; no los aburriré con un discurso hasta que estén suficientemente fuertes como para oírlo. —No lo había escuchado nunca en persona; su voz era fuerte y franca, sin huellas de refinamiento y con bastante acento del norte.
Aquella pareció funcionar como una señal; los sirvientes, que habían quedado firmes y serios en los rincones, se apresuraron a llenar la mesa del rey y las de los altos funcionarios (en plataformas más bajas a ambos lados de la mesa real) con manjares y bebidas. El rey comía y bebía pausadamente, con muestras de gran placer. Intenté hacer lo mismo.
De vez en cuando Zranek llamaba a un sirviente y ponía en un trozo de pan algo de su comida, que le era llevada con cierta solemnidad a uno u otro funcionario. Aquello debía ser un gran honor, puesto que el susodicho invariablemente se ponía de pie y agradecía al rey. Pronto, incluso alguien tan poco experimentado como yo en las sutilezas cortesanas podía saber cuáles de aquellos funcionarios gozaban del favor real (o de su atención, que podía no ser una buena noticia) y cuáles no, y de estos últimos, a cuáles más les preocupaba.
Bnagün se inclinó sobre la mesa y miró con atención a Lo’ang-akpá, que tomaba frugales bocados con las puntas de los dedos.
—El maestro conocerá, me imagino, los rumores que corren sobre las costumbres culinarias del rey —susurró.
El viejo juez no se inmutó.
—No me ocupo mayormente de rumores, maestro —replicó.
—Desde luego. No irá el maestro a creer que soy un murmurador. Sólo que en el norte, bien, se estilan ciertas cosas que, hmm… Nuestro rey es un hombre pródigo pero sencillo, que conserva sus costumbres.
—Tuve una vez un esclavo norteño —dije, menos para contribuir con la conversación que para quebrar la incomodidad de estar silencioso en el medio de ella—. Una vez me dijo que allí los maestros de la religión interpretaban la Escritura a su manera…
Me detuve; Lo’ang-akpá estaba mirando hacia la mesa del rey. Sus nudillos se habían puesto blancos. Un murmullo recorría el salón, haciéndose más y más notorio a medida que las demás conversaciones iban apagándose. Un sirviente acababa de entrar al salón empujando una mesa móvil, sobre la cual, en una gran bandeja adornada con hojas verdes y flores blancas, iba el cuerpo humeante de un animal, a todas luces recién horneado y glaceado. No se había escatimado detalle alguno; en el lugar de los largos pabellones auditivos colgaban unas lonjas de carne, cosidas a la cabeza; los ojos habían sido reemplazados por bolas de alabastro pulido; una cola hecha de pequeñas salchichas remataba el trasero. El animal tenía las mandíbulas abiertas y aún desde mi distante mesa se apreciaban los grandes y blancos dientes. Estaba erguido, como en vida, sus cuatro patas en apariencia listas para dar un paso adelante. Esas patas y esos dientes, las largas orejas y la cola sin abanico, todo se combinaba para descartar cualquier confusión.
El rey bromeaba con sus niños, distraído; levantó la vista, miró a su alrededor, y los murmullos murieron casi instantáneamente. El sirviente cortó un trozo del lomo del animal y lo sirvió en su plato. Los niños, alborozados, recibieron las salchichas de la “cola”.
Bnagün se cercioró rápidamente de que el rey no estuviese mirando hacia nosotros, se inclinó nuevamente y nos echó una mirada silenciosa y expresiva a mí y a Lo’ang. El viejo estaba intentando infructuosamente terminar de tragar un bocado.
—Veo —dije muy pausadamente— que el maestro Bnagün no transmitía meros rumores.
—¿Cuál es el propósito de esta demostración? —preguntó Lo’ang sin dirigirse a nadie en especial y sin sacar la vista de su plato.
—Estoy tan desconcertado como ustedes —dijo Bnagün—. El rey ha sido siempre pródigo pero nunca… hmm… indiscreto.
—¿Quiénes son ésos que se sientan allá? —pregunté—. A la izquierda del rey, esos tres. Los tres recibieron ese bocado inmundo.
—El de más cerca es Smiwa, un pariente del rey…, un primo en tercer grado o algo así. Supervisa los ganados y los cultivos del rey. El otro es Phe’ande; maneja la Guardia de la Ciudadela. No conozco al tercero. Debe ser un norteño venido hace poco aquí. El rey ha traído a muchos de ellos —terminó Bnagün, bajando la voz con disgusto.
—¿Y aquellos otros? —señalé con la vista hacia una mesa a la derecha—. Ésos no son funcionarios; no tienen el tipo ni la vestimenta.
—Más gente del norte. Maestros de la religión, o más bien predicadores —dijo Bnagün, y ahora su desprecio era evidente—. No sé sus nombres. Han estado metiendo la nariz en la Sacra Escuela.
Un sirviente se acercó. Traía un gran trozo de carne y unas hojas verdes sobre un gran trozo de pan. Lo ofreció con un gesto ceremonial, sin una palabra, al tribuno. Lo’ang miró la carne, humeante y jugosa. El sirviente no se movía ni hablaba. Finalmente dijo:
—Maestro, el rey desea que compartas su manjar. ¿Recibirás este honor?
Habían pasado unos momentos. El rey estaba observando, ahora, y pronto no sólo el rey.
—Dile al rey que no puedo comer el vuhri que me ofrece —dijo Lo’ang, en voz baja. En el mortal silencio que lo rodeó apenas comenzó a hablar, no hizo falta que el sirviente transmitiera esas palabras a Zranek.
—¡Lo’ang-akpá! —exclamó el rey—. ¿No te ha sentado bien la comida, que tan pronto deseas dejar de comer?
—Así es, mi señor —dijo Lo’ang, sin inflexión alguna—. Soy un viejo acostumbrado a una dieta frugal, y debo cuidarme de las novedades.
Zranek fingió un instante encontrarse pensativo y luego dijo:
—Comprendo. Pero no vamos a dejar que se desaproveche la comida. ¿Querrá tu honorable compañero, el maestro Dmiyo, aceptar este manjar en tu lugar? No vayas a pensar que eres mi segunda opción, Dmiyo-akpá; no me he olvidado de ti y pensaba convidarte de mi mesa a continuación. Tú eres aún joven; no me dirás que las novedades te asustan.
Mi corazón había estado palpitando a toda velocidad durante todo ese tiempo; sentí cómo, dolorosamente, se detenía un momento antes de poder hablar.
—M-mi señor —tartamudeé—, esto no es una novedad para mí, ni para quien conozca las Escrituras…
—¡Bah! —interrumpió Zranek—. Ya sé lo que vas a decir. Lo discutiremos luego. ¡Para eso los he convocado aquí! Lo discutiremos —repitió—. Ahora está bien. No comas si no quieres. Acompaña a Lo’ang-akpá en el ayuno. O mejor, acompáñalo hasta su habitación. Creo que no se siente bien.
—Sí, mi señor —dije. Me puse de pie con una torpe reverencia y tironeé del brazo de Lo’ang. Temí que el viejo pudiera decir algo más, pero estaba silencioso y temblaba. Puse un brazo en torno al suyo y salimos apresuradamente del salón.
§11
Aquella noche di vueltas incesantemente en mi cama, intentando convencerme de que no corría peligro inmediato. No era cosa menor rechazar un obsequio de un rey, pero quizá todo fuese una broma de mal gusto que Zranek olvidaría al día siguiente. Por lo demás, ¿qué esperaba que hiciese un maestro de la religión ante un trozo de vuhri, cuya carne violaba las prescripciones de la Escritura? Bien cierto y muy triste era que otros lo habían aceptado y consumido sin visible repugnancia, pero el miedo y la obsecuencia, juntos o por separado, abundan en nuestra raza.
El Concilio comenzó a la cuarta hora, en un gran auditorio circular, con gradas, que el ujier que me lo indicó llamaba “el Anfiteatro”. Una hora antes un sirviente me había invitado a disfrutar un desayuno en los jardines del rey, pero preferí tomar unos bocados en mi habitación, temeroso de las murmuraciones que estarían corriendo sin duda entre los maestros convocados.
El Anfiteatro no era muy amplio y estaba colmado. Nos sentábamos en almohadones en las gradas; en el centro había un podio y varias sillas, para los hablantes que debieran dirigirse a todos.
Pronto fue claro que el objetivo del Concilio no era una discusión sobre hermenéutica o un análisis crítico de los textos canónicos, sino lo que Ka’uvi-akpá (que, afortunadamente para él, no había sido invitado) llamaba en sus escritos “deconstrucción”: una técnica de confusión, sin rigor, para la defensa de ideas preestablecidas. El maestro de ceremonias de esta farsa era uno de los predicadores que Zranek había traído del norte. Se llamaba Uqmut y tenía mi edad o poco más; vestía una túnica de tela fina, con muchos pliegues y festones y el ícono de la flor pentapétala sobre el pectoral izquierdo. Hablaba con un aire de autoridad que irritó rápidamente a la mitad de los convocados, a juzgar por las miradas que se cruzaban, pero sedujo (o redujo al miedo) a los demás.
Yo había creído, inicialmente, que se plantearía una serie de problemas de los ya conocidos por los maestros de la religión y se los debatiría para unificar criterios. No fue así: Uqmut tenía una lista de lo que él llamaba “problemas” y dejó ver apenas un rato después de comenzar que las “soluciones” ya estaban determinadas de antemano, faltando sólo que las manos expertas de los maestros reunidos les dieran una forma exegética aceptable para crear una especie de nuevo canon o sumario de la Escritura. Uno de los insignes maestros que me rodeaban sugirió que se debería, antes, discutir la validez de las Escrituras llamadas “inusuales”, que son las que no son usadas en la enseñanza ni la predicación y que algunos consideran apócrifas. Uqmut descartó de plano esa “pérdida de tiempo”. Lo necesario, lo “urgente”, dijo, era reducir, no aumentar, el caos de la Escritura, de manera que “el pueblo” pudiese comprenderla y obedecerla.
Lo’ang-akpá, que había aparecido en el Anfiteatro a último momento, pidió la palabra y solicitó saber si en el plan del Concilio estaba la discusión sobre la validez de las prescripciones dietarias.
—Es una cuestión menor —replicó Uqmut.
—Admito que lo es —dijo Lo’ang—, a nivel moral al menos; pero es muy sensible a los ojos del pueblo, que es a quien dirigimos nuestra enseñanza. Y el pueblo se confunde cuando algunos de sus maestros dicen una cosa y otros, y hasta el mismísimo rey, hacen otra.
—El rey es partidario de que estos debates, sobre cuestiones menores, como he dicho, se zanjen definitivamente con una interpretación abierta —dijo Uqmut, enfatizando lo de “definitivamente”, y luego pasó rápidamente a otros asuntos.
Excepto ese incidente, el resto de la mañana fue mortalmente aburrida. Los maestros no somos necesariamente buenos disertantes; muchos de mis colegas no estaban preparados para presentar argumentos en un foro como aquél. Uqmut mismo, una vez alejado de su guión, no era más que un titubeante maestro de segunda clase que compensaba su incapacidad con un tono magistral forzado y que caía en lo prepotente; mostraba un escaso dominio de la hermenéutica y la pedagogía escritural, por no hablar de sus ideas inaceptablemente difusas sobre muchos aspectos del contenido de los libros sagrados.
Las “cuestiones menores” no tuvieron cabida ese primer día, ni el segundo. El día tercero se consumió casi enteramente en una acalorada discusión —que Uqmut no pudo sofocar— sobre los textos inusuales. Recordé lo que Xalxen me había dicho y pregunté si teníamos libertad para consultar la Biblioteca de la Sacra Escuela. Por indicación del Camarlengo, sabíamos que el rey nos alojaría en el Palacio hasta una novena; llegada la feria de octavo, cada uno de los convocados debería conseguir un alojamiento en la ciudad, que las arcas reales pagarían en tanto durase el Concilio. Yo me había asegurado un bonito cuarto a no más de una décima de camino de la Escuela.
—Si estás interesado, maestro —dijo Uqmut—, naturalmente puedes ir y leer lo que desees. El bibliotecario estará informado. No tenemos tiempo para traer todos esos textos al Concilio, pero nos sería útil a todos que un erudito como tú nos los comente cuando sea pertinente.
En la mañana de mi último día en el Palacio me crucé, por casualidad, con una gran comitiva de notables. El rey caminaba entre ellos. Para mi sorpresa, se acercó a saludarme.
—Maestro Dmiyo, entiendo que vivirá un tiempo en la ciudad. Y que le interesan los textos raros de nuestra Biblioteca. Espero que encuentre allí algo que expanda su entendimiento.
—Eso espero yo también, mi señor —dije, tratando de mostrarme inexpresivo y de no dejar traslucir mi temor por el hecho de que el rey estuviese informado de mis movimientos.
—Lo veré pronto —terminó Zranek, y se fue.
Afortunadamente aquella fingida muestra de cercanía no se hizo realidad. Yo iba cada día al Palacio por la mañana y por la tarde a la Biblioteca, tomando caminos poco concurridos, y el rey no se encontraba mucho en el Palacio. Salía, recorría la ciudad y los pueblos cercanos, viajaba a Aramphar, Vang y Degbá y ocasionalmente a ciudades más al norte, donde (se decía) un par de reinos rivales amenazaban su dominio. Una vez por novena, en ferias, yo escribía largas cartas para Ka’uvi, otras para algunos de mis viejos alumnos y colegas, y algunas notas sencillas que Imtet pudiese descifrar. Xalxen me escribió varias veces encomiando la labor de Imtet y asegurándome que mi casa y mis tierras estaban muy bien. Me sumergí así en una rutina reconfortante.
§12
En la víspera de Año Nuevo volví a Vang para pasar las ferias allí. Como Xalxen me había asegurado, todo estaba en buenas condiciones. Resolví que, cuando me librara de las tareas del Concilio, haría de Imtet mi administrador formalmente, tarea para la cual estaba instintivamente capacitado.
Por la noche, el calor y el cansancio del viaje me sumieron rápidamente en un sueño profundo y lleno de imágenes fugaces y vívidas. En uno de mis sueños me encontraba otra vez en aquel espantoso banquete real. El rey reía a carcajadas, ora sentado en un trono desproporcionadamente grande, ora montado en un vuhri de largo hocico, con cola peluda y ojos con expresión doliente. A mi lado, como suele ocurrir en los sueños, se sentaban personas que yo conocía o que había conocido mucho tiempo atrás, vivas o muertas, y mudaban de un instante a otro. En una escena mi madre estaba junto a mí, instándome suavemente a comer, como cuando yo era pequeño, y un paje me traía un pequeño vuhri asado, montado en un grotesco armazón. Yo me apartaba con disgusto de aquella carne prohibida y discutía agriamente con mi madre, citándole las Escrituras. El rey gritaba entonces, exigiendo saber por qué yo me negaba a comer, y al mirar hacia el trono para responder, yo veía que no era más Zranek-xai sino el médico, Wavah. La escena cambiaba de pronto y me encontraba con Wavah frente a la estaca donde iba a ser atado y estrangulado. El médico aún trataba de convencerme de que comiera, como si estuviésemos en el banquete; pero el verdugo se acercaba. Yo daba vuelta la cabeza para no ver el garrote.
Aquel sueño, que debería haberme perturbado, quedó sepultado al clarear al día; lo recordé más tarde y desde entonces nunca he podido olvidarlo. Una de las versiones inusuales del Libro de Güriin advierte que es impío creer que los sueños son visiones del futuro; son más bien “como espejos donde el soñador se ve a sí mismo y a veces puede contemplar, en parte y en oscuridad, aquellas cosas que están detrás de sí y que el ojo de la carne no puede ver”. (Había leído mucho a Güriin en la Biblioteca y había descubierto que los textos inusuales solían ser más concisos que los canónicos. No más claros, necesariamente, puesto que la concisión a veces esconde enigmas y otras no representa más que la omisión de aclaraciones que el escritor consideraba obviedades pero no lo son para el lector.) No temí, entonces, por el sueño como presagio, sino que sentí curiosidad por lo que me dejaba ver. ¿Qué tenía que ver el médico, muerto hacía años, con las impiedades dietarias del rey?
Pasé los siguientes dos días inspeccionando los cultivos, charlando con Imtet y su esposa y yendo a saludar a mis vecinos y alumnos. El día tercero del año nuevo, saliendo de casa por la mañana, pasé frente al hogar de mi compañero de juegos de la infancia, Vehla-ntu-Xolmu. Vehla, otrora delgado y atlético, había engordado sobremanera, lejos los tiempos en que corría tras la pelota; sudaba bajo un alero, contemplando sus tierras mientras sorbía un té frío. Un vuhri correteaba por allí, persiguiendo bichos y ocasionalmente echando una mirada expectante a Vehla, como si esperase que éste lo imitase. Vehla, ignorándolo, saludó con la mano. Detuve mi montura en seco y sentí, por alguna razón, como si el sol se hubiese apagado un momento. Miré hacia arriba; no había ni una nube en el cielo y el día prometía calor, pero yo me sentía frío, como el que acaba de contraer una fiebre.
El vuhri me vio y se lanzó a la carrera; mi dbirih se sobresaltó. El animal más pequeño ignoró al más grande y me miró; en sus dos únicos ojos había una expresión perturbadoramente familiar. Espoleé al dbirih para que se pusiera en marcha. Había planeado ir a visitar a Ka’uvi, que vivía en Lubör, junto al Gran Canal, pero al llegar a la encrucijada tomé sin pensar el camino del oeste que lleva a la ciudad vieja.
Yendo a todo galope, llegué enseguida al Sacro Tribunal. Los archivos estaban siendo consolidados y llevados a Vindir, pero tenía la esperanza de que el trabajo todavía no hubiese terminado. Pedí al archivista que me dejara buscar por mi cuenta. Algo valía aún mi autoridad de antiguo Auditor. Fui dejado en paz entre los papeles, muchos de los cuales yo mismo había revisado hacía años. Hallé la gran carpeta del caso de Wavah-intu-Bnör y, dejándola aparte, pedí al archivista papel y pluma.
Cuando levanté la vista era casi mediodía. No me era posible comer; el archivista, preocupado, se asomó para ofrecerme un vaso de agua. Le pedí que enviara a alguien a buscar unos materiales a la biblioteca de la Sacra Escuela. La Escuela de Vang era pobre comparada con la de Vindir, pero casi todos los textos que buscaba estaban allí. Lo que faltase debería esperar a mi vuelta al Concilio, cuatro días después.
Agotado, tomé mis notas y dejé los Archivos. Ka’uvi no estaba en su casa; su esposa me dijo que no volvería hasta la noche. Insistió en que comiera algo. Consentí a un par de bocados y retorné a mi casa.
—¡Imtet! —llamé al llegar. Imtet salió; le dije que me acompañara a mi estudio.
—¿Qué te tiene tan agitado, maestro? —preguntó apenas pudo.
—Imtet, ¿recuerdas que cuando llegaste aquí me contaste que allá en el norte no seguían casi ninguna de las prescripciones dietarias de la Escritura?
—No, maestro, eso no es correcto. Yo dije que allí nuestros maestros de la religión habían decidido que la Escritura debía interpretarse más libremente, mientras no hubiese daño al hacerlo.
—Tienes razón —dije—. Y entendiste muy bien cuando te conté de qué se trataba el Concilio que el rey ha organizado, me parece.
—Sí, maestro. El rey quiere que ustedes, los maestros, compongan unas Escrituras más fáciles de interpretar y de seguir para los ignorantes como yo —sonrió—, que no sabemos leer y analizar los textos como ustedes.
—¿Y en el norte comen vuhri, como el rey?
—Maestro, eso no es justo de tu parte. Sabes que yo ni siquiera he mencionado eso desde que me lo advertiste.
—No, no me entiendes. No estoy reprochándotelo, sólo quiero saberlo.
—Todo lo que pueda cocinarse y comerse, maestro, salvo carne humana, lo han comido alguna vez los pobres en el norte. Y los ricos a veces también —respondió Imtet, bajando el tono.
—¿Han borrado entonces las Escrituras?
—No, maestro. Yo ya sabía el Rito de Purificación antes de venir aquí, y el Rito de Naxtiwe para la carne del kava’eh y sus parientes, y el del hervor con las sales, el de B… el de…
—El Rito de Böre’am, sí. Y varios otros, que practicas sin saber sus nombres, de hecho; lo he visto. Has cocinado muchos años para mí y nunca me ha hecho daño.
—¿Por qué me preguntas estas cosas, maestro?
—Estoy tratando de entender por qué el rey come un animal prohibido como el vuhri, y por qué la Escritura lo prohíbe sin más. Todos los animales, en la Escritura, son permitidos una vez hecho el rito correspondiente, o bien prohibidos por una razón que la Escritura explica. Casi todas las prohibiciones están en el Libro Rojo, que escribió el Tercer Anciano. Por ejemplo, allí dice que no debemos comer de la carne del gahwani porque “en el estertor de muerte su hígado desparrama veneno por todo su interior”. De los voladores dice que “aquéllos que tienen ojos rojos y amarillos y alas del mismo color no debes probarlos, porque esos colores señalan la muerte que lleva en su sangre y que aun desangrados empapa sus vísceras”. Algunos maestros opinan que esto quiere decir que está bien comer los músculos, pero no hay rito para prepararlos.
—Maestro, ¿dijiste que todos los animales que podemos comer requieren un rito?
—Todos. Bueno, hay algunos que la Escritura no menciona…
—¿Como el vuhri?
—No, el vuhri está prohibido. Pero la prohibición está en la Predicación de Merop. El texto es algo oscuro… El predicador está hablando con un posadero o arrendador, y le reprocha que le haya servido como comida un vuhri. El posadero acepta el reproche y dice: “Señor, perdona este engaño. No hay en esta casa otra comida.”
—¿Y eso es todo? —Imtet parecía incrédulo.
—Otros textos se refieren a éste y lo refrendan. Ixah dice que “el vuhri trae en sí la mentira”.
—¿Y qué significa eso?
—No lo sé, Imtet —dije, suspirando—. Hay muchas cosas que no sé. Pero he visto un vuhri hoy en casa de Vehla, y hace unas noches soñé con el banquete del rey, donde me sirvieron esa carne.
—¿Crees que quizá el predicador se enojó con el posadero por haberle traído una comida preparada sin ningún rito? —preguntó Imtet luego de un rato en silencio.
—¿Qué?
—¿Crees que está mal comer vuhri porque no hay un rito para matarlo y cocinarlo, maestro? Una vez me dijiste que…
—¿No hay ningún rito? —repetí, como un tonto.
—No, maestro. Cuando yo… cuando hemos comido… Cuando yo era pequeño a veces he visto cómo… —Imtet dudaba; las vergüenzas e inhibiciones que yo le había enseñado habían prendido en él, hasta que finalmente las venció y dijo llanamente—: Un vuhri es de lo más fácil, maestro, lo matas, lo cortas y lo cocinas al fuego. No hay más que ver que no esté enfermo. Eso sí es importante. Con un kava’eh da lo mismo porque el rito nos protege, pero el vuhri puede traerte parásitos si está enfermo y te lo comes.
Envié a Imtet a su casa, perturbado. Seguía sin entender qué significaba aquel sueño y cuál podía ser la relación profunda entre la condena del médico y la transgresión del rey.
Vengmit el Sabio escribió en su comentario al Libro Rojo que vivimos en constante peligro de olvidar los ritos, que nos permiten “internarnos en la peligrosa fuerza-vida de este mundo en que hemos sido obligados a vivir”. El rey había encontrado una manera de pasar por alto el rito, entrando en aquella zona de peligro sin ser lastimado; Wavah el médico había buscado mostrar que la fuerza-vida del mundo no era totalmente ajena a nosotros y, por tanto, quizá, tampoco irremediablemente hostil.
No pude obtener una respuesta a este enigma ese día. Tenía los dibujos y notas del médico sobre mi escritorio, pero la mayor parte eran ilegibles o incomprensibles para un lego en la fisiología, y no me atrevía a buscar ayuda. Cuando Ka’uvi vino a visitarme, algo alarmado por mi ausencia (ya que le había prometido ir a visitarlo), me encontró tratando de disecar un vuhri que había capturado con ayuda de los hijos de Imtet. La sangre me había manchado hasta los codos, y las vísceras, seccionadas a medias por mi torpe mano, chorreaban y se deshacían. Ka’uvi me alejó de aquella repugnante impiedad y me convenció de olvidar el asunto por uns tiempo. Obedecí. El sueño no se repitió.
§13
El Concilio continuó reuniéndose, con pausas irregulares, durante toda la primavera y parte del verano. Muchos de los convocados desertaron con diversas excusas. Menos por sentido de la obligación que por simple obstinación, yo fui uno de los últimos en hacerlo. El rey se impacientaba; llegada la segunda novena de verano emitió un decreto conminando a los maestros conciliares a completar su tarea.
El Concilio produjo una obra que resumía y aclaraba las Escrituras canónicas. Su calidad era variable, y algunas de las “aclaraciones” eran de hecho supresiones. Se lo llamó Sacro Compendio de los Escritos de Religión y el rey lo proclamó fuente de doctrina única para los predicadores y maestros acreditados en su dominio. Nada decía el Compendio sobre las prescripciones dietarias, salvo una referencia a “los usos comunes”. Naturalmente, todo el mundo sabía qué comidas evitar y cómo realizar los ritos, pero ¿qué pasaría en caso de que el reino cayera y las Escrituras se perdieran?
El verano fue especialmente caluroso y seco, y las cosechas se perdieron en casi todo el Valle del Teng, desde Trová al norte de Bdilüm hasta Degbá y los pueblos de las montañas sur-occidentales. En Vindir y Vang hubo conatos de disturbios por hambre. Zranek-xai envió al ejército a contenerlos, pero ante la amenaza de una rebelión en gran escala, optó al poco tiempo por repartir comida. Una parte eran reservas de los graneros reales; otra eran conservas de distintas clases: frutos secos, carne salada y fiambres.
Cundió el rumor de que buena parte de la comida era carne prohibida. Imtet, que había ido a la ciudad, vino a confirmarme que ése era el caso. Me dijo también que los soldados del rey marchaban junto con guardianes de la religión que predicaban pasajes del nuevo Compendio e instaban a aceptar la generosidad del monarca.
Al día siguiente envié un mensaje a Xalxen para preguntarle qué estaba ocurriendo. Xalxen me respondió esa misma tarde que el rey había nombrado a muchos maestros de la Escuela como predicadores, con el propósito de defender su autoridad y apaciguar al pueblo. Los predicadores de más alto rango eran bien reconocibles; usaban la túnica y la insignia que yo había visto vestir a aquellos norteños en el banquete y al mismo Uqmut, líder del Concilio, y se hacían nombrar “prestes”.
Me sonrojé de ira. Pocos sabrían qué significaba “preste”; sólo los maestros exégetas conocen su sentido original: “anciano”. Ahora bien, los Ancianos son los herederos y mandantes de los Fundadores, aquellos que nos han hecho vivir en este mundo; son los Sabios, que nos han dejado los cimientos de la Escritura para guiarnos en nuestro exilio. El rey no era, por tanto, un impío ignorante, sino uno por elección y con alevosía.
Pensé, con remordimiento, que un monstruo había crecido ante mis ojos sin que yo lo viera ni moviese un dedo para sofocarlo. No había visto el propósito del Concilio ni lo había puesto en su contexto, en medio de otras muchas medidas que Zranek había tomado desde el momento de sentarse en el trono. Aquel banquete, aquella carne prohibida ofrecida conspicuamente a los invitados de honor, había tenido el expreso propósito de tentar a los que pudiesen ser tentados y señalar a los demás.
Xalxen me advertía al final de su mensaje: “No es conveniente, mi amigo, que en estos tiempos turbulentos seas estricto contigo mismo o con los demás. Bastante has hecho en tus años.” Temblé al darme cuenta de que no sabía si aquello era una advertencia sincera o una amenaza encubierta.
El día siguiente, a pesar de ser de feria, se escuchaba un rumor insólito en el camino. Salí y vi que una larga hilera de personas, campesinos pobres y flacos la mayoría, marchaba en dirección a la ciudad. Unos soldados iban y venían a lo largo de la fila. Unas túnicas pesadas se agitaban aquí y allá, y una o dos voces tonantes gritaban pasajes de la Escritura, o algo que se parecía a la Escritura.
Me acerqué a uno de los soldados y pregunté qué hacían con la gente.
—Son de los pueblos de las colinas y no tienen qué comer, maestro —me dijo—. Los estamos escoltando hacia Vang para que reciban las raciones del rey. Así es más ordenado.
—Es muy organizado —comenté. Comprendí que aquellos campesinos, dejados a su arbitrio, tanto podían saquear las granjas de las afueras (como la mía) como volcarse desesperados sobre la misma ciudad vieja de Vang en busca de algo para llevarse a la boca—. ¿Y ésos que cabalgan con ustedes?
—Son los predicadores y prestes del rey, maestro —dijo el soldado—. Es muy bueno contar con ellos.
—Sin duda —dije, tratando de no sonar despreciativo. Los prestes eran cuatro o cinco en una columna de quizá un par de centenares de personas; el más cercano a mí estaba recitando a voces lo que parecía ser una versión condensada de un pasaje del Libro de Dbaar: “¡Nadie tema! Porque quien viene a mí sediento recibe su ración, y es agua que yo hago pura; y quien viene hambriento a mi presencia recibe su ración, y es comida que yo hago pura.” Dbaar es particularmente rico en alusiones oscuras, y era difícil saber por qué había sido incluido en el Compendio, como no fuese para el propósito de usarla (olvidando todo su contexto) como alabanza a un rey pródigo… cuya generosidad, además, hacía puros incluso aquellos dones que no lo eran.
El soldado me dijo que Zranek-xai había venido a Vang. No me digné a interpelar a los prestes. Volví a casa y armé una bolsa con algunas ropas y papeles. Salí, monté el dbirih y galopé a toda velocidad, tras los más rezagados de la fila que se alejaba.
Irreflexivamente cabalgué, hasta llegar a los vecindarios más poblados de la ciudad y finalmente hasta las puertas de la Ciudadela. Traté de calmarme y convencerme a mí mismo, viendo la seriedad de la situación, de que no estaba en mis cabales, pero en verdad el camino ya estaba trazado en mi mente y no podía apartarme de él.
El Castillo estaba rodeado de soldados del rey, pero después de darle vueltas por un lado y por el otro encontré a uno de los jefes de la guardia, que conocía, y él me permitió pasar. El rey, me dijo, estaba ocupado en el asunto de los disturbios. (Si algo podía decirse de Zranek-xai en comparación favorable con otros monarcas es que nunca rehuyó involucrarse personalmente en los problemas.) Dejé el dbirih atado a un árbol, en uno de los patios anteriores, y volví luego a la entrada principal.
El interior del Castillo estaba en relativo silencio. Ujieres y funcionarios corrían con murmullos apagados de sandalias y túnicas. Fui directo al salón donde el rey habitualmente concedía audiencias. Las puertas estaban bloqueadas por una muchedumbre; tuve que empujar, aplicando poco ceremoniosamente mi peso sobre un hombro, para poder entrar. Tras un mar de cabezas inquietas, vi al rey sobre su estrado, discutiendo en voz baja con un par de funcionarios, inclinados todos sobre papeles. Uno de los funcionarios levantó la vista, vio a alguien, lo hizo subir al estrado; el otro, al cabo de un rato, bajó con gran apuro, como si hubiese olvidado alguna cosa. El rey llamó a alguien por su nombre; alguien en la multitud gritó pidiendo ser atendido por un problema urgente.
Aquello no parecía, obviamente, ser un día típico. Un oficial de ceremonial intentaba contener y ordenar los reclamos, pero ni los demandantes ni el propio monarca mostraban interés.
Me abrí paso hasta el estrado para colocarme a la vista de Zranek. El rey me vio y frunció el ceño.
—Mi querido maestro —dijo—, no alcanzo a adivinar qué haces aquí, a menos que hayas venido a donar tus cosechas a los pobres.
—Mi señor, lo que he salvado alcanza apenas para mí —dije, con verdad.
—Entonces es un reclamo, imagino. Varios de los tuyos —dijo el rey, refiriéndose sin duda a otros maestros— han venido a mí. No tengo tiempo para ustedes ahora.
—Mi señor —insistí—, estos tiempos urgentes son precisamente los más peligrosos…
—¡No me digas! Escucha tu consejo, maestro —dijo Zranek—. O vé y pregunta por tu viejo colega Lo’ang-akpá. Búscalo, charla con él. ¡Vamos, vamos! —bajó la mirada y volvió a los papeles.
Abandoné el Salón, confundido. ¿Qué quería decir el rey? Busqué a un ujier y le pregunté si conocía a Lo’ang. Me enviaron a hablar con el secretario del Camarlengo. ¿Había estado Lo’ang en palacio?
Casi una hora más tarde, después de muchas idas y vueltas, el Camarlengo me recibía en su despacho.
—Maestro, tal como te han informado, Lo’ang-akpá ha sido arrestado por insultar la autoridad de nuestro rey e incitar al disturbio —explicó.
—¿Y cuál es su defensa? —pregunté.
—Alega su propia interpretación de las Escrituras —dijo el Camarlengo.
—¿Su interpretación? ¿Para incitar a la rebelión?
—No repetiré su argumentación, maestro —replicó el Camarlengo, casi ofendido—. Por decreto real, como sabes, tales interpretaciones personales están prohibidas. Has sido miembro de la Sacra Justicia y sabes de las confusiones que pueden darse en estos casos. La ley es una sola y…
—Bien. ¿Puedo ver a Lo’ang-akpá?
—Me temo que no. Pero te aseguro que está muy bien. El rey entiende que un hombre de su edad puede encontrar difícil acomodarse a los cambios. Me aventuro a pronosticar que, una vez que la situación actual se aquiete, será clemente con el maestro.
Me despedí del Camarlengo y vagué un rato por las salas. El salón de audiencias seguía tan lleno como antes, pero el rey se había marchado, según me dijeron, de vuelta a Vindir. Nadie vino por mí.
§14
Cerca del fin del verano volvieron las lluvias en el norte y los ríos bajaron con fuerza, llenando los canales de irrigación. Quienes habían podido guardar semillas consiguieron así una cosecha tardía; los animales pudieron volver a beber y alimentarse, y los disturbios cesaron.
No pude ver a Lo’ang-akpá. Unas dos novenas después de enterarme de su prisión, Xalxen me escribió avisándome de que había sido llevado a juicio y que todo indicaba que el veredicto sería rápido: sólo su avanzada edad podía, quizá, salvar a Lo’ang de la ejecución bajo el cargo de lesa majestad. Tuvo razón de una forma que no esperaba. El viejo maestro burló a sus captores de la única manera posible, muriendo mansamente en su celda.
Si el rey pretendía hacer del caso de Lo’ang una muestra pública del escarnio que les esperaba a los que se oponían a él, su fracaso fue sólo parcial. La celda que el maestro había ocupado se llenó de nuevo, junto con muchas otras, en cuestión de horas. El pueblo, siempre voluble, estaba ahora predispuesto en favor del rey y en contra de quienes criticaban su impiedad; los prestes aprovechaban cada oportunidad para predicar en defensa de la sabiduría del rey y contra los que, según ellos, habríamos preferido verlos morir de hambre. (El asunto de la carne de vuhri era, naturalmente, sólo el punto de partida, el asidero más sencillo para el demagogo.)
Me encerré en casa y esperé, vergonzosamente, en vez de escapar o salir. Imtet se encargaba de todo lo necesario y aunque me contemplaba con preocupación, no dijo nada que pudiera tenerse como un reproche. Cuando un día me trajo en silencio un mensaje sellado y sin nombre, presentí que había llegado la hora.
Lo abrí. No era, como temía, una orden real. Uno de los hijos de Ka’uvi me escribía; su padre había sido arrestado la noche anterior luego de un incidente con un preste en el mercado. Su madre había ido con él, siguiendo a los soldados, y no había vuelto de la ciudad.
El corazón me dio un vuelco. ¿Qué podía hacer yo, precisamente, por Ka’uvi? ¿Me escucharía el rey? Reflexioné que Ka’uvi tenía una esposa, tres hijos y dos nietos, y que había sido siempre prudente y piadosamente había aceptado el destino que el Más Lejano nos marca a todos desde antes de enviarnos a este mundo, mientras que yo había ido cual borracho, de aquí para allá, entre torpezas, abandonos, dudas y enojos, y finalmente no era ya más que un maestro de alumnos poco brillantes, sin nadie a quien cuidar, y con mi vida dejada en manos de un antiguo esclavo, cuya liberación y módica educación serían mi única obra duradera.
Dejé en un cajón cerrado pero accesible los documentos que había preparado para beneficio de Imtet en un caso como aquél. Armé pausadamente mi bolso de viaje, con ropa, algo de dinero y —lo más importante— mis papeles y útiles de escribir. Imtet no estaba a la vista, seguramente por haber salido a algún trámite; juzgué mejor no esperarlo y pasar sin detenerme por delante de su casa, para que su esposa no me detuviera con preguntas. En el camino a Vang traté, primero, de imaginar los futuros que me aguardaban, y luego, de explicar ante el juez de mi propio espíritu las razones de mi decisión. No pude hacerlo, pero en cuanto vi las murallas de la Ciudadela sentí una gran serenidad, que me persuadió de que el camino que seguía era el marcado, el destinado para mí. Está en la naturaleza de los hombres no creer con facilidad en su propio destino, y ése es sin duda un gran acierto de Quien hizo nuestro espíritu, porque de lo contrario caeríamos repetidamente en el engaño de la autojustificación espuria; pero también es un regalo inapreciable el poseer la capacidad de percibir el recto camino, siquiera una vez en la vida, en el momento crucial. En verdad yo ya no podía hacer más que seguir esa senda; el pensamiento de cualquier desvío me repugnaba. Entré a la Ciudadela y me dirigí al Castillo.
El rey no estaba allí, pero yo no contaba con eso. Busqué al Camarlengo y le pregunté por Ka’uvi, insistiendo hasta saber que se encontraba vivo y bien, ya que no me permitirían verlo. Le dije que si Ka’uvi había cometido un crimen contra la religión o la autoridad del rey, había sido influido por mi prédica, y le pedí que me permitiese hablar con el rey para interceder por él. El Camarlengo no era un hombre malvado ni me guardaba enemistad alguna. Zranek-xai estaba en Vindir, dijo, y allí debía buscarlo. Ka’uvi no sería dañado, por ahora. La justicia decidiría qué hacer con él una vez estudiado su crimen. En cuanto a su esposa, había sido expulsada del Castillo; si no había vuelto a su casa aún, debía estar cerca.
Tardé unas tres horas en llegar hasta Vindir, y otra más en encontrar al rey en el Palacio, aun con la ayuda de varios ujieres y secretarios. Mi nombre, pensé lúgubremente, ya era conocido incluso allí, pero cada uno de aquéllos a quienes me presenté se mostraba más interesado en librarse de mí, dirigiéndome a alguien más, que en guiarme.
Finalmente fue el mismo Zranek quien vino hacia mí. Iba flanqueado por dos funcionarios, que vagamente reconocí como antiguos jueces, aunque vestían ahora una túnica de preste con ostentosos íconos-poder.
—Maestro, me dicen que estás buscándome. Tu amigo está en mi prisión en Vang —dijo el rey—. Ven. Vamos a hablar.
Se dio vuelta sin esperar mi respuesta; lo seguí junto con los funcionarios a una sala de audiencias pequeña, cuya puerta cerró tras nosotros luego de que entráramos.
—¿Cuál fue su crimen, mi señor? —pregunté sin preámbulos.
—Dos crímenes, maestro —dijo el rey—. Atacar e insultar a un preste, lo cual es un crimen comparativamente menor. Y poner en duda de viva voz la autoridad de la Escritura, que es mi autoridad.
—La Escritura no habla de la autoridad del rey, mi señor —dije—. Ni siquiera el Compendio que has mandado componer, y en el cual (¡ay!) también trabajó mi mano, pone la autoridad del monarca sobre la de otros hombres de manera incondicional.
—No discutiré sobre eso, maestro —dijo Zranek.
—Mi señor, si me lo permites —intervino uno de los funcionarios—. Maestro, el Compendio es la suma refinada de la Escritura. El Compendio es la Escritura tal como el rey comanda leerla, estudiarla y cumplirla.
—Si se permite a los maestros de la religión blasfemar de la Escritura, del Compendio —dijo el otro—, ¿cómo quieres que se mantenga la autoridad del rey?
—Como has dicho, mi señor —respondí ignorando a los funcionarios—, no es momento de discutir. He venido a pedir clemencia por Ka’uvi-akpá, quien no ha hecho más que lo que yo he pensado.
—No puedo adivinar tus pensamientos, maestro —dijo el rey, sonriendo a medias—, así que no puedo castigarte por ellos. Tampoco te castigaré por desafiarme aquí, en esta sala cerrada; no soy tan vano como crees. ¿Qué clemencia puedo darle a tu amigo? Si lo dejo ir, quizá la gente olvide lo que le oyó decir, pero el hombre es terco: ni por su familia permanecerá callado.
—Mi señor, Ka’uvi es preso de su propia honestidad, pero no dirá nada más si yo soy tu rehén en este asunto. Déjalo ir y aprésame a mí.
—No está en la ley que una persona pueda tomar el lugar de otra por un crimen —replicó el primer funcionario.
—Cállate —dijo el rey—. Maestro, te he dicho que tu amigo no quiere retractarse ni permanecer en silencio, ni siquiera sabiendo que su familia puede sufrir por sus palabras.
—¿Los has amenazado? —pregunté, olvidando en mi ira repentina el poder de quien me hablaba.
—No, maestro —dijo el rey, suspirando.
—Si no me dejas tomar su lugar, ¿podrías hacer otra cosa, mi señor?
—Habla.
—Ka’uvi ha estudiado las Escrituras conmigo y compartido mis dudas desde hace muchos años. A pesar de tener mi misma edad, siempre me ha tratado como a un mayor y ha dado peso a mis ideas por sobre las suyas. Si hoy es estricto y terco e inflexible es por mi culpa. Déjame reparar el daño que le hecho. Dile que yo estaba en un error, que lo induje a él a ese mismo error.
—¿Y crees eso? —dijo el rey—. Porque yo podría dejar que hablaras con él, pero si no lo crees realmente, ¿cómo podrás convencerlo?
—¿Si lo creo? Yo…
—No lo crees, maestro. Crees que tienes la verdad. Si te dejo ver a tu amigo, tratarás de fingir, pero no tendrás éxito. Y yo no podré liberarlo a él y tendré que encarcelarte a ti también, porque has tratado de engañar al rey —dijo Zranek.
—Mi señor —dijo el segundo funcionario—, hay una forma… Hay una posibilidad. Si quieres escucharla…
—Adelante. ¿Ves, maestro, que no soy un hombre cruel?
—Mi señor —volvió a hablar el funcionario—, cuando Bnistor reinaba en esta región, hace dos siglos, una pequeña secta de los Guardianes cometió el crimen de blasfemar contra los Ancianos, calificándolos de mera impostura, un invento de los reyes. Algunos de aquellos Guardianes eran parientes de la casa de Bnistor-xai. El rey, además, no quería enemistarse con la Sacra Guardia. Entonces llamó al cabecilla y, frente a mucha gente reunida, le ofreció las alternativas: la muerte o el exilio en el norte. Allí, dijo, en la soledad del desierto, podrían buscar y encontrar la verdad de las Escrituras.
—He oído la historia de los Guardianes rebeldes —dijo el rey—, pero no más allá de su marcha al exilio. ¿Qué ocurrió con ellos?
—Se dice que uno solo volvió —contestó el funcionario—, años después, diciendo que había encontrado la verdad incontestable en una ciudad abandonada en el desierto, construida por los mismos Ancianos, que llamó Ga’ogburan, en la lengua antigua, o el Museo, como diríamos ahora.
—Yo también he escuchado esa historia alguna vez —dije.
—En ocasiones he enviado al exilio a cierta clase de enemigos —dijo el rey—. A veces, maestro, el exilio no es menos cruel que la muerte inmediata. ¿Es eso lo que quieres?
—Sí, mi señor —dije—. Si dejas ir a mi amigo, diré ante quienes desees llamar que acepto el exilio y marcharé, sin mentira, a buscar el lugar donde mis dudas sean resueltas y mis errores, que seguramente tendré, sean corregidos.
—Maestro —dijo el funcionario—, el Museo es una leyenda, una habladuría. Lo he mencionado porque esa historia le permitió a Bnistor-xai parecer justo y severo a la vez, a los ojos de sus súbditos.
—Si la ciudad de los Ancianos no existe, entonces moriré o vagaré para siempre —respondí.
—Así sea —dijo Zranek.
§15
Salí de la Ciudadela por la Puerta del Norte, que jamás había cruzado antes. No podría cruzarla otra vez, ni entrar a la Ciudad del Trono, ni volver sobre mis pasos mientras estuviese en el reino, hasta que volviese de mi busca, ora derrotado, ora con pruebas de mi verdad. Todo esto lo dejé escrito y el rey puso su sello junto al mío, en un documento que sería leído luego ante otros maestros rebeldes y funcionarios a modo de advertencia. Hube de confiar en la palabra de Zranek. Ka’uvi, libre pero vigilado, estaría hasta mi vuelta o mi muerte bajo mi auspicio, para bien o para mal.
Cabalgué durante varias horas y cerca de la noche llegué a Bdilüm. El salvoconducto real me abrió las puertas. El mismo documento también estipulaba que debía abandonar la ciudad al día siguiente. Con el escaso dinero que me quedaba compré un gübra, más resistente que mi pobre dbirih, que vendí por unas monedas. Abandoné Bdilüm cerca del mediodía y seguí adelante por el camino que seguía la margen oriental del Teng. Pasé por muchos pequeños pueblos y aldeas sin detenerme. Respeté el acuerdo hecho con Zranek-xai por el cual buscaría en cada lugar de importancia a un funcionario del reino y le expondría mi caso, rogándole enviase un mensajero al Palacio para que el rey supiese que yo había pasado por allí.
Luego de hacer esto en Bdilüm, en Trová y en Zda’iya, observé que algunas personas se me aproximaban o hablaban visiblemente de mí entre ellas cuando pasaba o entraba a una posada. Por fuerza debí explicarme a los más impertinentes, y entendí que aquello era también parte de mi castigo y aseguraría que yo no pasase de vuelta por allí subrepticiamente. Yo avanzaba con lentitud y no pocas veces fui sobrepasado en el camino por soldados y mensajeros con la librea del Trono, lo cual me indicó que aún no estaba lejos del ojo atento de Zranek.
En una ocasión detuve a un jinete y, viendo que me reconocía, le pregunté si podía decirme algo sobre Ka’uvi. Viendo que titubeaba, añadí que yo sabía muy bien que no podía volver y que pretendía cumplir al pie de la letra las órdenes de mi exilio. El mensajero me dijo que no recordaba el nombre de Ka’uvi, pero que un maestro de la religión de cierto renombre había sido liberado de la prisión del rey en Vindir sin que nadie comprendiese bien por qué.
Al norte de Zda’iya el terreno se eleva y se hace rocoso y árido; el río baja corriendo por unos escalones de piedra que él mismo ha tallado en la forma de un cañón. Subí trabajosamente a una meseta y vi a lo lejos unos reflejos de agua. El Teng no era más que un brazo de un río más grande, que debía ser aquél que en la región llamaban Dhapnu, el Río Claro. Otro brazo corría alejándose hacia el oeste. Miré hacia atrás y vi, al sur y al oeste, el dominio de donde había sido expulsado.
Aquel día no hice más que avanzar por una senda casi sin marcar, bajo un sol abrasador; no había ni un árbol, ni una piedra grande donde refugiarse. Dormí afiebrado bajo las estrellas y las lunas. Al otro día comencé a bajar y encontré a poco una aldea en medio de las estribaciones rocosas donde unas pocas familias vivían de plantas espinosas y de unos animales de cría raquíticos. La aldea no tenía nombre; no se había visto a ningún funcionario del reino, ni a ningún soldado, pasar por allí en varios años. Solicité asilo y durante unos días pagué mi comida y mi lecho ayudando a las mujeres a buscar raíces comestibles. Cuando me preguntaron, después de mucho titubeo, qué hacía un hombre de la ciudad como yo allí, les dije que buscaba el Museo de los Ancianos. No me entendieron, pero cuando les expliqué la historia, me dijeron que Gongpran (así la llamaban) estaba al norte y al oeste, según sus propias leyendas; yo debía volver a subir al cañón, seguir el río y cruzarlo y llegar a la vista de sus fuentes en las montañas y luego rodear las montañas hacia occidente, siguiendo las sendas de los pastores.
Me despedí de ellos; habían cargado mi bestia con todo lo que podía soportar de su pobre alimento, y con agua para varios días.
He perdido la cuenta de los días que me tomó llegar hasta los pies de las montañas. El Río Claro surgía de una multitud de vertientes, que confluían en un gran lago antes de precipitarse hacia el cañón. En torno al lago había varias aldeas, cuyos habitantes vivían de lo que atrapaban en las aguas heladas y hablaban un idioma que yo apenas pude entender. No eran amigables. Hablando por signos logré que cambiaran algo de mi comida por algo de la suya, entregándoles además mis últimas monedas. Pronuncié varias veces el nombre “Gongpran” sin ningún efecto; hice luego varios de los signos-fuerza e imité los gestos de los ritos más familiares hasta que uno de los más avispados comprendió y señaló hacia el oeste diciendo algo así como “koom-blaan”.
Aunque me encontraba en una planicie, había ido subiendo casi todo el tiempo y el aire era ya tenue, haciendo que me fatigara con facilidad. El día era tórrido, las noches apenas frescas. Yo aún no había pasado hambre ni sed.
Seguí la senda que me habían indicado, pero no encontré a los pastores; quizá no fuera ésta la época de pastoreo en estas tierras, o quizá los pastores no fuesen más que otra leyenda. ¿Qué podían saber, como no fuese de oídas, aquellos aldeanos que vivían al otro lado del río, en un hueco entre montañas, sobre lo que ocurría tan lejos? Sin embargo, era indiscutible que alguien había trazado esa senda y que el pasto verde aún no la había cubierto.
Al cabo la huella se borró, pero comenzaron a brotar del suelo, a intervalos regulares, unos hitos de piedra muy desgastados. Un día y medio después, el último hito desaparecía entre hierbas altas en una especie de poza poco profunda, de varios centenares de metros de diámetro, en cuya oquedad se alzaban unas pocas altas columnas, unas paredes bajas, rotas, unos escombros. Algo relumbraba al sol; me acerqué y vi que era una viga vertical o columna estrecha, de sección rectangular, que parecía de hierro templado o plata, pero sin rastro de orín o mancha alguna. Sobrecogido, dormí fuera de aquel círculo esa noche.
Las montañas se alejaban al norte, doblando en un amplísimo arco. Pronto no pude contar con el agua de los innúmeros arroyuelos que bajaban de ellas, y comencé a racionar la de mi cantimplora.
Intenté ver qué había más allá de la curva de las montañas, pero mis ojos no eran suficientemente penetrantes y mis años ya pesaban sobre ellos. Dejé que el gübra me llevara a su arbitrio, orientándolo apenas ocasionalmente con un tirón de riendas.
Luego de dos o tres días las montañas quedaron al este y yo enfilé directo hacia el norte, hacia lo que creí percibir como una tierra verde y azul más allá de la aridez grisácea que me rodeaba. Pronto me encontré descendiendo, y en un día caluroso, de nubes pesadas, vi a la luz horizontal del ocaso, muchos kilómetros adelante, lo que parecía ser un gran valle. Detrás asomaban otros picos: meras colinas o altas montañas, imposible juzgarlo.
Desmonté y até el gübra a una roca para que no vagabundeara mientras yo preparaba una frugal comida y un refugio. La planicie ya no era tal; se quebraba y desmoronaba hacia el valle, y no faltaba, por fortuna, lugar para guarecerse, aun cuando no fuese cómodo. Comí y traté de recordar por qué estaba allí.
Sonó un trueno. La tormenta había venido sobre mí con mayor velocidad de la que había calculado.
Sonó otro trueno, y otro; vi encenderse de pronto el cielo entero. El gübra se había encabritado y forcejeaba. Se soltó de la piedra y comenzó a trotar, como si estuviese ciego, unos pasos aquí y otros allá. Estaba comenzando a llover. Temiendo que escapase en aquella noche cerrada, corrí tras él, pero sólo conseguí asustarlo más. Dio dos o tres brincos y luego lo perdí de vista por unos instantes. Volví a verlo; estaba más abajo, entre unas rocas. Sonaron más truenos. Las rocas estaban empapadas y resbalosas, y mi fuego se había apagado; a la luz de los relámpagos podía ver dónde estaban mis bultos, mi lámpara de aceite, pero no me atrevía a alejarme del animal, que se removía y mugía, una mancha blanquecina en la oscuridad.
La lluvia cayó varias horas, mientras el viento aullaba. Con infinito cuidado me arrastré, a tientas, hasta debajo de una piedra, donde tirité hasta que la tormenta pasó. En algún momento el cansancio me ganó y pude dormir.
Clareaba cuando desperté; el viento había barrido las nubes. Dolorido y anquilosado, salí de mi refugio. El gübra se había despeñado varios metros por una pendiente de rocas afiladas. Estaba vivo y no parecía sangrar más que unas pocas heridas superficiales, pero cuando pude llegar hasta él vi claramente que no podría caminar más, mucho menos llevándome a mí como carga.
No podía mover al animal de donde se encontraba. Tampoco tenía conmigo los elementos necesarios para el ritual de la consunción, por lo cual no podría aprovechar su carne, bien poco agradable por cierto, pero permisible y hasta deseable en mis circunstancias.
Tenía provisiones para tres días. No había visto a nadie en ese tiempo y más. No tenía arco y flecha, ni una lanza, ni medios para fabricar una trampa y capturar una presa comestible. Quizá pudiese comer alguna raíz, algún fruto, pero había bien poco de eso en el camino por el que había venido. Tanto valía morir yendo en una dirección que en la opuesta.
Me postré sobre la hierba rala y las piedras y lloré. Después de un largo rato mi desolación pasó y mi llanto se secó, como había pasado la tormenta. Dejé que se secaran al sol mis cosas y bebí toda el agua que había quedado en los cuencos de las rocas. Después tomé un desayuno caliente y me apresté a bajar al valle.
Un día entero me llevó llegar hasta el pie de la gran meseta que prolongaba las montañas orientales. Ahora que sabía que iba a morir, no racioné tan estrictamente mi comida. En la mañana del segundo día llovió nuevamente, pero fue apenas un chubasco, y pude recolectar algo de agua. A la tarde del tercer día observé que no tenía ya más que unas pocas raíces secas para comer; las asé esa noche, mientras observaba con atención, a la luz de la luna más brillante, unas manchas de claridad que afloraban de la oscuridad del valle, como huesos viejos.
El cuarto día llegué, finalmente, al Museo.
§16
El Museo parece ser lo que queda de una gran ciudad de antaño, o quizá de un complejo de monumentos o templos. Casi todo él, en un espacio de quizá quinientos metros de lado, está derruido, sumergido en medio de la hierba, y tiene desde lejos, como dije, un aspecto como de huesos viejos, o quizá de dientes: la dentadura arruinada y medio perdida de un viejo. En las piedras y vigas que afloran del suelo se adivina un orden, cuadrados dentro de otros cuadrados, arcos y segmentos de círculo y círculos completos, avenidas que irradian de varios centros o se entrecruzan en ángulos perfectos.
En el medio de todo esto se yergue un edificio, cuyas paredes verticales llegan a una altura de siete u ocho metros. El edificio es de planta circular y tiene cuatro entradas. Tres de ellas las encontré bloqueadas por escombros y vigas caídas, sobre las cuales habían crecido hierbajos y trepadoras; la cuarta, que mira al oeste, da a un amplio pasillo. Las paredes internas son de un material gris apagado, que no es piedra ni metal ni porcelana, cálido al tacto; a pesar de las eras inconmensurables no se ven en él manchas ni grietas. El pasillo es cortado por otros a intervalos regulares, pero todos ellos están también bloqueados por escombros. Parte del techo se ha derrumbado y tengo que trepar por sobre los restos para seguir adelante.
En el centro mismo hay un gran salón circular, y dentro de él, bajo una bóveda con ventanas que dejan pasar el sol, varias paredes curvas que forman un círculo discontinuo. Estas paredes son finas, como láminas de metal, y de hecho el material del que están hechas se parece a un metal, opaco y gris. En el metal están grabadas letras y figuras, con trazos precisos. No puedo leer las letras, y lo que hacen las figuras me es absolutamente extraño, con pocas excepciones.
En una de las láminas está representado un gran árbol o arbusto, que es como una versión gigantesca y compendiada del Libro de los Animales de la Costa y el Mar. Allí están los voladores de cuatro alas, los caminadores hexápodos, los animales de segmentos soldados y separados, los flotadores aéreos con forma de plato, de esfera y de hemiesfera y los nadadores con forma de huso. Está el gübra, que es pariente del dbirih, y el kava’eh, que es pariente lejano de ambos; y todos son familia, como dice la Escritura. Así las lecciones de Pugal-akpá vuelven a mí en este lugar de fábula, en mis últimos días antes de que mi espíritu vuelva al Hogar.
En la pared-lámina de la izquierda hay otro gran arbusto esquemático, pero las formas dibujadas allí me son extrañas. Son animales, pero no son los de nuestro mundo de Costa-y-mar. Hay algunos que tienen seis patas, como la mayoría de nuestras bestias de carga, pero están dibujados muy pequeños, y la mayoría tiene cuatro alas; hay otros donde se reconoce un hocico y pelos o bigotes, pero todos tienen cuatro patas. En una de las ramas hay una figura que parece un hombre; en las ramas más cercanas hay figuras más pequeñas que parecen niños u hombres deformes, achaparrados, con brazos demasiado largos; los más pequeños de todos tienen una cola con pelo fino, como un vuhri. En una rama vecina se ven unos pequeños seres, también con cola, con patas muy cortas, como si todo el tiempo tuviesen que escabullirse por el piso. Algo más lejos se ven unos animales que parecen reptantes, pero sin pelo, y cerca de ellos unos que parecen voladores con dos alas y con un curioso hocico en forma de punta o de gancho, y abanicos en la cola.
Miro y vuelvo a mirar y trato de entender, pero no quiero entender, aunque he venido aquí para eso. ¡Ay de mí! Encuentro la forma inconfundible del vuhri, delineada con cuidado en la superficie metálica, sin desgaste. Quien corriera por las ramas del gran arbusto no tardaría mucho, subiendo y bajando, para llegar desde el vuhri al hombre.
Sobre el gran arbusto veo ahora un dibujo que parece un mundo, redondo y con tierras y mares: hay varios mares y varias tierras separadas entre sí, no como en el nuestro, que descubro representado en la otra lámina. Así pues, yo estaba en un error y Wavah el médico, el que con mi consentimiento y justificación fue muerto, estaba en lo correcto. En nuestra obstinación hemos creído que éramos los únicos exiliados; nos hemos complacido y entregado a la autocompasión sin querer ver que nuestra familia en este mundo no nos incluía sólo a nosotros. El vuhri es familia; el vuhri, que tiene la sangre roja igual que los hombres y que, único entre las bestias de este mundo, mira al hombre con ojos en los que aquél puede leer alguna emoción. El hombre, que trata con singular cariño y con singular crueldad a los suyos, también lo hace con el vuhri: tanto lo deja jugar con sus hijos como lo mata para comérselo, porque siendo uno de los nuestros, uno que ha sido obligado a venir, no es un extraño, y su Fuerza no tiene que ser apaciguada antes de ser consumida.
Hay en este gran esquema ante mí otros muchos animales de todas clases. ¿Quién puede saber cuántos fueron traídos, cuántas bestias trajeron los Fundadores desde su Vieja Tierra para hacerles compañía? Olvidados, ¿cuántos habrán muerto y desaparecido? ¿Cuántos no seré capaz de reconocer?
Me siento débil y con frío; el sol ya no penetra en esta bóveda sombría, y no tengo más luz para escribir. Casi no queda aceite en mi lámpara. En esta soledad no he visto más animales que los dibujados en las paredes, pero guardaré estos papeles dentro de mi bolsa, envueltos con fuerza, y buscaré un lugar en el Museo donde pueda dejarlos sin que los alcancen las alimañas que podrían mordisquearlos. ¡Ay, si pudiese escribir con mi pluma en el metal incorruptible de las láminas! Dejaría, si así fuese, un mensaje para los que vengan en mi busca, o más bien, a la busca de la misma verdad que yo rechacé. Pero las láminas han sobrevivido y me sobrevivirán muchos siglos, y mi vacilante elocuencia no se compara a la de la verdad sencilla inscrita en ellas.
Si estás leyendo esto, visitante del Museo, búscame. Mis huesos no estarán muy lejos. Quizá no hayan resistido el paso del tiempo o los animales los hayan quebrantado; no importa. Si no te demora en tu camino, marca el lugar, para que se sepa que yo he llegado hasta donde prometí. Y si alguna vez oyes hablar de mí, no dejes que digan que me perdí o que morí en vano: diles, por favor, que muero tranquilo porque he visto mi error.
Carta al hermano
Querido hermano:
Para cuando leas esto, yo estaré muerto. Este comienzo abrupto te sorprendería, me imagino, si no fuera porque sé que te habrán advertido antes de entregarte mi carta. Estoy suponiendo, claro está, que todo ha sucedido como debía, como fue planeado. Si es así, tendrás la misma edad que yo cuando recibí mi propia carta; en tu mentón habrá ya un asomo de barba, habrás crecido mucho y de pronto en los últimos tiempos.
Sé todo esto porque somos hermanos, aunque estemos separados por el tiempo y el espacio de manera irrevocable.
Para que te hagas una idea de mí es conveniente, antes, que te cuente sobre el lugar donde vivo. No diferimos en nuestros genes, pero como sabes, el lugar donde uno crece es la clave de la propia identidad. Esto también lo sabes, pero me han pedido (como te pedirán a ti a su debido tiempo) que escriba esta carta para que puedas leerlo de parte mía, de tu hermano, y no sólo en un libro de texto como parte de tus lecciones de historia. Quienes nos han enviado a nuestros respectivos destinos conocen bien cómo funcionan las emociones humanas y saben que ésta es la mejor manera de que comprendamos cabalmente estos asuntos.
(Dicho sea de paso, el hecho de que esto sea una carta escrita a mano sobre papel también tiene que ver con ese conocimiento de las emociones humanas. Podría haberte hecho llegar este mensaje por medios tecnológicamente más avanzados, pero el Plan indica que debe ser de esta manera. Es importante que puedas tocar el papel, comparar mi letra con la tuya. Desde luego lo que recibirás, lo que tienes ahora en las manos, es un facsímil, pero me aseguran que es lo más cercano a una reproducción perfecta que nuestra tecnología permite.)
No me iré por una tangente. Dije que iba a contarte sobre el lugar donde vivo. Se trata de una colonia todavía pequeña, como adivinarás. El planeta se llama Hayan, que según nos dicen significa “costa” o “junto al mar” en una de las lenguas antiguas de la Vieja Tierra. Desde mucho antes de llegar, desde antes de salir, en realidad, nuestros hermanos mayores sabían que sólo podríamos vivir en las costas del mar. Los científicos habían observado el planeta desde lejos y determinado que había un gran continente en un océano global, y que el interior del continente era demasiado caliente y árido para que nos estableciéramos allí.
Nuestro sol es una estrella amarilla tirando a anaranjada. Es pequeña pero ya está envejeciendo y, como ocurre naturalmente (esto te lo explicarán en tus clases de astrofísica), está hinchándose y aumentando su brillo de a poco. No podemos vivir más al norte que el paralelo 40° Sur, al menos de la manera en que quisiéramos, es decir, en casas normales con puertas y ventanas. No tendría sentido bajar de una nave espacial para luego tener que vivir en burbujas aisladas del exterior, ¿no? Quiero decir: lo haríamos si no tuviéramos alternativa, pero no tiene sentido. Hay mucho lugar en las costas australes del Gran Continente, mirando al mar. Hay lugar también en el norte, pero por alguna razón se eligió el sur, y eso fue todo; sé que no veremos el hemisferio norte durante varias generaciones, por lo menos, ya que no tenemos vehículos capaces de viajar tales distancias. Dicen que en el ecuador el agua del mar hierve al sol, y que en el desierto que nos separa de él no llueve jamás. Dudo mucho que alguna vez queramos (ni hablar de que podamos) cruzar esos lugares.
Nuestra ciudad se llama Primer Paso (no es muy original) y está en una península cerca del extremo suroeste, mirando a levante; ya hay algunos pueblos pequeños y granjas a lo largo de los ríos y arroyos del interior, y no pocos están intentando establecerse en las montañas, que son altas y donde se está fresco.
Cuando digo “fresco” no debes creer que realmente se trata de frío. Nuestro invierno es templado; la mayor parte del tiempo uno puede salir fuera de casa con sólo una camiseta y un abrigo liviano. En las montañas sí hace frío de verdad, pero sólo por las noches; la nieve es una leyenda, el hielo es algo que sólo se ve en la cima de las montañas más altas. El verano es muy caluroso, pero el mar lo suaviza, y la brisa que viene de él nos refresca.
El mar también trae tormentas, naturalmente, pero no son frecuentes ni siquiera en verano. Viéndolo bien, no es un lugar desagradable. El mar es azul, de una tonalidad que llaman “turquesa” y que se supone que es el color de una piedra preciosa con la cual se hacían joyas en la Vieja Tierra. (Más allá de la carta de papel, estoy imaginando que te proporcionarán una referencia hipertextual apropiada; de lo contrario no entenderías la mitad de lo que digo.) Desgraciadamente no sé nadar; casi nadie practica ese deporte aquí, porque el mar está lleno de vida, y buena parte de ella es agresiva.
Con respecto a eso he de decirte que hemos tenido suerte, hasta cierto punto. La vida florece en este planeta y además, aunque ha evolucionado de manera independiente, es sorprendentemente similar, al menos en lo superficial, a la que conocemos por las historias de la Vieja Tierra. Hay cosas que tienen dos o cuatro o seis patas y las usan para caminar, correr, saltar o trepar; hay otras que tienen alas y que vuelan o planean con ellas; hay cosas que viven afincadas al suelo y que hacen fotosíntesis, y producen flores y frutos según un ritmo estacional más o menos regular. Es bueno contar con estas categorías familiares.
Como tenemos “animales” y “plantas”, podemos tener ganadería y agricultura. Sé que eres joven y no hace mucho que has bajado de tu nave; quizá te parezca algo arcaico o primitivo hablar de estas cosas. Pero tenemos que cultivar o criar nuestro propio alimento si queremos ser autosuficientes. No podíamos quedar atados a un sintetizador molecular para obtener proteínas. Nuestros hermanos de la nave jamás nos habrían dejado uno, por supuesto, pero si lo hubiesen hecho, ¿qué haríamos cuando se rompiese? Una vez que la nave se fuera, ¿de dónde sacaríamos repuestos? ¿Cómo repararíamos una máquina tan complicada?
Entonces volvemos a las fuentes. Al contrario de lo que pasaba en la nave y en la Vieja Tierra, aquí hay mucho espacio libre y tierra fértil. Salvo unas pocas personas, todos nos dedicamos a cultivar o criar, aunque sea un poco. Yo trabajo cuatro horas al día en un campo donde se cultivan tres variedades de una planta con semillas y tallos comestibles, y otras cuatro horas en un establo, donde cuido y alimento animales. (Nuestras horas son casi idénticas a las horas de la Vieja Tierra con las que tú también creciste en la nave, pero en Hayan hay treinta horas por día, así que en realidad no trabajo mucho.)
En el mar también hay muchos animales, como ya te comenté, y algunos de nosotros nos dedicamos a la pesca. El capitán de la nave nos dejó dos botecitos de metal, a vela; el metal durará unas décadas, la vela probablemente menos, pero entretanto nos han servido de modelos para construir otros, de madera. No va contra las Reglas copiar algo tan sencillo como un bote a vela.
El problema con los animales y las plantas es que no podemos comerlos tal como están. Su fisiología es distinta a la nuestra, ya que somos extraños a este planeta. Somos bioquímicamente incompatibles. Naturalmente, lo mismo vale en sentido opuesto. Cuando era más joven, una vez me aventuré demasiado lejos de la ciudad, hacia un lugar donde me habían advertido que podía haber animales peligrosos. No sé por qué lo hice; lo cierto es que nunca había visto ningún animal peligroso, sólo nuestras bestias de cría, que son mansas, y animalitos voladores muy pequeños que jamás se nos acercaban. Me metí en un macizo de plantas y creo que me perdí un poco allí. Llegué a un área despejada y allí me topé de frente con una bestia que hasta ahora no he vuelto a ver más, aunque la he visto en fotografías: un animal con pequeños y fuertes colmillos, no más alto que mi rodilla. Estaba agazapado y saltó sobre mí; erró el primer intento, pero volvió y me mordió en la parte de atrás de la pierna. Caí casi sobre él; afortunadamente, me dejó ir en vez de intentar arrancarme el pedazo. Medio sentado, lo pateé con mi otra pierna y lo espanté. Yo no era su presa, obviamente; sólo me había atacado por reflejo. Bien, lo interesante de esta historia es que el pobre animal se llevó consigo unos jirones de carne de mi propiedad y no poco de mi sangre en sus dientes. Yo me quité la camiseta para hacerme una venda (no sangraba mucho), me levanté y fui renqueando. A los pocos minutos encontré al animal sobre el camino; estaba convulsionando. Lo observé. Murió al rato. Más tarde mis amigos fueron a buscarlo y lo llevaron a nuestros bioquímicos. Las proteínas extrañas de mi carne y mi sangre lo habían matado.
No todos los animales de aquí son tan sensibles, y desgraciadamente, tampoco son tan inteligentes como para comprender el riesgo y recordarlo. De vez en cuando algún humano es atacado por un animal y sufre las consecuencias.
Nosotros sí sabemos qué esperar, por supuesto, y tenemos varias formas de aprovechar la carne de los animales. Algunos no pueden comerse de ninguna manera, pero con otros basta cocinarlos un buen rato, a veces con ciertos aditivos, para neutralizar las sustancias tóxicas. Los animales marinos suelen ser más sencillos, al igual que las plantas. Además contamos con una gran ventaja: el hecho de que nuestros cuerpos han sido preparados especialmente.
Con respecto a eso, quizá el mensaje que quiero darte con el mayor énfasis posible es: ¡confía! Somos los mejores. Nos han seleccionado porque tenemos la mayor tolerancia a sustancias tóxicas, el metabolismo más flexible, la más alta capacidad de autocuración y de regeneración. La historia, me imagino, te la habrán repetido mil veces en tus lecciones, pero vale la pena que la escuches de tu hermano.
Cuando los Consejeros, la Cámara de Genectores, los Gobiernos Soberanos y los Agentes Espaciales decidieron que había que abandonar la Vieja Tierra, no recurrieron a las viejas soluciones, ni a soluciones a medias. Descartaron los auxiliares mecánicos, las prótesis, las nanomáquinas. Pensaron en gran escala. Seleccionaron y criaron a millones de seres humanos para la tarea. Buscaron los mejores genes y los ayudaron a reunirse. Querían formar humanos que fueran capaces de enfrentarse y adaptarse a todo, a los ambientes de mil planetas diferentes si fuese necesario, sin necesitar apoyarse en muletas. Dispersos por todo el planeta y por sus colonias cercanas, trabajaron incansablemente. Había que controlar los cruces y la reproducción, cosa que nunca nos ha gustado, pero a fin de cuentas, en la Vieja Tierra aquéllo ya se había hecho costumbre. Según los archivos, cuando las naves partieron había no menos de doce mil millones de humanos en el planeta.
De los millones criados para la tarea, los Genectores escogieron ciento cuarenta y cuatro mil, y los dividieron en doce grupos, que partieron en doce naves: nuestros hermanos mayores. Las naves, como sabes, son lentas; sus tripulantes viajan largo tiempo dormidos, despertando por turnos, ya que los destinos están programados de antemano y no hay mucho para hacer, excepto (de vez en cuando) criar a los futuros colonos.
Al igual que yo, fuiste pasajero de una de esas naves, pero ambos viajamos sin saberlo, congelados como pequeños embriones. Yo soy tu hermano gemelo idéntico, y tienes muchos más, pero en este momento, en tu tiempo, sólo tú vives. Los anteriores hemos muerto de viejos ya, y los que te siguen todavía no han nacido. Al menos esto nos aseguran. Cada nave debe tocar varios destinos, pero el espacio es inmenso y las distancias entre planetas habitables son abismales.
No nos está permitido saber cuántos hermanos tenemos; yo sólo sé que no soy ni el último ni el primero en nacer. Quizá tú seas el último de la serie, hermano, y si es así quizá te lo digan, pero no lo creo. Esto es bueno, hasta cierto punto; imagino que tiene que ver con forjar una unidad sin dar a nadie un lugar de privilegio.
Tampoco me está permitido saber cómo es el lugar donde vives, esa colonia que para mí todavía está en el futuro. Se especula que esto es para que no sintamos la tentación de comparar. Uno de nuestros sociólogos teoriza que si supiéramos que el siguiente planeta es un lugar paradisíaco, sentiríamos quizá la tentación de subir de nuevo a la nave, tomarla por la fuerza y colonizarlo nosotros, en vez de dejarlo a nuestros hermanos futuros. Al no saber, por el contrario, no sentimos la tentación de arriesgarnos. Me consta que unas pocas personas entre nosotros saben cómo abrir una cierta bóveda cerrada, en el sitio de la fundación de la ciudad, que contiene las coordenadas del próximo destino, de tu colonia. Imagino que sólo podrá develarse el secreto en caso de gravísima emergencia.
Sí sabemos cómo es y dónde se encuentra la colonia anterior, pero no puedo decírtelo. Ignoro el motivo de esta Regla, que separa a cada grupo de humanos de casi todos los demás, y a todos de su hogar ancestral. ¿Sabrán los habitantes de la primera colonia dónde está la Vieja Tierra, o les habrán negado a ellos también eso? Para los que vivimos aquí hace años, como yo, que ya tengo tres veces tu edad, la nostalgia es una cosa extraña e infrecuente, pero insidiosa. Los recuerdos no se heredan en los genes, pero en ocasiones he soñado con la Vieja Tierra como yo hubiera vivido allí, como si yo no fuese yo sino mi hermano original, el primero de nuestra serie, que creció en aquel suelo, el único que podemos llamar verdaderamente propio en todo el universo. En cualquier otro lugar somos y seguiremos siendo (a menos que nos auto-modifiquemos hasta no ser más humanos) extranjeros.
No quisiera terminar mi carta con esta nota fatalista. Quiero que mires a tu alrededor. Tu colonia es nueva; quizá falten muchas cosas por hacer, quizá pienses que la nave, que se ha ido hace poco, los ha dejado demasiado pronto. Pero nuestros hermanos mayores se han asegurado de que puedas salir al aire libre, respirarlo sin ayuda artificial y caminar por la tierra que desde hoy es tuya y de tus descendientes. Más aún, se han asegurado de que tus descendientes la tendrán más fácil. Si observas a tus compañeros de colonia, verás que hay allí personas de diferente estatura, de diferentes colores de piel, de ojos y de cabello, con narices y bocas y orejas muy variadas: todo un muestrario de la humanidad. Aunque nos seleccionaron con criterios muy específicos, no nos hicieron todos iguales. Yo soy genéticamente idéntico a ti, pero nadie es idéntico a mí en mi colonia ni a ti en la tuya. ¿No te has preguntado por qué se tomaron tanto trabajo en lograr una diversidad de individuos de primera clase, en vez de crear al individuo perfecto y clonarlo? Si todo es como debiera, habrás tomado clases sobre esto ya, y sabrás que la razón es que no existe tal perfección. Lo que buscaron nuestros mayores fue que estuviésemos tan preparados como fuese posible ante el azar. Y si bien es muy pronto para saberlo, creo que lo han logrado.
Para cuando leas esto, varias generaciones habrán hecho historia en mi colonia aquí en Hayan. No sabrán nada de ustedes y ya habremos muerto los que conservábamos la memoria de nuestra hermandad. Espero que tu lugar no esté tan lejos del mío y que, alguna noche clara, puedas apuntar uno de los telescopios que la nave les ha dejado conservar (¡cuídenlos!) a la estrella anaranjada que me está dando luz y calor ahora mismo, y puedas verla e imaginar cómo es ese planeta, cálido y con un mar azul turquesa, donde descansan mis restos. Marca ese lugar y señálaselo a tus hijos. Así, dentro de mil años o de mil siglos, podrán, cuando el deseo los llame, venir a visitarnos.
Te saluda con amor,
Tu hermano.
Referencia
El planeta donde transcurren estos relatos ha recibido muchos nombres a lo largo de su historia. “Costaymar” es una traducción aproximada de la mayoría de ellos. Se trata de un planeta rocoso, de tamaño muy similar al de la Tierra y con una atmósfera comparable. Gira sobre sí mismo completando una vuelta (un día) cada veintinueve y media horas terrestres, aproximadamente; orbita, a su vez, una estrella simple, de color anaranjado, algo más pequeña y más vieja que la del Sol terrestre, tomando 258 días locales, o 320 días terrestres. Costaymar se encuentra en el límite interior de la zona habitable; gran parte del planeta es demasiado caliente para la vida humana, que se concentra en las costas y en una franja de pocos cientos de kilómetros tierra adentro, hasta el paralelo de 40 grados de latitud sur.
Las estaciones no son muy marcadas, ya que el eje del planeta está inclinado sólo unos 12 grados respecto de la eclíptica. La excentricidad de la órbita es mediana y se hace notar (los veranos son muy calurosos cuando coinciden con el perihelio). Costaymar tiene tres lunas, ninguna de ellas de tamaño comparable al de la Luna terrestre. Las mareas que provocan son notables sólo en ciertas zonas de la costa y cuando se combinan con las causadas por la estrella local.
Las civilizaciones humanas de Costaymar han sufrido colapsos y resurgimientos repetidos, por lo cual sus cronologías se han visto interrumpidas y reiniciadas. El calendario en plazos cortos, sin embargo, se ha mantenido aproximadamente estable. Las novenas son grupos de nueve días, que no tienen nombre propio; los días séptimo, octavo y noveno son de feria, el equivalente de nuestro fin de semana. Cuatro novenas forman una cuaderna. Los años se dividen en tres “estaciones”, llamadas convencionalmente “primavera”, “verano” y “otoño”; el verano tiene siete novenas y cada una de las otras dos, once novenas. Uno de cada tres años tiene un verano de seis novenas. El año comienza el día primero de la primavera.
El día de Costaymar se divide en treinta “horas”, cada una ligeramente más corta que las horas de la Tierra. Se llama “primera hora” a la que precede a la salida del sol en el día del solsticio de verano.
Mapas
Los siguientes tres mapas se aplican a la época aproximada en que transcurren los relatos de “Solo en el alto cielo” y “La fuga”. El cuarto es un mapa del reino de Töhwel y el quinto corresponde a las tierras sin nombre al norte del mismo (escenarios de “El camino de los herejes”). Los mapas son aproximados; no se ha hecho ningún esfuerzo por utilizar proyecciones geográficas estándar.